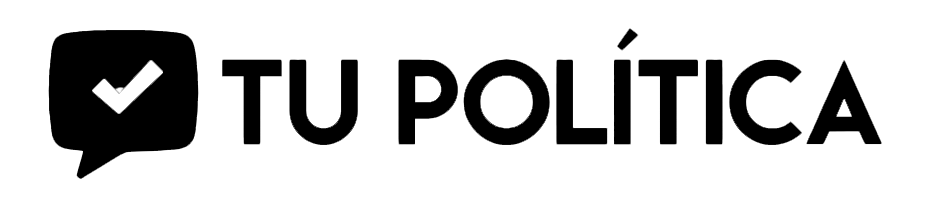La justicia se convierte en arena política
El 20 de octubre de 2025, cinco magistrados del Tribunal Constitucional peruano firmaron una sentencia que no solo anuló la investigación judicial contra Keiko Fujimori. Escribieron un manual sobre cómo desmantelar un caso de corrupción sin declarar inocencia ni culpabilidad. Dijeron que el Estado no podía crear delitos después de los hechos y aplicarlos hacia atrás. Declararon que recibir millones de dólares de Odebrecht para una campaña electoral no constituía lavado de activos bajo la ley vigente en ese momento. Y dejaron a la lideresa de Fuerza Popular libre de toda acusación penal, después de diez años de investigaciones, dos prisiones preventivas y un juicio que apenas había comenzado.
La decisión no llegó en el vacío. Ocurrió cuando las encuestas mostraban que el 46.2% de los peruanos definitivamente no votaría por Fujimori, cuando el 69% consideraba que debería retirarse de la política de forma definitiva y cuando faltaban seis meses para las elecciones presidenciales de 2026. La pregunta no es solo qué significa este fallo para el futuro político de una candidata tres veces derrotada. La pregunta es qué revela sobre la relación entre justicia y poder en América Latina, sobre los límites de la legalidad cuando chocan con la política, y sobre qué ocurre cuando los tribunales constitucionales deciden intervenir en procesos judiciales activos.
¿Estamos ante un acto de justicia que corrige errores procesales o ante la evidencia de que los sistemas judiciales latinoamericanos pueden manipularse cuando la presión política es suficiente?
Cómo Odebrecht financió la democracia latinoamericana
Durante más de una década, entre 2001 y 2016, la constructora brasileña Odebrecht operó el sistema de corrupción más sofisticado que América Latina había visto. No era simple soborno. Era ingeniería política a escala continental. El Departamento de Operaciones Estructuradas —eufemismo elegante para la División de Sobornos— manejaba un presupuesto multimillonario mediante un sistema informático llamado Drousys, donde cada político tenía un apodo: «Cachaza», «Águila», «Canario», «Explorer». Los pagos se realizaban a través de sociedades pantalla en Panamá, Islas Vírgenes, Andorra y bancos en jurisdicciones opacas. Durante las elecciones brasileñas, hasta 300 ejecutivos de Odebrecht actuaban simultáneamente en todo el país negociando aportes a candidatos de todos los niveles: alcaldías, gobernaciones, congresos, presidencias.
En Perú, según la acusación fiscal que ahora ha sido anulada, Odebrecht habría entregado 1.2 millones de dólares a las campañas presidenciales de Keiko Fujimori en 2011 y 2016. Otros 3.65 millones de dólares habrían llegado desde Credicorp, el mayor grupo financiero del país. La mecánica era la del «pitufeo»: pequeñas cantidades de dinero en efectivo insertadas en las cuentas del partido mediante falsos aportantes. Entre 2011 y 2016, Fuerza Popular organizó seis cenas de recaudación llamadas «cócteles», donde los asistentes pagaban entre 250 y 500 dólares por invitado. Según el partido, recolectaron más de 1.25 millones de dólares. Según la Fiscalía, solo pudieron justificar el 30%: unos 390,000 dólares. Los cócteles habrían sido la fachada para blanquear aportes irregulares.
El caso Odebrecht estalló en diciembre de 2016, cuando la empresa reconoció ante la justicia estadounidense haber pagado 788 millones de dólares en sobornos en 12 países latinoamericanos. Marcelo Odebrecht, CEO del conglomerado, confesó que entre los aportes declarados había fondos procedentes de sobornos. La empresa pagó una multa de 3,500 millones de dólares a Brasil, Estados Unidos y Suiza. En América Latina, el escándalo impactó contra presidentes y expresidentes: Michel Temer en Brasil, Ollanta Humala en Perú (encarcelado), Juan Manuel Santos en Colombia, Danilo Medina en República Dominicana, Pedro Pablo Kuczynski en Perú. Los tentáculos de Odebrecht habían alcanzado el corazón de las democracias regionales.
En Perú, la investigación del Equipo Especial Lava Jato comenzó en 2017. El fiscal José Domingo Pérez allanó los locales de Fuerza Popular en diciembre de ese año. En octubre de 2018, obtuvo la detención preliminar de Keiko Fujimori y los principales investigados. La medida fue revocada por el Tribunal Constitucional, que la declaró inconstitucional por carecer de sustento. Pero el 31 de octubre de 2018, el juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Fujimori, quien fue recluida en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos. Pasó 13 meses encarcelada hasta que, en noviembre de 2019, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación mediante un hábeas corpus. Tres meses después, el 28 de enero de 2020, el juez Víctor Zúñiga Urday volvió a dictar prisión preventiva, esta vez por 15 meses. Fujimori cumplió cerca de tres meses y medio hasta mayo de 2020, cuando una sala de apelaciones revocó la decisión en pleno auge de la pandemia de COVID-19.
En marzo de 2021, la Fiscalía formalizó la acusación solicitando 30 años y 10 meses de cárcel. En julio de 2024, comenzó el juicio oral. Y el 2 de julio de 2025, la Fiscalía presentó una nueva acusación ampliada de más de 4,600 páginas. Pero dos semanas después, el 20 de octubre, el Tribunal Constitucional declaró fundado el recurso de hábeas corpus presentado por la abogada Giulliana Loza y anuló todo: la investigación preliminar iniciada en 2017, las prisiones preventivas, las acusaciones fiscales, el juicio oral en curso. Todo quedó sin efecto.
El principio de legalidad como salvavidas jurídico
La sentencia del Tribunal Constitucional no declaró inocente a Keiko Fujimori. Tampoco dijo que no hubiera recibido dinero de Odebrecht. Lo que dijo fue más técnico y, en apariencia, más contundente: que lo que le imputaban no era delito cuando ocurrió. El fundamento jurídico se apoyó en el principio de legalidad penal, que establece que nadie puede ser condenado por acciones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho aplicable. En latín: nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali. No hay crimen, no hay pena, sin ley penal previa.
El Tribunal observó que la Fiscalía utilizó la figura de «receptación patrimonial» para acusar a Fujimori. Esta modalidad de lavado de activos —recibir y tener activos de procedencia ilícita— fue incorporada al Código Penal peruano en noviembre de 2016, mediante el Decreto Legislativo 1249. Pero las campañas de Fujimori fueron en 2011 y 2016, esta última finalizada en junio. Aplicar una norma de noviembre de 2016 a hechos ocurridos antes viola el principio de irretroactividad de las leyes penales. El Estado no puede crear delitos después de los hechos y aplicarlos hacia atrás.
La Fiscalía intentó corregir esto en julio de 2025, cuando amplió la acusación incluyendo la modalidad de «conversión o transferencia» de activos ilícitos, tipificada en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106 y vigente antes de 2011. Pero el Tribunal consideró que se trataba de una «imputación velada», una mala práctica fiscal con la única finalidad de evitar las consecuencias de una evidente atipicidad. Además, señaló que la Fiscalía no logró probar el origen delictivo de los bienes ni el conocimiento de ese origen ilícito por parte de Fujimori. La delación de Odebrecht ante la justicia estadounidense ocurrió en diciembre de 2016, después de las campañas. ¿Cómo podía Fujimori conocer el origen ilícito de dineros entregados por una empresa que aún no había confesado sus delitos?
El Tribunal también remarcó que el financiamiento ilegal de organizaciones políticas solo se convirtió en delito en agosto de 2019, con la Ley 30997 que introdujo los artículos 359-A, 359-B y 359-C al Código Penal. Antes de esa fecha, recibir aportes irregulares de empresas privadas para una campaña política no constituía lavado de activos. Organizar eventos recaudatorios, coordinar actividades partidarias, incluso aceptar dinero en efectivo de empresas no era delito bajo la ley vigente en 2011 y 2016. La conclusión del Tribunal fue clara: «No se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria, sino constatando la inviabilidad de proseguir con una imputación carente de sustento jurídico y claramente opuesta a lo establecido en la Constitución».
En términos técnicos, el argumento es impecable. El principio de legalidad es uno de los pilares del derecho penal moderno. Protege a los ciudadanos de la arbitrariedad del Estado. Garantiza seguridad jurídica: uno debe saber, al momento de actuar, si su conducta es legal o ilegal. Aplicar retroactivamente normas desfavorables destruye esa seguridad y convierte al derecho penal en una herramienta de persecución política. Pero el argumento tiene un problema: asume que quien recibe millones de dólares en efectivo de una empresa extranjera con histórico de corrupción, durante dos campañas presidenciales consecutivas, sin registrar adecuadamente esos fondos y utilizando mecanismos de «pitufeo» para ocultarlos, actúa sin conocimiento del origen ilícito del dinero.
Cómo convertir la corrupción en problema técnico
El exabogado de Fuerza Popular, Christian Salas Beteta, lo explicó sin rodeos: «El Tribunal Constitucional lo que está haciendo es tumbarse el caso, está anulando el caso por una sencilla razón que jurídicamente se llama atipicidad». La atipicidad significa que la conducta descrita no encaja en ninguna figura delictiva prevista en la ley. Si no hay tipo penal, no hay delito. Y si no hay delito, no puede haber condena.
La sentencia del Tribunal Constitucional estableció que recibir aportes de campaña, organizar eventos recaudatorios y coordinar actividades partidarias no constituía lavado de activos bajo la ley vigente en 2011 y 2016. Este razonamiento tiene implicaciones que van más allá del caso Fujimori. Durante la audiencia del proceso contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima acusada de recibir aportes ilícitos de Odebrecht para su campaña de revocatoria en 2013, el fiscal José Domingo Pérez señaló que la defensa de Villarán planteó «la misma tesis de defensa de la beneficiada por el Tribunal Constitucional, me refiero a Keiko Fujimori». Solicitó reprogramar la audiencia para que la Fiscalía pudiera adecuarse a lo estipulado por el Tribunal. El abogado constitucionalista Wilber Medina ya había anticipado que la sentencia alcanzaría a otros casos donde se imputó lavado de activos por aportes de campaña.
En otras palabras, el fallo del Tribunal Constitucional no solo benefició a Keiko Fujimori. Estableció un precedente: los aportes irregulares de empresas privadas a campañas políticas anteriores a agosto de 2019 no pueden ser perseguidos como lavado de activos. Esto afecta a decenas de políticos latinoamericanos investigados por el caso Odebrecht. Ollanta Humala, expresidente peruano encarcelado preventivamente por recibir dinero de Odebrecht, podría beneficiarse del mismo argumento. Lo mismo aplica para otros casos en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana.
Pero hay una pregunta que el Tribunal no respondió: ¿qué ocurre con el origen del dinero? Odebrecht confesó que los fondos entregados a políticos latinoamericanos provenían de sobornos pagados por contratos de obra pública. El dinero era, literalmente, producto de actividades delictivas. El principio de tipicidad exige que el delito esté claramente descrito en la ley, pero el principio de realidad indica que blanquear dinero proveniente de sobornos es lavado de activos, independientemente de cómo se haga. Si una organización criminal entrega dinero a un político para financiar su campaña, y ese político lo acepta, lo oculta y lo utiliza sin reportarlo adecuadamente, ¿eso no es introducir dinero ilícito al sistema financiero legal?
El Tribunal resolvió esto diciendo que Fujimori no podía conocer el origen ilícito del dinero porque la delación de Odebrecht ocurrió después. Pero esa lógica tiene un agujero: nadie que recibe dinero de una organización criminal conoce formalmente que el dinero es ilícito hasta que esa organización es investigada y condenada. Si aplicamos ese razonamiento, el lavado de activos sería imposible de perseguir, porque siempre podríamos alegar que no sabíamos que el dinero era ilícito hasta que alguien nos lo dijo.
El problema de la legitimidad judicial
La presidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco, emitió un voto singular señalando que «la real pretensión de la parte demandante es que el TC se pronuncie sobre si la conducta imputada a la favorecida tiene relevancia penal o no». Su crítica apuntaba a un problema fundamental: ¿debe un tribunal constitucional anular investigaciones judiciales en curso? ¿Cuál es el límite entre proteger derechos fundamentales y sustituir al Poder Judicial?
En Perú, el Tribunal Constitucional tiene competencia para conocer hábeas corpus contra resoluciones judiciales que vulneren derechos fundamentales. El hábeas corpus es un mecanismo urgente para proteger la libertad personal. Pero la tendencia de los últimos años muestra que este instrumento se ha convertido en una herramienta para revertir decisiones judiciales cuando los investigados tienen suficiente poder político. La selección de los magistrados del Tribunal Constitucional en Perú es política: los elige el Congreso con dos tercios de los votos. En 2019, el proceso de elección de seis magistrados fue altamente cuestionado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por las denuncias de falta de publicidad y transparencia. La Defensoría del Pueblo exhortó a postergar la elección. El Poder Ejecutivo presentó cuestión de confianza exigiendo reformas para garantizar transparencia, pero el Congreso rechazó la propuesta y el presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso.
Los cinco magistrados que votaron a favor de Keiko Fujimori —Helder Domínguez Haro, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticse, César Ochoa Cardich y Pedro Hernández Chávez— fueron elegidos en procesos posteriores, pero la legitimidad del Tribunal sigue siendo cuestionada. En América Latina, la independencia judicial es un problema crónico. Según Transparencia Internacional, la falta de independencia y transparencia del Poder Judicial facilita la corrupción y la influencia indebida por parte de élites políticas y económicas. En países como Brasil, México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, la destitución y nombramiento de jueces y fiscales sin mérito por otros poderes del Estado socava la independencia judicial. En casos de cooptación extrema, como en Nicaragua, Guatemala y El Salvador, el Poder Judicial se convierte en una herramienta para atacar a jueces y fiscales honestos.
En Perú, la relación entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial ha sido tensa. El Tribunal ha intervenido en múltiples ocasiones para revertir decisiones de prisión preventiva, anular investigaciones fiscales y limitar la acción de los jueces penales. En 2012, la Asamblea Legislativa decidió no reelegir al magistrado Fernando Cruz Castro argumentando razones de gobernabilidad, en lo que fue interpretado como una represalia por fallos incómodos para el poder político. Ese mismo patrón se repite en otros países: cuando un tribunal constitucional falla de manera independiente, el poder político reacciona intentando controlarlo mediante la no reelección, destitución o nombramiento de magistrados afines.
El problema de fondo es que los tribunales constitucionales latinoamericanos operan en un contexto de alta polarización política, donde las élites utilizan la justicia como arena de combate. Cuando un político poderoso es investigado, recurre al tribunal constitucional alegando violación de derechos fundamentales. Si el tribunal está capturado políticamente, revierte la investigación. Si no lo está, el poder político intenta cambiar la composición del tribunal. En ambos casos, la justicia deja de ser un mecanismo neutral de aplicación de la ley y se convierte en un instrumento de poder.
Autoritarismo como método, corrupción como sistema
Para entender el fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori, hay que entender qué es el fujimorismo. No es solo un partido político. Es una cultura política que normalizó la violación de derechos fundamentales en nombre del orden, que justificó el autoritarismo como herramienta de gobernabilidad, y que institucionalizó la corrupción como mecanismo de financiamiento político.
Alberto Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000. Llegó al poder sin experiencia política, en medio de una crisis económica profunda y una guerra interna contra Sendero Luminoso y el MRTA. Su estrategia fue clara: polarizar, concentrar poder y ejercer mano dura. El 5 de abril de 1992, dio un autogolpe de Estado, disolvió el Congreso, intervino el Poder Judicial y suspendió la Constitución. Argumentó que consolidaba la democracia real eliminando a quienes se oponían a la imposición del orden. La población lo apoyó: su aprobación pasó de 53% en marzo a 81% en abril. El 51% consideró que la ruptura del orden constitucional había sido democrática, mientras que 33% la consideró dictatorial.
Durante su gobierno, Fujimori fue responsable de graves violaciones a los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció su implicación directa en las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, donde grupos paramilitares asesinaron a civiles sospechosos de ser simpatizantes de Sendero Luminoso. También fue condenado por los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer. En total, su régimen fue responsable de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, violencia sexual y represión sistemática a la libertad de expresión. En 2009, la Corte Suprema de Perú lo declaró culpable y lo sentenció a 25 años de prisión.
Pero el fujimorismo no se limitó a violar derechos humanos. Montó una estructura de corrupción dirigida por Vladimiro Montesinos, asesor de inteligencia de Fujimori, quien manejaba sobornos millonarios para controlar medios de comunicación, comprar congresistas y manipular elecciones. En el 2000, los «vladivideos» mostraron a Montesinos entregando dinero a políticos, empresarios y periodistas. El escándalo provocó la caída del régimen. Fujimori huyó a Japón y envió su renuncia por fax. Fue extraditado en 2007 y condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos. Murió en septiembre de 2024, después de recibir un indulto humanitario en diciembre de 2023.
Keiko Fujimori es la heredera política de este legado. Fundó Fuerza Popular en 2010 y ha sido candidata presidencial en 2011, 2016 y 2021, perdiendo las tres veces en segunda vuelta. En 2011 perdió contra Ollanta Humala. En 2016 contra Pedro Pablo Kuczynski, por un margen de 0.24%. En 2021 contra Pedro Castillo, por un margen de 0.47%. En las tres ocasiones, denunció fraude sin presentar pruebas contundentes. En 2021, la crisis electoral derivó en movilizaciones violentas de sus seguidores, ataques a opositores políticos y una narrativa de deslegitimación del sistema electoral que contribuyó a la polarización extrema que llevó a la crisis política de los años siguientes.
El fujimorismo representa una concepción autoritaria de la democracia. En su lógica, la democracia no se define por el respeto a las instituciones, la separación de poderes o los derechos fundamentales, sino por la aclamación plebiscitaria del líder. Si el pueblo apoya al líder, cualquier medida es legítima, incluso suspender la Constitución, disolver el Congreso o encarcelar opositores sin debido proceso. Esta visión ha sido criticada como antidemocrática, pero ha encontrado apoyo en sectores de la población que priorizan el orden y la seguridad sobre las garantías democráticas.
Prisión preventiva como castigo anticipado
Uno de los argumentos centrales de la defensa de Keiko Fujimori fue que sufrió «prisiones preventivas injustas». Estuvo detenida en tres ocasiones: ocho días en octubre de 2018, trece meses entre octubre de 2018 y noviembre de 2019, y tres meses y medio entre enero y mayo de 2020. En total, pasó aproximadamente un año y medio en prisión sin haber sido condenada. La pregunta es: ¿fue esto una violación al principio de presunción de inocencia?
La prisión preventiva es una medida cautelar diseñada para garantizar la presencia del imputado en el juicio, proteger a las víctimas y evitar la obstrucción de la justicia. No es una pena. No anticipa la culpabilidad. Debe aplicarse excepcionalmente, solo cuando exista peligro de fuga, riesgo de obstaculización de la investigación o peligro para la víctima. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que el uso excesivo de la prisión preventiva es un problema crónico en América Latina. En muchos países, más del 40% de la población carcelaria está en prisión preventiva, esperando juicio. Esto genera hacinamiento, violación de derechos fundamentales y una sensación de que la prisión preventiva es una pena anticipada.
En el caso de Keiko Fujimori, los jueces consideraron que existía peligro de fuga y riesgo de obstaculización. Ella tenía recursos económicos, vínculos internacionales y control sobre testigos clave dentro de Fuerza Popular. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ordenó su liberación en dos ocasiones, alegando que la prisión preventiva vulneraba su derecho a la libertad personal y el principio de presunción de inocencia. El argumento era que la Fiscalía no había demostrado suficientemente el peligro de fuga ni el riesgo de obstaculización.
Pero hay un problema: ¿cómo se demuestra el peligro de fuga cuando la persona tiene los medios económicos y políticos para huir? ¿Cómo se prueba el riesgo de obstaculización cuando la persona tiene influencia sobre testigos y documentos? La lógica del Tribunal Constitucional exige pruebas concretas de que la persona va a fugarse o va a obstaculizar la investigación. Pero esas pruebas solo existen después de que la persona fuga o obstruye. Es una trampa lógica que hace imposible aplicar la prisión preventiva a personas con poder político y económico.
En América Latina, el abuso de la prisión preventiva afecta principalmente a personas pobres, sin acceso a abogados competentes, que pasan años en prisión esperando juicio. Para ellos, la prisión preventiva es una pena anticipada que destruye sus vidas. Pero para políticos con recursos, la prisión preventiva es excepcional, breve y rápidamente revertida por tribunales constitucionales. Esta asimetría muestra que el sistema judicial latinoamericano opera con dos estándares: uno para los poderosos y otro para los vulnerables.
El derecho a la defensa y el debido proceso
Keiko Fujimori también argumentó que su derecho a la defensa fue vulnerado. Según su abogada, Giulliana Loza, la Fiscalía introdujo elementos al caso sin respetar el derecho a la defensa, cambiando la imputación de receptación patrimonial a conversión o transferencia sin permitir una defensa adecuada. El Tribunal Constitucional aceptó este argumento y anuló la acusación ampliada presentada en julio de 2025.
El derecho a la defensa es fundamental. Toda persona tiene derecho a ser informada de los cargos en su contra, a contar con un abogado, a presentar pruebas y a cuestionar las pruebas de la acusación. Esto es parte del debido proceso, que garantiza que nadie sea condenado sin un juicio justo. Pero en sistemas judiciales con recursos limitados, el derecho a la defensa puede convertirse en una estrategia de dilación. Abogados expertos presentan recursos tras recursos, cuestionan cada actuación fiscal, solicitan nulidades, apelan cada decisión, y logran que los procesos se extiendan por años hasta que prescriben o pierden relevancia política.
En el caso de Keiko Fujimori, la investigación comenzó en 2017. Ocho años después, en 2025, el juicio oral apenas había comenzado. Durante esos ocho años, hubo detenciones preliminares, prisiones preventivas, apelaciones, hábeas corpus, cambios de jueces, reformulaciones de acusaciones, audiencias de control de acusación, y finalmente la intervención del Tribunal Constitucional que anuló todo. Este patrón se repite en casos de corrupción a lo largo de América Latina: las investigaciones se extienden durante décadas, los imputados envejecen o mueren antes de ser juzgados, los delitos prescriben, y la impunidad prevalece.
El problema no es el derecho a la defensa. El problema es que el derecho a la defensa se ejerce en un contexto de desigualdad de recursos. Un acusado pobre tiene un abogado de oficio con cientos de casos, sin tiempo ni recursos para investigar. Un acusado rico tiene un equipo de abogados especializados, con recursos para contratar peritos, investigar testigos, y presentar recursos complejos. Ambos tienen el mismo derecho a la defensa, pero no la misma capacidad de ejercerlo. Esto genera una justicia de dos velocidades: rápida para los pobres, lenta hasta la impunidad para los poderosos.
La judicialización de la política o la politización de la justicia
En América Latina, la frontera entre justicia y política se ha desdibujado. Desde los años 2000, la región ha experimentado una ola de judicialización de la política: conflictos políticos que antes se resolvían en el Congreso o en las urnas ahora se resuelven en los tribunales. Presidentes destituidos mediante juicios políticos, expresidentes encarcelados por corrupción, candidatos inhabilitados por sentencias judiciales. Veinticinco expresidentes latinoamericanos enfrentaron procesos judiciales entre 1970 y 2025: Evo Morales en Bolivia, Álvaro Uribe en Colombia, Cristina Fernández de Kirchner en Argentina, Rafael Correa en Ecuador, Ricardo Martinelli en Panamá, Lula da Silva en Brasil. Algunos fueron condenados, otros absueltos, otros siguen prófugos. Pero el patrón es claro: el poder presidencial en América Latina ha sido, con demasiada frecuencia, una plataforma para el enriquecimiento personal, la manipulación institucional y la impunidad.
Pero la judicialización de la política tiene un lado oscuro: la politización de la justicia. Cuando los tribunales se convierten en árbitros de conflictos políticos, el poder político reacciona intentando capturar los tribunales. Nombramientos de jueces afines, destituciones de fiscales incómodos, reformas legislativas para limitar la independencia judicial, campañas mediáticas para desprestigiar investigaciones. En algunos casos, como en Nicaragua bajo Daniel Ortega, el Poder Judicial se convirtió en una herramienta para consolidar la dictadura. En otros, como en Guatemala con el Ministerio Público bajo Consuelo Porras, la justicia persigue a jueces y fiscales independientes mientras protege a políticos corruptos.
El fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori se inscribe en esta dinámica. ¿Es un acto de justicia que corrige errores procesales o es una decisión política disfrazada de argumento técnico? La respuesta depende de a quién le preguntes. Para los defensores de Fujimori, es la reivindicación de una persecución injusta que duró diez años. Para los críticos, es la evidencia de que el Tribunal Constitucional fue capturado políticamente y utilizó el principio de legalidad como excusa para blindar a una líder política a meses de una elección presidencial.
El silencio sobre la corrupción estructural
La sentencia del Tribunal Constitucional tiene 96 fundamentos. En ninguno se menciona la palabra «corrupción». El Tribunal se enfocó exclusivamente en determinar si las conductas imputadas a Keiko Fujimori eran típicas según la ley vigente en el momento de los hechos. Concluyó que no lo eran. Pero evitó pronunciarse sobre si esas conductas eran corruptas, si vulneraban principios democráticos, si representaban un conflicto de intereses, o si constituían un abuso del financiamiento político.
Este silencio es revelador. El Tribunal adoptó una postura formalista: si no hay tipo penal, no hay delito. Si no hay delito, no se puede investigar. Pero la corrupción no siempre encaja perfectamente en tipos penales preexistentes. La corrupción evoluciona, se sofistica, encuentra vacíos legales. Odebrecht no entregaba sobornos en sobres. Montaba estructuras corporativas complejas, utilizaba sociedades pantalla, bancos offshore, contratos ficticios. Cuando la ley alcanzaba sus métodos, ya habían inventado otros nuevos.
El problema del formalismo jurídico es que prioriza la legalidad sobre la justicia. Si algo no está expresamente prohibido en la ley, entonces es legal, aunque sea moralmente cuestionable, políticamente corrupto o socialmente dañino. Esta lógica permite que actores poderosos exploten los vacíos legales mientras los sistemas jurídicos tardan años en cerrarlos. Y cuando finalmente se cierran, el argumento de la irretroactividad impide aplicar las nuevas normas a hechos pasados. Es una trampa perfecta para la impunidad.
¿Qué harás ahora que lo sabes?
El fallo del Tribunal Constitucional a favor de Keiko Fujimori revela algo más profundo que un caso judicial. Revela cómo funcionan los sistemas de poder en América Latina. Revela que la justicia no es un mecanismo neutral de aplicación de la ley, sino una arena donde se disputan intereses políticos, económicos y sociales. Revela que los principios jurídicos pueden usarse tanto para proteger derechos fundamentales como para blindar a los poderosos. Revela que la legalidad no siempre coincide con la justicia, y que cuando ambas entran en conflicto, los tribunales tienen que elegir.
Pero también revela algo sobre nosotros como sociedades. Revela que toleramos la corrupción cuando nos beneficia, que aceptamos el autoritarismo cuando nos da seguridad, que justificamos la impunidad cuando afecta a nuestros adversarios políticos. El 69% de los peruanos considera que Keiko Fujimori debería retirarse de la política. Pero en tres elecciones, millones votaron por ella. Algunos porque creen en su proyecto político. Otros porque preferían el mal conocido al desconocido. Otros porque desconfiaban más de sus rivales.
¿Qué significa que un tribunal constitucional anule una investigación de corrupción usando argumentos técnicos? ¿Qué significa que una candidata tres veces derrotada, con el 46% de rechazo electoral, continúe siendo una figura central de la política peruana? ¿Qué significa que el financiamiento ilegal de campañas políticas con dinero de Odebrecht quede impune por vacíos legales?
Significa que la corrupción estructural se ha normalizado. Que la captura de las instituciones judiciales es posible cuando existe suficiente poder político. Que los sistemas democráticos latinoamericanos operan con reglas diferentes para poderosos y vulnerables. Y que mientras no exigimos como sociedades un cambio profundo en cómo seleccionamos magistrados, cómo financiamos campañas políticas, cómo investigamos la corrupción, seguiremos viendo el mismo ciclo: escándalo, investigación, dilación, impunidad, olvido.
La pregunta no es si Keiko Fujimori es inocente o culpable. La pregunta es si aceptamos que los poderosos puedan eludir la justicia usando tecnicismos legales mientras los ciudadanos comunes pasan años en prisión preventiva por delitos menores. La pregunta es si creemos que el dinero de Odebrecht era limpio solo porque la ley de 2016 no tipificaba expresamente recibirlo como delito. La pregunta es si queremos una democracia donde la legalidad proteja a todos por igual, o una democracia donde la legalidad sea un privilegio de quienes pueden pagar buenos abogados.
Ahora que conoces los mecanismos que permitieron este fallo, ahora que entiendes cómo se articulan el poder político, la captura judicial y la impunidad estructural, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a aceptar que esto es normal? ¿Vas a indignarte momentáneamente y luego olvidarlo? ¿O vas a exigir que los sistemas judiciales latinoamericanos se reformen de raíz, comenzando por cómo elegimos a los magistrados constitucionales, cómo investigamos la corrupción política, y cómo garantizamos que nadie —absolutamente nadie— esté por encima de la ley?
Lo que debes recordar
El origen del dinero importa más que el tecnicismo legal: Odebrecht entregó más de 788 millones de dólares en sobornos a políticos latinoamericanos. Declarar que recibir ese dinero no era delito porque la ley específica se aprobó después no elimina el hecho de que el dinero era producto de corrupción.
Los tribunales constitucionales latinoamericanos operan bajo presión política: La selección de magistrados por el Congreso, sin procesos transparentes ni criterios técnicos estrictos, permite que actores políticos capturen estas instituciones y las utilicen para revertir investigaciones judiciales incómodas.
La prisión preventiva es una medida excepcional que se aplica asimétricamente: Mientras miles de personas pobres pasan años en prisión preventiva esperando juicio, políticos con recursos y poder obtienen rápidamente su liberación mediante recursos constitucionales, generando un sistema judicial de dos velocidades.
El principio de legalidad puede usarse como escudo para la impunidad: El argumento de que una conducta no era delito al momento de ocurrir es técnicamente correcto, pero ignora que la corrupción siempre encuentra vacíos legales y que aplicar estrictamente la irretroactividad blinda hechos moralmente cuestionables.
El fujimorismo representa una visión autoritaria de la democracia: Alberto Fujimori normalizó la violación de derechos fundamentales, la concentración de poder y la corrupción institucional. Su hija hereda ese legado político y cuenta con apoyo electoral significativo pese al rechazo mayoritario.
La judicialización de la política y la politización de la justicia son dos caras de la misma moneda: Cuando los conflictos políticos se resuelven en tribunales, el poder político reacciona intentando capturar esos tribunales, destruyendo la independencia judicial necesaria para una democracia funcional.
El silencio de la sentencia sobre la corrupción es tan revelador como sus argumentos técnicos: Al enfocarse exclusivamente en la tipicidad legal, el Tribunal evitó pronunciarse sobre si las conductas eran corruptas, convirtiendo un problema político y ético en un mero asunto técnico-procesal que permite la impunidad estructural.