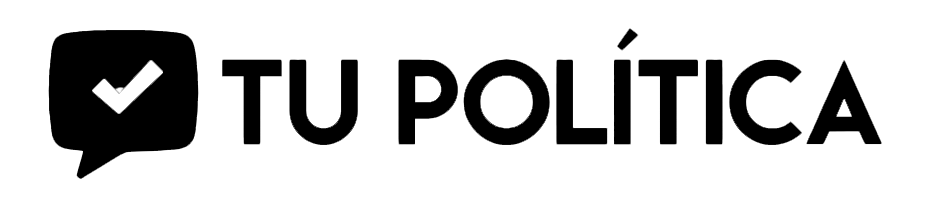El 23 de octubre de 2025, el Tribunal Electoral de Panamá autorizó formalmente el inicio de un proceso contra Diógenes Galván que podría cambiar la historia política de Colón. No se trata de una investigación penal ni de un juicio político ordinario. Es algo distinto: 52,149 ciudadanos del distrito colonense tendrán la oportunidad de firmar para que se convoque un referendo que decida si Diógenes Galván Niño, el actual alcalde electo por libre postulación en mayo de 2024, debe continuar o no en su cargo antes de que termine su mandato constitucional previsto para 2029.
Este mecanismo, conocido como revocatoria de mandato, representa uno de los instrumentos más poderosos de la democracia participativa, pero también uno de los más controversiales. Permite a los electores corregir lo que consideran un error en las urnas sin esperar cinco años. Sin embargo, su activación plantea una pregunta incómoda que trasciende el caso particular de Galván: ¿estamos ante un genuino ejercicio de control ciudadano sobre un alcalde que incumplió sus promesas, o frente a una herramienta que puede convertirse en arma política para desestabilizar gobiernos locales antes de que tengan oportunidad real de gobernar?
La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro político de Colón, sino la forma en que entendemos la rendición de cuentas democrática en Panamá.
Del Canal a la Alcaldía
Para entender cómo llegamos aquí, debemos retroceder a mayo de 2024. Diógenes Galván, práctico del Canal de Panamá con un salario mensual superior a los 17,000 dólares, ganó las elecciones para alcalde del distrito de Colón por libre postulación. Su victoria representó la esperanza de cambio en un municipio que arrastraba una crisis financiera monumental: una deuda de 23.2 millones de dólares heredada de la administración de Alex Lee, más del doble de lo que el municipio recaudaba anualmente.
Pero desde el inicio, la gestión de Galván estuvo marcada por la polémica. Antes incluso de asumir el cargo, surgió la primera controversia que dividiría a la opinión pública colonense: el dilema del salario. Galván había anunciado públicamente que se acogerría a la Ley 376 de 2023, que permitía a los funcionarios electos que ya trabajaban en el sector público escoger entre el salario de su cargo original o el del puesto electo. En su caso, esto significaba tomar una licencia con sueldo del Canal de Panamá y rechazar los aproximadamente 10,750 dólares mensuales que correspondían al cargo de alcalde.
Su argumento era directo: tenía responsabilidades familiares que no podía descuidar. Un hijo próximo a estudiar en Estados Unidos, una hija cursando medicina. «No estoy seguro que pueda quedarme si no puedo cobrar el salario del Canal. Tengo que pensar en mi familia», declaró en el programa Cuarto Poder en junio de 2024.
El 18 de junio de 2024, apenas días antes de que asumiera formalmente como alcalde el 2 de julio, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los párrafos de la Ley 376 que permitían esta elección del «mejor salario». El fallo, con ponencia de la magistrada María Cristina Chen Stanziola, fue contundente: permitir que una persona electa escogiera su salario constituía una ruptura evidente del principio de igualdad consagrado en el artículo 20 de la Constitución, creando un privilegio irracional frente a quienes trabajaban en el sector privado antes de ser electos.
Galván quedó atrapado entre su responsabilidad pública y sus compromisos familiares. En un mensaje desde su casa, rodeado de su familia, anunció que permanecería en el cargo pero aceptando únicamente el salario de alcalde. Describió la situación como «una de las estocadas más fuertes» que había vivido, un golpe directo a sus finanzas y a su familia.
Esta decisión, aunque finalmente alineada con la legalidad, dejó una marca. Para algunos colonenses, Galván demostró integridad al sacrificar ingresos personales por el servicio público. Para otros, la vacilación inicial reveló prioridades cuestionables en alguien que aspiraba a gobernar uno de los distritos más empobrecidos del país.
Gobernar sobre ruinas financieras
Cuando Diógenes Galván asumió formalmente el 1 de julio de 2024, se encontró con un panorama que superaba sus peores estimaciones. La deuda municipal de 23.2 millones de dólares contrastaba brutalmente con una recaudación histórica anual de apenas 11 millones. El municipio debía más del doble de lo que ingresaba. Matemáticamente, era insostenible.
Pero el caos administrativo iba más allá de los números. La planilla municipal contaba con 1,416 empleados, de los cuales 391 habían sido contratados en los últimos meses de la administración de Alex Lee sin que se les pagara un solo dólar. Galván los describió como personas que «fueron contratadas para hacer política» y luego abandonadas. Solo 126 de esos 391 contratos estaban refrendados por la Contraloría. Los demás existían en un limbo legal que imposibilitaba cualquier pago.
La respuesta de Galván fue drástica: redujo la planilla de 1,416 a 580 empleados, un recorte superior al 59%. Implementó tres mecanismos para aumentar la recaudación: modificó suavemente el régimen impositivo sin afectar demasiado al sector comercial, realizó un barrido en todo el distrito identificando negocios que operaban sin registro municipal, y negoció con grandes empresas, incluidas terminales portuarias, para que aceptaran su obligación de tributar localmente.
Los resultados fueron tangibles. En cuatro meses, el registro de negocios se duplicó: de 1,300 a más de 2,600. Ocho empresas de gran impacto económico, que históricamente habían evadido impuestos municipales argumentando que sus contratos con el Estado los eximían, aceptaron someterse al proceso de aforo. Esto representó ingresos adicionales superiores a 14,000 dólares mensuales.
Simultáneamente, Galván presentó nueve denuncias formales ante el Ministerio Público, siete de ellas contra exfuncionarios de la administración anterior, incluyendo al exalcalde Alex Lee. Entre las irregularidades denunciadas figuraban: retención ilegal de la cuota obrero-patronal de los empleados municipales, contratos pagados sin refrendo de la Contraloría, cinco contratos de 49,900 dólares cada uno para compra de insumos contra COVID-19 a una sola empresa (una práctica conocida como «división de materia» para evadir controles), un contrato de 300,000 dólares para compra de un nebulizador, y la desaparición de 28 vehículos municipales.
En junio de 2025, la Fiscalía Anticorrupción ordenó una inspección judicial en la Alcaldía de Colón tras detectar presuntas irregularidades en el manejo de más de 3.3 millones de dólares transferidos por el Gobierno Central a través del Programa de Interés Social. La investigación apunta directamente a Alex Lee por posible delito contra la administración pública.
Para los defensores de Diógenes Galván, estas acciones demuestran valentía y compromiso con la transparencia. Para sus críticos, la reducción masiva de personal y los aumentos impositivos revelan falta de sensibilidad social en una provincia donde, según el Ministerio de Economía y Finanzas, corregimientos como Ciricito tienen un 40% de su población viviendo en pobreza, y otros como Santa Rosa y Salamanca alcanzan el 28%.
Miguel Ángel Rodríguez y la solicitud que cambió todo
El 22 de septiembre de 2025, el abogado Miguel Ángel Rodríguez, exvicepresidente del Círculo de Periodistas de Colón, presentó formalmente ante el Tribunal Electoral una solicitud de revocatoria de mandato contra Diógenes Galván. La solicitud fue admitida ese mismo día por la Dirección Regional de Organización Electoral de Colón, sustentándose en los artículos 498 y 501 del Código Electoral y el Decreto 49 del 24 de noviembre de 2020.
En su solicitud, Rodríguez denunció «múltiples irregularidades y el incumplimiento del mandato popular» por parte del alcalde. Aunque los detalles específicos de las acusaciones no han sido completamente divulgados públicamente, la admisión de la solicitud por parte del Tribunal Electoral indica que cumplió con los requisitos formales establecidos en la legislación.
El 23 de octubre de 2025, el Tribunal Electoral emitió la resolución que autorizó oficialmente el proceso. Desde esa fecha comenzó a correr un periodo de dos semanas de capacitación obligatoria para los activistas que Rodríguez designe para impulsar la recolección de firmas. Posterior a este periodo, se abrirá una ventana de 120 días calendario para reunir las 52,149 firmas válidas necesarias, equivalentes al 30% del padrón electoral del circuito 3-1 de Colón, que cuenta con 173,829 electores inscritos.
El proceso enfrenta obstáculos significativos. A diferencia de revocatorias anteriores donde se permitía recolección digital a través de la página web del Tribunal Electoral, kioscos de autoservicio o aplicaciones móviles de validación biométrica, el Decreto 8 del 7 de julio de 2025 modificó radicalmente el procedimiento. Ahora, cada firma debe ser recogida de forma presencial en la sede del Tribunal Electoral en la provincia de Colón. Los activistas ya no pueden salir a las calles con dispositivos móviles; deben conducir a cada firmante hasta las oficinas electorales.
Esta modificación ha generado controversia. Algunos argumentan que garantiza mayor transparencia y evita fraudes. Otros denuncian que dificulta artificialmente el ejercicio de un derecho ciudadano, especialmente en un distrito donde muchos residentes enfrentan limitaciones de transporte y tiempo.
Sin embargo, el decreto también introdujo una novedad: cualquier ciudadano que haya firmado la solicitud de revocatoria puede retractarse en cualquier momento, presentándose de forma presencial en la oficina del Tribunal Electoral de la circunscripción correspondiente y renunciando formalmente a su firma.
El arma de doble filo
Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo en Colón, es necesario entender qué es exactamente la revocatoria de mandato y por qué América Latina la ha adoptado con tanto entusiasmo en las últimas décadas.
La revocatoria de mandato, también conocida como recall en países anglosajones, es un mecanismo de democracia directa que habilita a los ciudadanos a destituir a un funcionario público electo antes de que concluya su periodo constitucional. A diferencia de un juicio político, que es activado por instituciones del Estado, la revocatoria es iniciada y decidida directamente por la ciudadanía mediante la recolección de firmas y, si se alcanza el umbral requerido, un referendo popular.
En Panamá, este mecanismo se incorporó por primera vez en la Constitución de 1972, aunque de forma incipiente, aplicándose únicamente a representantes de corregimiento. La reforma constitucional de 2004 fue la que incorporó plenamente el reconocimiento del derecho ciudadano a revocar el mandato de diputados de libre postulación. Con el tiempo, el mecanismo se extendió también a alcaldes, vicealcaldes y representantes de corregimiento, pudiendo aplicarse tanto a autoridades electas por partidos políticos como por libre postulación.
El diseño institucional panameño establece varios requisitos. El proceso solo puede iniciarse una vez transcurrido el primer año de mandato y antes de comenzar el último año, permitiendo así que el funcionario tenga tiempo razonable para implementar su plan de gobierno, pero sin protegerlo indefinidamente de la rendición de cuentas. Para activar un referendo revocatorio, se requiere recolectar firmas equivalentes al 30% del padrón electoral de la circunscripción al momento de la elección del funcionario. El plazo para recolectarlas varía según el tamaño del electorado: 30 días calendario para menos de 5,000 electores, 60 días para entre 5,000 y 25,000, 90 días para entre 25,000 y 100,000, y 120 días para más de 100,000 electores.
Si se validan las firmas necesarias, el Código Electoral ordena la convocatoria de un referendo en la circunscripción correspondiente. La revocatoria se aprueba con mayoría simple de los votos emitidos, sin requerir participación mínima. Si el referendo resulta a favor de la revocatoria, el funcionario cesa de inmediato en sus funciones y lo reemplaza su suplente; solo en ausencia de este se convocan elecciones.
Este mecanismo tiene raíces teóricas profundas. Surge como respuesta a la crisis de representación que ha afectado a las democracias latinoamericanas desde la tercera ola de democratización en los años ochenta y noventa. La insatisfacción ciudadana con representantes que, una vez electos, se desvinculan de las necesidades de sus votantes, generó presión persistente para introducir formas más directas de rendición de cuentas.
En teoría, la revocatoria de mandato ofrece varias ventajas sustantivas. Primero, fortalece la rendición de cuentas vertical: los gobernantes saben que pueden ser destituidos si no cumplen con las expectativas ciudadanas, lo que idealmente los hace más receptivos y responsables. Segundo, permite a la ciudadanía corregir errores electorales sin esperar años, removiendo funcionarios incompetentes o corruptos antes de que terminen su mandato. Tercero, puede funcionar como válvula de seguridad institucional en situaciones de crisis, evitando rupturas del orden democrático mediante la sustitución ordenada del gobernante que ha perdido legitimidad popular.
Sin embargo, la revocatoria también presenta riesgos considerables que la literatura académica ha documentado ampliamente. El primero es la inestabilidad gubernamental: destituir funcionarios antes de que tengan oportunidad de implementar sus políticas puede generar ingobernabilidad y parálisis administrativa. El segundo es la instrumentalización política: la oposición puede usar la revocatoria como arma para vengarse de derrotas electorales o para adelantar contiendas electorales por motivos puramente electoralistas. El tercero es el efecto paralizante: funcionarios bajo amenaza constante de revocatoria pueden evitar tomar decisiones necesarias pero impopulares, privilegiando la supervivencia política sobre el interés público.
Existe también un cuarto riesgo, más sutil pero igualmente peligroso: la revocatoria puede convertirse en un instrumento al servicio de grupos de presión con recursos organizativos y financieros que la ciudadanía común no posee. La activación de procesos de revocatoria requiere capacidades logísticas, comunicacionales y económicas que, con frecuencia, están fuera del alcance del votante promedio. Esto puede resultar en que partidos políticos o grupos de interés movilicen la revocatoria no para defender el interés general, sino para promover agendas particulares.
Panamá en la ola revocatoria
El caso de Diógenes Galván no es aislado. En 2025, Panamá ha experimentado una activación sin precedentes del mecanismo de revocatoria de mandato. Al 29 de septiembre de 2025, el Tribunal Electoral había recibido 14 solicitudes de revocatoria contra diversas autoridades electas. De estas, 11 permanecían activas: nueve ya estaban en etapa de recolección de firmas, una en proceso de capacitación de activistas, y una presentó apelación.
La mayoría de estas solicitudes se concentran en autoridades electas por libre postulación en la provincia de Panamá Oeste, especialmente en el distrito de Arraiján. Entre las figuras bajo proceso de revocatoria figuran: Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján; Oliver Joel Ríos, vicealcalde de Arraiján; Manuel Cheng, diputado del circuito 13-1; Raquel Murillo, representante de Juan Demóstenes Arosemena; Franklin Valdez, alcalde de Barú en Chiriquí; Olga Paulette Thomas, diputada del circuito 8-3; y Salvador Lobos, representante suplente de Arraiján.
El caso más emblemático es el del alcalde capitalino Mayer Mizrachi, contra quien se presentó solicitud de revocatoria el 14 de julio de 2025, promovida por el ciudadano José Guardia Bernal. El 23 de septiembre, el Tribunal Electoral autorizó oficialmente el proceso, requiriendo la recolección de 217,322 firmas, equivalentes al 30% del padrón electoral del distrito de Panamá. Este proceso representa un termómetro de la creciente demanda ciudadana por rendición de cuentas en el nivel municipal.
Históricamente, aunque el mecanismo de revocatoria existe en Panamá desde 1972, solo han prosperado dos casos, ambos de revocatoria partidaria (no popular). En el año 2000, el Partido Revolucionario Democrático revocó el mandato del diputado Mario Miller, quien enfrentaba denuncias por extorsión a empresarios. Posteriormente fue condenado a 44 meses de prisión, aunque años después la Corte Suprema revocó su condena. El segundo caso ocurrió durante el periodo legislativo 1999-2004, cuando el mismo partido revocó el mandato del legislador santeño Carlos «Tito» Afú por haber desafiado lineamientos partidarios al votar a favor de la ratificación de magistrados del gobierno de la oposición.
Nunca antes en la historia panameña había prosperado completamente una revocatoria popular, iniciada directamente por ciudadanos sin mediación partidaria. El caso más cercano fue la solicitud contra el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, presentada en abril de 2022 por el abogado Roberto Ruiz Díaz. Se requería recolectar 198,920 firmas en 120 días. A pesar de la movilización ciudadana y la activación de múltiples puntos de recolección, el proceso no alcanzó el umbral requerido.
Esta ola de solicitudes en 2025 coincide con varios factores. Primero, el aumento de candidatos electos por libre postulación en las elecciones de mayo de 2024. En esos comicios, resultaron electos por esta vía un diputado al Parlamento Centroamericano, cinco diputados a la Asamblea Nacional, dos alcaldes y 21 representantes de corregimiento. Los candidatos independientes, sin estructura partidaria que los respalde, son más vulnerables a procesos de revocatoria impulsados por grupos organizados.
Segundo, las modificaciones al procedimiento de revocatoria introducidas por el Decreto 8 de julio de 2025, que eliminaron los métodos digitales de recolección de firmas, han generado una percepción contradictoria. Para algunos, dificultan artificialmente el ejercicio ciudadano; para otros, garantizan mayor seriedad al proceso al exigir que cada firmante se presente personalmente en oficinas del Tribunal Electoral.
Tercero, existe una frustración social acumulada con la clase política tradicional que se manifiesta en la disposición a utilizar instrumentos de democracia directa. La corrupción documentada en administraciones municipales anteriores, como la de Alex Lee en Colón o Héctor Carrasquilla en San Miguelito, ha alimentado la percepción de que las elecciones periódicas no son suficientes para garantizar buena gobernanza.
Diógenes Galván: ¿gestor eficiente o administrador insensible?
La narrativa en torno a Diógenes Galván está profundamente dividida. No existe una versión unificada de su desempeño como alcalde; en cambio, coexisten dos relatos contradictorios que compiten por definir su legado.
Para sus defensores, Diógenes Galván es un administrador técnico que asumió un municipio en bancarrota y tuvo el coraje de tomar decisiones difíciles. La reducción de planilla de 1,416 a 580 empleados fue dolorosa pero necesaria: el municipio simplemente no tenía recursos para sostener una burocracia inflada artificialmente con fines políticos. El aumento de la base tributaria de 1,300 a más de 2,600 negocios registrados demuestra eficiencia y capacidad de gestión. Las negociaciones exitosas con terminales portuarias para que tributen localmente representan un logro sin precedentes en la historia fiscal del municipio.
Las nueve denuncias presentadas ante el Ministerio Público, argumentan sus simpatizantes, evidencian valentía para confrontar la corrupción heredada. Presentar denuncias formales, con nombres y cifras específicas, implica asumir riesgos políticos y personales considerables. La inspección judicial ordenada por la Fiscalía Anticorrupción en junio de 2025 contra Alex Lee por el presunto mal manejo de 3.3 millones de dólares del Programa de Interés Social valida las acusaciones de Diógenes Galván sobre la gestión anterior.
En este relato, las 74 demandas que exfuncionarios de la administración anterior presentaron contra Galván en mayo de 2025, reclamando pago de prestaciones laborales, no son evidencia de insensibilidad, sino consecuencia inevitable de la irresponsabilidad fiscal previa. Galván heredó deudas que la administración de Alex Lee contrajo pero no pagó. Exigirle que resuelva en meses lo que el gobierno anterior destruyó en cinco años es injusto e irreal.
Para sus detractores, en cambio, Galván representa un modelo de gestión tecnocrática desvinculada de las realidades sociales de Colón. La reducción masiva de personal, aunque financieramente justificable, dejó a cientos de familias sin ingresos en uno de los distritos con mayores índices de pobreza del país. Los aumentos impositivos propuestos en su reforma tributaria, que van del 10% al 49% según el rango de pago, afectan directamente a pequeños comerciantes que ya operan en condiciones económicas precarias.
La vacilación inicial sobre el salario, argumentan sus críticos, reveló prioridades personales incompatibles con el servicio público. Un funcionario dispuesto a renunciar si no podía mantener ingresos de 17,000 dólares mensuales difícilmente puede comprender las necesidades de ciudadanos que sobreviven con salarios mínimos. Su insistencia en que el salario del Canal «lo pagan los armadores, no los panameños», aunque técnicamente correcta, muestra desconexión con la percepción ciudadana sobre el servicio público.
Los críticos también señalan polémicas menores pero simbólicamente significativas. En diciembre de 2024, personal de la Alcaldía de Colón retiró decoraciones navideñas instaladas frente a la Gobernación de Colón, trasladándolas en vehículos municipales. El gobernador Julio Hernández expresó públicamente su malestar. El incidente, aunque aparentemente trivial, ilustra un estilo de gestión percibido como autoritario y poco conciliador.
Las propuestas de aumento impositivo han generado oposición organizada. En febrero de 2025, un grupo de abogados colonenses presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para frenar los aumentos, argumentando que no se cumplieron las normativas jurídicas correspondientes ni se realizaron consultas previas a la ciudadanía y comerciantes. El Frente de Abogados Colonenses manifestó que la provincia atlántica atraviesa una difícil situación económica y que el aumento de impuestos afectará desproporcionadamente a los sectores más vulnerables.
Existe también una dimensión simbólica en el debate. Diógenes Galván es práctico del Canal de Panamá, miembro de una élite profesional con ingresos muy superiores al promedio nacional. Su elección representó, para algunos, la posibilidad de traer gestión técnica de clase mundial al gobierno local. Para otros, sin embargo, encarna la distancia entre las élites económicas y la mayoría empobrecida de Colón, una provincia históricamente marginada que no se siente representada por alguien cuyas preocupaciones incluyen pagar estudios universitarios en Estados Unidos.
¿Control legítimo o desestabilización prematura?
La solicitud de revocatoria contra Galván plantea interrogantes que trascienden su caso individual y tocan el núcleo mismo de cómo entendemos la democracia representativa en el siglo XXI.
Por un lado, está la legitimidad del reclamo ciudadano. Si Galván efectivamente ha incumplido el mandato popular, como alega Miguel Ángel Rodríguez en su solicitud, los colonenses tienen el derecho democrático de removerlo sin esperar hasta 2029. La revocatoria de mandato existe precisamente para esto: corregir situaciones donde el funcionario electo se ha desviado sustancialmente de las expectativas ciudadanas que justificaron su elección.
Los defensores de la revocatoria argumentan que Galván ganó las elecciones prometiendo cambio y transparencia, pero su gestión ha estado marcada por decisiones que afectan negativamente a los sectores más vulnerables. Los recortes masivos de personal, los aumentos impositivos, las controversias sobre su salario, configuran un patrón de conducta que justifica la activación del mecanismo de control popular.
Sin embargo, existe el contraargumento del tiempo insuficiente. Galván asumió el cargo el 1 de julio de 2024. La solicitud de revocatoria se presentó el 22 de septiembre de 2025, apenas 14 meses después. Si el proceso prospera y se convoca referendo en los próximos meses, la decisión ciudadana se tomará cuando Galván habrá gobernado aproximadamente un año y medio de un mandato de cinco años. Esto plantea la pregunta: ¿es razonable juzgar una gestión que heredó un municipio quebrado en un plazo tan corto?
La crisis financiera que Galván heredó es objetivamente grave. Una deuda de 23.2 millones contra una recaudación anual de 11 millones no se resuelve en meses. Las denuncias penales presentadas contra la administración anterior documentan irregularidades que tardaron cinco años en acumularse. Exigir que Galván corrija todo esto en menos de dos años puede ser una expectativa irrealista que ningún alcalde, por competente que sea, podría cumplir.
Existe también el riesgo de establecer un precedente peligroso. Si la revocatoria se convierte en una herramienta que grupos organizados pueden activar contra cualquier funcionario que tome decisiones difíciles pero necesarias, el resultado podría ser una parálisis administrativa. Ningún alcalde querrá reducir planillas infladas, aumentar impuestos insuficientes o denunciar corrupción si sabe que estas acciones, aunque correctas desde el punto de vista de la gestión fiscal, pueden costarle su cargo mediante un proceso de revocatoria.
Por otro lado, está el contraargumento de que proteger excesivamente a los funcionarios electos reproduce precisamente la falta de rendición de cuentas que la revocatoria busca corregir. Si aceptamos que los alcaldes necesitan tres o cuatro años para demostrar resultados, estamos esencialmente anulando el mecanismo de control popular, porque para entonces el mandato está concluyendo y las próximas elecciones ofrecen la vía normal de rendición de cuentas.
La tensión es irresoluble en abstracto. Depende crucialmente de los hechos específicos. ¿Ha incumplido Galván efectivamente el mandato popular, o está siendo sancionado por tomar decisiones administrativamente correctas pero socialmente dolorosas? ¿Los 52,149 colonenses que necesitan firmar realmente reflejarán la voluntad mayoritaria del distrito, o representarán la capacidad organizativa de grupos de oposición?
Lecciones desde América Latina
La experiencia latinoamericana con la revocatoria de mandato ofrece lecciones ambivalentes que Panamá debería considerar cuidadosamente.
Venezuela incorporó la revocatoria presidencial en su Constitución de 1999, presentándola como evidencia de su compromiso con la democracia participativa. En agosto de 2004, el presidente Hugo Chávez enfrentó un referendo revocatorio promovido por la oposición. El proceso requería firmas del 20% del padrón electoral y votos a favor de la revocatoria iguales o superiores a los que lo eligieron. Chávez superó el referendo con el 59% de los votos en contra de revocarlo, utilizando el resultado para legitimar su gobierno y acusar a la oposición de golpismo. La revocatoria, diseñada como control ciudadano, se convirtió en plebiscito de apoyo gubernamental.
En Bolivia, la revocatoria está contemplada constitucionalmente desde 2009, aplicable al presidente, vicepresidente, gobernadores y asambleístas. Sin embargo, los requisitos son extraordinariamente exigentes: se requiere el 25% del padrón nacional más el 20% de cada departamento. En 2008, antes de la nueva Constitución, se realizaron referendos revocatorios contra el presidente Evo Morales y ocho gobernadores departamentales. Morales fue ratificado con el 67% de los votos. El proceso se usó más como termómetro político que como mecanismo de destitución.
Ecuador, tras la Constitución de 2008, permite revocatoria después del primer año de mandato. Requiere firmas del 15% del padrón y mayoría absoluta en el referendo para aprobar la revocatoria. En la práctica, ningún proceso de revocatoria presidencial ha prosperado completamente. Los requisitos relativamente moderados contrastan con la dificultad práctica de movilizar los recursos organizativos necesarios sin respaldo de estructuras políticas consolidadas.
México introdujo la revocatoria de mandato presidencial en 2019 y realizó su primer ejercicio en abril de 2022 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. El proceso fue criticado porque el propio gobierno promovió activamente la participación, convirtiendo un mecanismo de control ciudadano en un ejercicio de autolegitimación. Con una participación del 17%, muy inferior al 40% requerido para validar el resultado, el referendo carecío de efectos vinculantes pero sirvió como demostración de fuerza política del presidente.
Estas experiencias revelan un patrón inquietante: la revocatoria de mandato, concebida como instrumento de empoderamiento ciudadano y rendición de cuentas, frecuentemente se transforma en herramienta de lucha política partidaria. Los gobiernos fuertes pueden usarla para demostrar apoyo popular y descalificar a la oposición. La oposición organizada puede emplearla para desestabilizar gobiernos legítimamente electos. En ambos casos, el interés ciudadano genuino queda subordinado a cálculos políticos.
El caso panameño presenta características distintivas. A diferencia de Venezuela o Bolivia, donde la revocatoria se aplica al nivel presidencial en contextos de polarización extrema, las revocatorias panameñas se concentran en gobiernos locales: alcaldes, diputados, representantes. La escala menor podría permitir mayor conexión con demandas ciudadanas reales. Sin embargo, también implica que grupos de interés local con recursos limitados pueden movilizar procesos que la ciudadanía mayoritaria no necesariamente respalda.
El desafío de las firmas
El Decreto 8 de julio de 2025, que eliminó los métodos digitales de recolección de firmas y exigió presencialidad en oficinas del Tribunal Electoral, ha reconfigurado radicalmente la logística de los procesos de revocatoria en Panamá.
Anteriormente, el Decreto 49 de 2020 contemplaba múltiples canales: firma digital a través de la página web del Tribunal Electoral, kioscos de autoservicio ubicados en supermercados y estaciones del Metro, y aplicaciones móviles con validación biométrica que los activistas podían usar en las calles. Estos métodos democratizaban el acceso: un ciudadano podía respaldar una solicitud de revocatoria desde su teléfono celular o aprovechando una visita al supermercado.
El nuevo decreto revierte todo esto. Ahora, cada persona que quiera firmar debe presentarse físicamente en la oficina del Tribunal Electoral de su circunscripción durante el horario laboral. Los activistas no pueden llevar dispositivos móviles a las comunidades; deben persuadir a los ciudadanos de desplazarse hasta la sede electoral.
Esta modificación tiene defensores y detractores. Los defensores argumentan que la presencialidad garantiza autenticidad y evita fraudes. La firma digital, por más controles biométricos que tenga, siempre presenta riesgos de manipulación. Exigir que cada ciudadano se presente personalmente, con su cédula, frente a un funcionario electoral, asegura que cada firma refleje una decisión consciente y voluntaria.
Los detractores responden que la presencialidad crea barreras de acceso que favorecen el statu quo. Un trabajador que labora de lunes a viernes difícilmente puede desplazarse a una oficina electoral durante horario laboral. Una madre de familia con hijos pequeños enfrenta obstáculos logísticos significativos. Un residente de un corregimiento alejado del centro urbano donde está la sede electoral debe asumir costos de transporte. Estas barreras afectan desproporcionadamente a los sectores populares, precisamente aquellos que más necesitarían acceso a mecanismos de control sobre sus gobernantes.
El Tribunal Electoral ha intentado mitigar estas barreras mediante el Decreto que habilita días feriados y de duelo nacional para que las oficinas electorales permanezcan abiertas durante procesos de recolección de firmas. Sin embargo, la medida solo resuelve parcialmente el problema del acceso.
Para Miguel Ángel Rodríguez y los promotores de la revocatoria contra Galván, esto significa que necesitan movilizar una operación logística compleja. No basta con generar apoyo ciudadano; deben convertir ese apoyo en desplazamientos físicos a la sede del Tribunal Electoral. Necesitan transporte, coordinación, comunicación constante, y recursos para sostener la operación durante 120 días. Si logran reunir las 52,149 firmas bajo estas condiciones restrictivas, habrán demostrado capacidad organizativa excepcional y, probablemente, respaldo ciudadano sustancial.
Colón: la provincia olvidada que exige respuestas
Detrás del caso Galván está una realidad que trasciende disputas políticas: Colón es una provincia sistemáticamente marginada que arrastra décadas de promesas incumplidas y esperanzas frustradas.
Con una población de 253,366 habitantes distribuidos en 15 corregimientos, Colón presenta paradojas desconcertantes. Alberga infraestructura estratégica de clase mundial: la entrada atlántica del Canal de Panamá, la Zona Libre de Colón (una de las zonas francas comerciales más grandes del hemisferio occidental), terminales portuarias que manejan millones de contenedores anualmente. Sin embargo, corregimientos como Ciricito tienen un 40% de su población viviendo en pobreza, Santa Rosa y Salamanca alcanzan el 28%.
Durante décadas, la actividad económica generada por el Canal y la Zona Libre no se tradujo en desarrollo social para la mayoría de los colonenses. Los empleos de alto nivel fueron ocupados por personas de otras provincias o extranjeros. Los colonenses quedaron relegados a empleos de baja calificación o, directamente, excluidos. La infraestructura básica, aceras, espacios públicos, áreas de juego, quedó abandonada mientras se construían muelles multimillonarios.
Esta historia de marginalización genera una dinámica política particular. Los colonenses han votado repetidamente por promesas de cambio, solo para sentirse traicionados cuando los gobernantes electos reproducen patrones de corrupción y negligencia. La administración de Alex Lee, con su deuda de 23.2 millones, planilla inflada artificialmente, vehículos desaparecidos y fondos mal utilizados, representa la culminación de este patrón.
Cuando Galván ganó las elecciones en mayo de 2024, muchos colonenses vieron una posibilidad distinta. Un profesional exitoso del Canal, técnicamente competente, sin vínculos con la política tradicional, podría finalmente gobernar en beneficio de la población. La desilusión posterior no se explica solo por sus políticas específicas, sino por la sensación de que, una vez más, quien llegó a la alcaldía prioriza intereses ajenos a los de la mayoría colonense.
Esta sensación puede ser injusta. Galván heredó una crisis financiera objetivamente grave que ningún alcalde podría resolver en meses. Pero la justicia o injusticia de la percepción es casi irrelevante. Lo que importa es que existe una fractura entre el alcalde y una porción significativa de sus electores. La solicitud de revocatoria es la manifestación institucional de esa fractura.
El referendo que podría venir
Si los promotores de la revocatoria logran reunir las 52,149 firmas válidas en 120 días, el Tribunal Electoral convocará un referendo en el distrito de Colón. Ese referendo, programado probablemente para mediados o finales de 2026, presentará a los electores colonenses una pregunta binaria: ¿Debe Diógenes Galván Niño continuar como alcalde del distrito de Colón?
Los escenarios son tres. En el primero, la mayoría simple de los votantes responde afirmativamente: Galván debe continuar. En este caso, Galván permanece en el cargo hasta el final de su mandato en 2029, pero profundamente debilitado políticamente. Un alcalde que sobrevivió a un proceso de revocatoria enfrenta dificultades para gobernar efectivamente. La oposición ha demostrado capacidad de movilización. Cada decisión administrativa será escrutada bajo la sombra de la revocatoria fallida.
En el segundo escenario, la mayoría simple vota por la revocatoria. Galván cesa inmediatamente en sus funciones y es reemplazado por su suplente, si lo tiene, o se convocan elecciones para completar el mandato. Colón entra en una fase de transición política cuya estabilidad dependerá de la capacidad del reemplazo para reconciliar al distrito. Si el suplente reproduce las políticas que generaron rechazo, el ciclo podría repetirse.
El tercer escenario es el más problemático: el referendo no alcanza participación suficiente para considerarse representativo. Aunque el Código Electoral no exige participación mínima para validar el resultado, una votación con turnout muy bajo plantea interrogantes de legitimidad. Si solo el 20% o 30% de los electores participa, ¿puede considerarse que el resultado refleja la voluntad popular del distrito?
Más allá del resultado inmediato, el proceso genera consecuencias sistémicas. Si prospera la revocatoria contra Galván, se establece un precedente que afectará a todos los funcionarios electos por libre postulación en Panamá. El mensaje será claro: los candidatos independientes, sin estructura partidaria que los proteja, son políticamente vulnerables. Esto podría desincentivar candidaturas independientes futuras, reforzando paradójicamente el predominio de los partidos tradicionales que la figura de libre postulación buscaba desafiar.
Si, por el contrario, el proceso no prospera, ya sea porque no se reúnen las firmas necesarias o porque el referendo favorece a Galván, la revocatoria habrá demostrado sus límites. Los electores colonenses habrán enviado el mensaje de que, pese a desacuerdos con políticas específicas, prefieren permitir que el alcalde complete su mandato. Esto fortalecería la estabilidad gubernamental, pero también podría interpretarse como resignación ciudadana ante la falta de alternativas reales.
¿Qué harás cuando te toque decidir?
El caso de Diógenes Galván nos enfrenta a preguntas incómodas que todos debemos responder, independientemente de nuestra posición sobre su gestión particular.
Primera pregunta: ¿Cuánto tiempo debe tener un gobernante para demostrar resultados antes de ser juzgado? Si aceptamos que las crisis heredadas justifican malos resultados indefinidamente, anulamos la rendición de cuentas. Pero si exigimos soluciones inmediatas a problemas estructurales que tardaron años en formarse, hacemos imposible la gobernanza. ¿Dónde está el equilibrio?
Segunda pregunta: ¿Quién define el incumplimiento del mandato popular? Los políticos rara vez cumplen exactamente las promesas de campaña. Las circunstancias cambian, las restricciones presupuestarias limitan, los compromisos resultan irrealizables. ¿En qué punto el ajuste pragmático se convierte en traición al mandato? ¿Quién tiene autoridad moral para trazar esa línea?
Tercera pregunta: ¿Cómo distinguimos control ciudadano legítimo de desestabilización política oportunista? Si grupos organizados con recursos pueden activar revocatorias contra cualquier funcionario que tome decisiones impopulares pero necesarias, estamos incentivando el populismo irresponsable. Pero si protegemos excesivamente a los gobernantes de la presión ciudadana, reproducimos la falta de rendición de cuentas que degrada nuestras democracias.
Cuarta pregunta: ¿Estamos dispuestos a asumir las consecuencias de nuestras decisiones electorales? Elegir alcaldes, diputados, presidentes, implica aceptar que gobernarán con las facultades que la Constitución les otorga. Si cada vez que un funcionario toma decisiones que nos disgustan activamos procesos de revocatoria, estamos rechazando implícitamente la democracia representativa. Pero si nunca ejercemos control entre elecciones, estamos otorgando cheques en blanco que la experiencia demuestra son sistemáticamente abusados.
Estas preguntas no tienen respuestas fáciles. Dependen de juicios de valor sobre qué tipo de democracia queremos: más representativa o más directa, más estable o más responsive, más protectora de la gobernabilidad o más exigente en rendición de cuentas.
El proceso de revocatoria contra Diógenes Galván es, en última instancia, un experimento democrático. Los colonenses están probando si el mecanismo de revocatoria funciona como instrumento de control ciudadano o como arma de desestabilización política. El resultado afectará no solo a Colón, sino a la forma en que Panamá entiende la relación entre gobernantes y gobernados.
Y aquí está la pregunta final, la que no puedes evadir: cuando llegue tu turno, cuando un funcionario que elegiste tome decisiones que afectan tu vida, tu economía, tu comunidad, ¿qué harás? ¿Aceptarás pasivamente que gobierne como quiera hasta la próxima elección? ¿O ejercerás los mecanismos de control que la Constitución te otorga, asumiendo el riesgo de contribuir a inestabilidad?
No hay respuesta correcta en abstracto. Solo hay decisiones concretas, con consecuencias reales, que moldean el tipo de democracia que construimos día a día. El caso Galván te está mirando. ¿Qué vas a hacer al respecto?
Lo que debes recordar
La revocatoria de mandato es un mecanismo de democracia directa que permite a los ciudadanos destituir funcionarios electos antes de que termine su mandato, pero su uso implica riesgos de inestabilidad gubernamental y manipulación política que deben sopesarse contra la necesidad de rendición de cuentas.
Diógenes Galván asumió la alcaldía de Colón en julio de 2024 heredando una deuda de 23.2 millones de dólares, más del doble de la recaudación anual del municipio, lo que contextualiza pero no justifica automáticamente las decisiones controversiales que tomó posteriormente.
El proceso de revocatoria requiere 52,149 firmas presenciales en 120 días bajo un nuevo decreto que eliminó métodos digitales, estableciendo una prueba de organización y respaldo ciudadano más exigente que podría ser vista como garantía de seriedad o como barrera artificial al ejercicio democrático.
Panamá experimenta en 2025 una ola sin precedentes de solicitudes de revocatoria, con 14 presentadas y 11 activas, concentradas en autoridades electas por libre postulación, lo que plantea interrogantes sobre si el mecanismo fortalece la democracia participativa o vulnera desproporcionadamente a candidatos independientes sin estructura partidaria.
La experiencia latinoamericana demuestra que la revocatoria frecuentemente se transforma de instrumento de control ciudadano en herramienta de lucha política partidaria, siendo usada tanto por gobiernos para autolegitimarse como por oposiciones para desestabilizar, desvirtuando su propósito original.
Juzgar la gestión de Galván en apenas 14 meses cuando heredó cinco años de colapso administrativo plantea la tensión irresoluble entre darle tiempo razonable a un gobernante para implementar soluciones y ejercer control ciudadano oportuno sobre decisiones que afectan vidas reales.
El caso trasciende a Galván y Colón: define si Panamá puede mantener el equilibrio entre estabilidad gubernamental necesaria para políticas de largo plazo y rendición de cuentas constante que evite la impunidad, estableciendo precedentes que afectarán a futuras generaciones de funcionarios electos y electores.