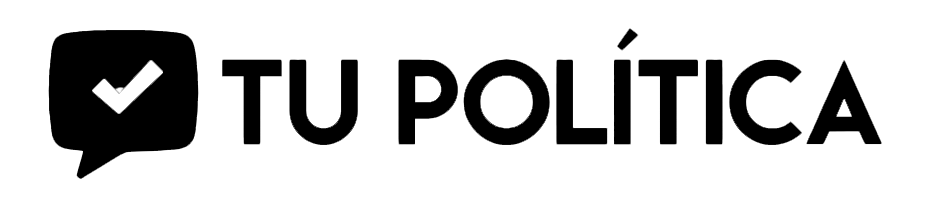Las contradicciones políticas se visten de retórica democrática, el rector Eduardo Flores Castro enfrenta ahora el espejo de sus propias palabras. «La reelección es la semilla de muchos males en la universidad«, declaró alguna vez cuando aspiraba al poder. Hoy, nueve años después de haber derrotado al legendario Gustavo García de Paredes en las elecciones de 2016, Flores clama por un referéndum para preservar precisamente aquello que una vez condenó.
La propuesta del rector de la Universidad de Panamá para someter a consulta popular el proyecto de ley 83, que busca prohibir la reelección inmediata de rectores en universidades oficiales, revela las tensiones más profundas de la democracia universitaria panameña. No se trata únicamente de un conflicto sobre normativas legales, sino de una batalla por definir el futuro del poder académico en el país.
El fantasma de García de Paredes, quien murió hace apenas un año tras haber dominado la rectoría durante más de dos décadas (1994-2016), planea sobre este debate con la fuerza de una herencia incómoda. Cinco períodos consecutivos le bastaron al veterano médico para convertirse en la figura más controvertida de la educación superior panameña, un hombre que enfrentó investigaciones judiciales por presuntas irregularidades y que terminó sus días defendiéndose ante los tribunales por supuesta falsificación de documentos públicos.
Cuando Flores llegó a la rectoría en 2016, lo hizo con el discurso del cambio. «Las autoridades deben pagar su celular, no habrá asesores asalariados y los autos de la UP solo se usarán en horas de trabajo«, declaró en su toma de posesión. Era la antítesis de García de Paredes, el profesor de física que venía a sanear una universidad marcada por décadas de cuestionamientos. El contraste era evidente: frente a un rector de 78 años que «acumulaba cinco períodos» y cuya gestión había sido «puesta bajo la lupa por la Contraloría de Panamá por supuestas irregularidades», llegaba un académico que prometía renovación.
Pero el poder transforma, y las promesas de campaña se desvanecen ante las realidades del ejercicio de la autoridad. En 2021, cuando Flores fue reelegido para un segundo período, su discurso ya había evolucionado. «Hace cinco años, iniciamos el camino de la renovación con la transformación y modernización de la universidad«, declaró en su segunda toma de posesión. La palabra «renovación» seguía presente, pero ahora servía para justificar la continuidad, no el cambio.
La ironía se vuelve más mordaz cuando se examina la trayectoria de las declaraciones de Flores sobre la reelección. En junio pasado, en una entrevista que ahora parece profética, el rector afirmó categóricamente:
«Yo no pienso reelegirme, nunca he estado en mis proyectos volver a reelegirme. Yo creo que un periodo adicional es suficiente… cuando venga el próximo rector ni siquiera voy a aspirar a ser vicerrector de ese nuevo rector. Volveré a mi posición de profesor de mi cátedra de física».
Apenas tres meses después, ese mismo rector que prometía volver a las aulas lanza una cruzada para preservar el derecho a la reelección que, según sus propias palabras de antaño, constituye «la semilla de muchos males».
El diputado Ernesto Cedeño, proponente del proyecto de ley 83, no ha dudado en explotar esta contradicción. Durante los debates en la Asamblea Nacional, Cedeño se apropió de la frase original de Flores con la precisión de un cirujano político: «La reelección es la semilla de muchos males en la universidad». La frase, ahora vuelta contra su autor original, evidencia la transformación que el ejercicio del poder puede operar en las convicciones políticas más firmes.
Cedeño ha observado este fenómeno con la perspicacia de quien conoce los entresijos del poder universitario. «He visto la politización en las universidades, que dicta mucho el discurso cuando uno es candidato, pero cambia cuando se accede al cargo. Es una transformación en la que queda afectado el universitario». Es una descripción que calza perfectamente con la evolución de Flores, del candidato crítico de la reelección al rector que busca preservarla.
La coalición que respalda el proyecto de ley 83 es formidable: 27 organizaciones universitarias, incluyendo el poderoso Sindicato de Trabajadores de la Universidad de Panamá (Sintup), el Movimiento de Rescate de la Universidad de Panamá, el Movimiento Universitario 2025, el Movimiento Universitario Democratizador y los Profesores Independientes de la Facultad de Administración Pública. Es una alianza que trasciende las divisiones tradicionales del campus, unida por un objetivo común: acabar con el modelo reeleccionista que ha dominado la universidad durante décadas.
La respuesta de Flores ha sido invocar la autonomía universitaria con la misma vehemencia con que García de Paredes la esgrimía en sus batallas legales. Ha amenazado con presentar una demanda de inconstitucionalidad y argumenta que el proyecto «es violatorio a la autonomía de la casa de Méndez Pereira y a los estatutos». Es un argumento que resuena con ecos del pasado, cuando García de Paredes organizaba «más que una manifestación, una turba», según describió un columnista, para defender su derecho a participar en elecciones.
Pero la historia no se repite igual dos veces. El contexto político ha cambiado, y la figura de Miguel Antonio Bernal, constitucionalista y catedrático de la propia Universidad de Panamá, representa una voz de autoridad que desafía la argumentación de Flores. Bernal, quien fue separado y luego reintegrado durante la era García de Paredes, conoce de primera mano los excesos del poder rectoral concentrado. «Ya la Universidad de Panamá y el país sufrieron durante más de 20 años de reelección continua. La reelección está haciendo un daño terrible a la academia en este país. En ninguna universidad pública se debe permitir la reelección de ningún cargo».
La posición de Bernal es particularmente significativa porque combina autoridad académica con credibilidad moral. Su experiencia como víctima de las arbitrariedades del sistema reeleccionista le otorga una legitimidad especial para hablar sobre los riesgos de la concentración de poder universitario. Cuando afirma que «la autonomía universitaria no puede colocarse por encima de las competencias de la Asamblea», está articulando una visión del equilibrio de poderes que desafía directamente la estrategia defensiva de Flores.
La propuesta de referéndum de Flores debe entenderse en este contexto como una maniobra política sofisticada. Al ofrecer tres opciones —prohibición total de la reelección, permiso para una reelección, o reelección ilimitada— y declarar su preferencia por «un periodo adicional para las autoridades de la Universidad de Panamá», Flores está posicionando una posición de compromiso que preserve elementos esenciales del modelo reeleccionista. Es una estrategia que busca canalizar el descontento hacia una opción que, aunque más restrictiva que el status quo actual, sigue permitiendo la continuidad en el poder.
El timing de la propuesta es revelador. Con las elecciones universitarias programadas para el 1 de julio de 2026 y el proyecto de ley ya en segundo debate, Flores argumenta que sería «injusto que a mitad del proceso cambiaran las reglas del juego sobre la rectoría». Pero esta argumentación temporal también sirve una función estratégica: un referéndum universitario tomaría tiempo, potencialmente extendiendo el debate más allá del calendario electoral y otorgando a la administración actual control sobre el proceso.
La experiencia de García de Paredes ofrece lecciones inquietantes sobre las dinámicas del poder universitario prolongado. Durante sus más de dos décadas en el cargo, enfrentó múltiples controversias: investigaciones de la Contraloría, cuestionamientos sobre la transparencia de su gestión, conflictos con sectores docentes y estudiantiles, y finalmente un proceso judicial que solo se cerró por prescripción. Su legado es el de una figura que, aunque reconocida por ciertos logros en la expansión de la oferta educativa, también simboliza los riesgos de la concentración excesiva de poder académico.
Flores ha intentado distanciarse de este legado, pero las similitudes estructurales son evidentes. Como García de Paredes, ha enfrentado conflictos con el poder político nacional. Sus rispideces con el presidente José Raúl Mulino, quien calificó el campus universitario como «más una guarida que un centro de estudios superiores», recuerdan las tensiones que García de Paredes experimentó con múltiples gobiernos. La respuesta de Flores —»La Universidad de Panamá no es ninguna guarida, somos la historia viva de la nación»— tiene ecos de la retórica defensiva que caracterizó los últimos años de García de Paredes.
La diferencia crucial radica en el contexto institucional y político. Mientras García de Paredes operó en un entorno donde la reelección indefinida era la norma aceptada, Flores enfrenta un movimiento organizado que cuestiona la legitimidad misma del modelo reeleccionista. La coalición de 27 organizaciones universitarias representa un nivel de oposición sistemática que García de Paredes nunca enfrentó de manera tan coordinada.
El constitucionalista Bernal ha articulado el argumento central contra la posición de Flores con claridad meridiana. Su afirmación de que el proyecto es «completamente constitucional y viable» desafía directamente las amenazas de inconstitucionalidad que Flores ha esgrimido. Más importante aún, Bernal ha contextualizado el debate dentro de la experiencia histórica panameña: «Ya la Universidad de Panamá y el país sufrieron durante más de 20 años de reelección continua». Es una perspectiva que convierte la propuesta de Flores no en una defensa de principios democráticos, sino en un intento de preservar privilegios institucionales.
La propuesta de referéndum también debe analizarse desde la perspectiva de las dinámicas de poder interno en la universidad. Un proceso de consulta directa otorgaría a Flores y su administración influencias significativas sobre el resultado: desde la formulación de las preguntas hasta la movilización del aparato institucional. Esta ventaja estructural plantea interrogantes serias sobre la equidad de un proceso que se presenta como expresión de la voluntad democrática universitaria.
Los precedentes internacionales que Flores ha invocado para defender la reelección —universidades de Chile, Costa Rica, Salamanca y París que «permiten al menos una reelección»— omiten diferencias contextuales fundamentales. La experiencia panameña de reelecciones prolongadas y los patrones de concentración de poder que han caracterizado la Universidad de Panamá durante décadas crean un marco de referencia distinto al de instituciones que nunca han experimentado el nivel de continuidad en el liderazgo que ha definido la casa de Méndez Pereira.
La batalla legal que se avecina promete ser definitoria. La amenaza de Flores de presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el proyecto de ley 83 llevará el conflicto a la Corte Suprema de Justicia, donde se dirimirán cuestiones fundamentales sobre el alcance de la autonomía universitaria y la capacidad del poder legislativo para regular aspectos estructurales del funcionamiento de las universidades oficiales. Es un escenario que recuerda las batallas legales que García de Paredes libró durante sus décadas en el poder, pero en un contexto político y jurídico transformado.
La resolución de este conflicto definirá no solo el futuro inmediato de la Universidad de Panamá, sino el modelo de gobernanza universitaria que regirá las instituciones de educación superior panameñas en las próximas décadas. La propuesta de referéndum de Flores representa un momento de inflexión: o bien la universidad evoluciona hacia mayor alternabilidad democrática, o preserva estructuras tradicionales que han permitido la concentración prolongada de poder académico.
En última instancia, la paradoja de Eduardo Flores —del crítico de la reelección al defensor del referéndum que podría preservarla— ilustra las complejidades del poder universitario y las tensiones inherentes entre aspiraciones democráticas y realidades institucionales. Su transformación de reformador a conservador del status quo no es única; es el patrón recurrente de líderes académicos que llegan al poder prometiendo cambio y terminan defendiendo la continuidad que una vez criticaron.
La pregunta que subyace a todo este debate es si la Universidad de Panamá puede romper el ciclo de concentración de poder que ha definido su historia moderna. La respuesta no solo determinará el futuro de la institución educativa más importante del país, sino que enviará una señal sobre la capacidad de las instituciones panameñas para renovarse democráticamente en una era que exige mayor transparencia y alternabilidad en el ejercicio del poder público.
El referéndum propuesto por Flores puede presentarse como un ejercicio de democracia participativa, pero su verdadera función es preservar un modelo de poder que 27 organizaciones universitarias y una mayoría de la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional consideran anacrónico y disfuncional. En esta batalla entre la nostalgia del poder concentrado y las aspiraciones de renovación democrática, se juega no solo el futuro de la Universidad de Panamá, sino la definición misma de lo que significa la autonomía universitaria en una sociedad democrática moderna.