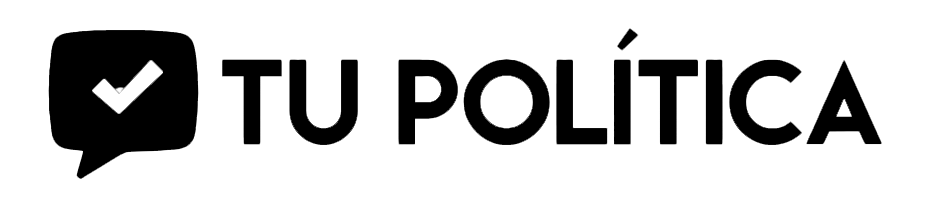A 2,000 millas de distancia, en Bogotá, un cirujano plástico cobraba $410,000 por realizar 25 operaciones bariátricas a panameños con salarios gubernamentales que superaban los $4,000 mensuales. En ambos casos, quien pagó las facturas fue el mismo: el presidente de Panamá, usando un fondo especial que durante 30 años ha funcionado como la caja menuda más cara de América Latina.
La llamada «Partida Discrecional del Presidente» ha canalizado más de $180 millones desde su creación en 1994, convirtiéndose en un laboratorio perfecto para entender cómo opera la corrupción sistémica en las democracias frágiles de la región. Una investigación de seis meses revela un patrón de abuso que atraviesa seis administraciones presidenciales y que ha transformado un mecanismo de emergencia en una herramienta de enriquecimiento personal y clientelismo político.
El fondo secreto que nunca debió existir
En los pasillos del Palacio de las Garzas, sede del poder ejecutivo panameño, existe una oficina donde se toman decisiones que afectan a millones de dólares sin supervisión alguna. Cada año, el Congreso aprueba automáticamente una partida de $3.5 millones denominada oficialmente «Programa del Despacho Superior«, un fondo que permite al presidente gastar dinero público sin pasar por la Contraloría General de la República.
«Es como darle una tarjeta de crédito ilimitada a alguien y decirle que la use ‘responsablemente’«, explica María Elena Botazzi, especialista en transparencia gubernamental que ha monitoreado el uso de estos fondos durante dos décadas. «La tentación del abuso es estructural.»
La partida fue concebida originalmente para emergencias médicas, desastres naturales y proyectos comunitarios urgentes. En la práctica, se convirtió en algo muy diferente: un mecanismo para comprar lealtades políticas, financiar lujos personales y beneficiar círculos íntimos del poder.
Los documentos oficiales, obtenidos a través de múltiples solicitudes de información pública, revelan un patrón sistemático que se repite administración tras administración: lo que comienza como gastos «humanitarios» termina en facturas de joyerías, boutiques de lujo y clínicas privadas internacionales.
Los números que delatan
La matemática de la corrupción es brutal en su simplicidad. En los últimos 25 años, seis presidentes han gastado un promedio de $30 millones cada uno en esta partida. Para poner esta cifra en perspectiva: es suficiente dinero para construir 15 escuelas rurales o financiar tratamientos de cáncer para 3,000 pacientes en hospitales públicos.
Ricardo Martinelli, el empresario que gobernó entre 2009 y 2014, estableció el récord con $55.7 millones gastados. Sus sucesores no se quedaron atrás: Juan Carlos Varela utilizó $41.7 millones, mientras que Laurentino Cortizo desembolsó $31.2 millones en su mandato que terminó en julio de 2024.
Pero las cifras solo cuentan parte de la historia. Los detalles revelan la naturaleza real del abuso.
Durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004), la primera mujer presidenta de Panamá, se gastaron $23 millones que incluyeron la compra de joyas costosas, relojes Cartier como «obsequios diplomáticos» y la remodelación de residencias privadas por $98,000. Cuando los medios cuestionaron estos gastos, el gobierno argumentó que eran parte del «costo de representación presidencial».
Ernesto Pérez Balladares, quien institucionalizó formalmente la partida en 1994, justificó compras en boutiques y joyerías como «costos de atenciones del despacho superior». Los recibos, guardados en archivos gubernamentales, muestran una progresión que va desde gastos modestos hasta desembolsos millonarios a medida que el sistema perdía cualquier vestigio de control.
El caso de las cirugías del poder
Ningún caso ilustra mejor la perversión del sistema que el escándalo de las cirugías bariátricas durante el gobierno de Laurentino Cortizo. Entre 2019 y 2024, se financiaron 46 operaciones para reducir el peso corporal de funcionarios y personas conectadas al gobierno, por un total de $711,288.
El protagonista principal fue Moisés Chitrit Amar, un cirujano que recibió $410,178 por realizar 25 de estos procedimientos en Colombia. Los beneficiarios no eran personas indigentes necesitadas de ayuda humanitaria, como establecen las normas, sino funcionarios con ingresos familiares entre $4,600 y $8,000 mensuales.
«Estábamos pagándole cirugías a gordos con plata del pueblo», declaró sin tapujos José Raúl Mulino, el actual presidente, durante su campaña electoral. La frase, brutal en su franqueza, capturó perfectamente la indignación pública que había crecido durante décadas.
La opacidad como sistema
Durante sus primeros ocho años de existencia, la partida discrecional operó en completo secreto. Los ciudadanos panameños financiaban un fondo sin saber en qué se gastaba su dinero. No existían informes públicos, auditorías ni mecanismos de rendición de cuentas.
La Ley de Transparencia de 2002 estableció la obligación de hacer públicos estos gastos, pero la resistencia fue inmediata y sistemática. Los informes comenzaron a publicarse con meses de retraso, datos incompletos y justificaciones vagas que hacían imposible el escrutinio real.
«Publicaban los montos pero no los nombres. Decían ‘ayuda médica’ pero no especificaban qué tipo de ayuda ni para quién», explica Ana Matilde Gómez, ex fiscal general que intentó investigar estos fondos durante su gestión. «Era transparencia de fachada, diseñada para cumplir con la ley pero evitar la rendición de cuentas real.»
Los documentos internos, filtrados por funcionarios inconformes a lo largo de los años, revelan un nivel de sofisticación en el ocultamiento que sugiere un sistema diseñado conscientemente para evadir controles. Se crearon categorías ambiguas como «gastos sociales», «ayudas humanitarias» y «emergencias comunitarias» que podían justificar prácticamente cualquier desembolso.
El experimento Mulino
José Raúl Mulino llegó al poder en julio de 2024 con una promesa específica: terminar con los abusos de la partida discrecional. Sus primeros meses en el gobierno han sido un experimento en tiempo real sobre si es posible reformar un sistema inherentemente corrupto desde adentro.
Los números preliminares muestran una reducción dramática: $1.2 millones gastados entre julio y noviembre de 2024, más $613,217 en los primeros meses de 2025. Más importante aún, el uso se ha concentrado exclusivamente en trasplantes de hígado y riñón para menores de edad, con costos que van entre $25,000 y $100,000 por paciente.
«Hemos vuelto al propósito original: emergencias médicas reales, casos de vida o muerte», explica Carlos Duque, coordinador de la oficina presidencial encargada de administrar estos fondos. «Cada caso pasa por una evaluación médica independiente y una revisión socioeconómica para verificar que la familia no tenga recursos propios.»
Sin embargo, el experimento enfrenta resistencias estructurales. En noviembre de 2024, la publicación de los informes mensuales se retrasó tres semanas, lo que generó sospechas inmediatas. El gobierno atribuyó el retraso a un «error humano», pero activistas y periodistas interpretaron el episodio como una señal de que las viejas prácticas podrían regresar.
«La diferencia entre Mulino y sus predecesores no está en sus intenciones, sino en la presión mediática y social que enfrenta«, observa Roberto Eisenmann, periodista veterano que ha cubierto la política panameña durante cuatro décadas. «Pero las estructuras corruptas tienen vida propia. Se regeneran.«
La anatomía de un sistema corrupto
La partida discrecional funciona como un microcosmos perfecto de cómo opera la corrupción en democracias formales pero débiles. Su éxito como mecanismo de abuso se debe a cinco factores que se repiten en sistemas similares en toda América Latina:
Legalidad formal: La partida existe dentro del marco legal, aprobada anualmente por el Congreso. Esto le da una apariencia de legitimidad que dificulta las críticas.
Discrecionalidad absoluta: El presidente puede gastar sin justificación previa ni aprobación externa. Esta concentración de poder elimina los controles básicos de cualquier democracia.
Ambigüedad normativa: Los criterios para el uso son tan vagos («emergencias sociales», «gastos humanitarios») que permiten interpretaciones ilimitadas.
Control de la información: Durante años, los gastos fueron secretos. Cuando se hicieron públicos, los informes fueron diseñados para ser inútiles.
Ausencia de sanciones: En 30 años, ningún presidente ha enfrentado consecuencias legales por el mal uso de estos fondos.
«Es un sistema perfecto», ironiza Maribel Gordón, investigadora del Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá. «Combina la legitimidad de lo legal con la impunidad de lo secreto.»
El costo
Las consecuencias van más allá del dinero mal gastado. La partida discrecional se ha convertido en un símbolo del fracaso institucional que corroe la confianza ciudadana en el sistema democrático.
Una encuesta realizada por la empresa Dichter & Neira en 2023 reveló que 78% de los panameños considera que sus presidentes «usan los recursos públicos para beneficio personal». El 65% cree que la corrupción gubernamental es «el principal obstáculo para el desarrollo del país».
Estas percepciones tienen efectos económicos medibles. Panamá ocupa el puesto 105 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, una posición que afecta directamente la confianza de inversionistas internacionales.
«Cada peso mal gastado en la partida discrecional le cuesta al país diez veces más en inversión perdida», calcula Eduardo Morgan, economista del Banco Interamericano de Desarrollo. «La corrupción es visible genera un efecto multiplicador negativo en la economía.»
El daño también es social. En un país donde el 20% de la población vive en condiciones de pobreza, las imágenes de funcionarios sometiéndose a cirugías estéticas con dinero público generan una indignación que se traduce en desconfianza sistemática hacia todas las instituciones.
Lecciones para la región
El caso panameño no es único en América Latina, pero sí excepcional en su documentación. Fondos similares existen en Colombia («Programa Presidencial»), Ecuador («Fondo de Desarrollo Humano»), y Venezuela («Fondo de Desarrollo Nacional»), entre otros.
La diferencia está en el nivel de escrutinio que ha enfrentado la partida panameña, lo que la convierte en un caso de estudio valioso para entender cómo combatir la corrupción sistémica.
«Panamá nos muestra que la transparencia sola no basta», observa Alejandra Parra, directora regional de Transparencia Internacional. «Necesitas transparencia más control preventivo más sanciones reales. Los tres elementos juntos.»
Las reformas propuestas por legisladores panameños incluyen la eliminación completa del fondo, su transformación en un mecanismo de emergencias con criterios objetivos, o su transferencia a instituciones especializadas como el Ministerio de Salud.
El futuro
La pregunta que define el futuro de Panamá es si el experimento Mulino puede sostenerse más allá de su administración. La historia sugiere que no: cada presidente promete reformar la partida discrecional, y cada presidente termina usándola.
«El problema no son las personas, es el sistema», concluye Olga Gólcher, ex magistrada de la Corte Suprema. «Mientras exista la tentación estructural, siempre habrá alguien dispuesto a caer en ella.»
Sin embargo, algo ha cambiado en la ecuación política. La indignación ciudadana ha alcanzado un nivel que hace políticamente costoso el abuso descarado. Las redes sociales amplifican cada escándalo, y una nueva generación de periodistas y activistas mantiene presión constante sobre el gobierno.
La partida discrecional de Panamá representa más que un caso de corrupción: es un símbolo de la fragilidad democrática en América Latina y un recordatorio de que la institucionalidad débil siempre será vulnerable al abuso del poder. Su futuro dirá mucho sobre el futuro de la democracia en la región.
En las oficinas del Palacio de las Garzas, donde se toman las decisiones que afectan estos millones de dólares, la pregunta sigue siendo la misma que se hace en toda América Latina: ¿pueden las instituciones ser más fuertes que las tentaciones del poder?
La respuesta, como siempre en la política, está en construcción.