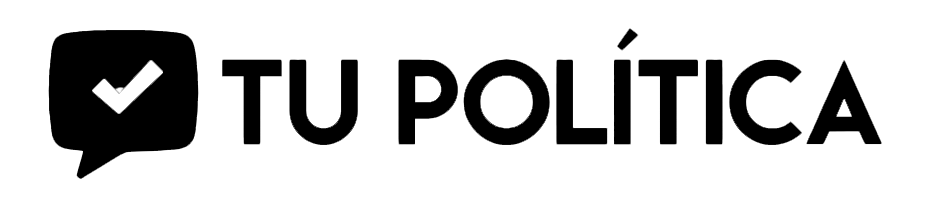A comienzos del siglo XX, en la Italia fascista, Benito Mussolini se enfrentó a «las cámaras» del Parlamento mientras consolidaba el poder y revertía controles institucionales. Uno de los momentos simbólicos fue cuando ordenó transmisiones radiofónicas masivas en cadena, desplazando otras voces y controlando todo el espectro comunicacional público. La multiplicación de discursos oficiales y la subordinación de la información al poder fueron señales precursoras de un régimen autoritario.
Hoy, frente a nosotros, una escena diferente pero con ecos inquietantes: en Colombia, el presidente Gustavo Petro acusa a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) y al Consejo de Estado de intentar «regular sus alocuciones» con nuevas restricciones, y afirma solemnemente: «eso se llama golpe de Estado».
¿Por qué este enfrentamiento es relevante en 2025? Porque toca el límite entre el derecho presidencial a comunicar y el derecho ciudadano a una información plural; porque revela cómo el control del relato se convierte en un campo de batalla institucional; y porque obliga a preguntarse: ¿dónde termina la libertad de expresión y empieza el dominio del poder sobre los medios?
¿Estamos ante una defensa legítima del derecho a comunicar de un presidente electo, o ante un intento de retomar una monopolización mediática disfrazada de discurso democrático?
Origen del término «golpe de Estado» en el discurso político
El concepto «golpe de Estado» tiene raíces del siglo XIX: significa la usurpación repentina del poder, generalmente violentamente, sin pasar por los cauces institucionales. En tiempos modernos, el término se ha ampliado para describir acciones que, sin uso explícito de la fuerza militar, buscan deslegitimar o neutralizar poderes democráticos mediante otros medios. En el ámbito de la comunicación política, las «tácticas autoritarias suaves» (soft power autoritario) recurren a censura, manipulación mediática, control del flujo informativo o leyes de seguridad nacional para silenciar adversarios.
En Latinoamérica, ya en la era digital, se ha hablado de «golpes blandos» cuando se emplean mecanismos institucionales que restringen libertades sin que exista un quiebre formal del orden constitucional.
Concepto y evolución de las alocuciones presidenciales
Una alocución presidencial es un mecanismo mediante el cual el jefe de Estado interrumpe la programación de radio o televisión para dirigirse directamente a la ciudadanía. En muchas constituciones modernas se contempla como un derecho excepcional del mandatario. En Colombia, esta figura ha tenido antecedentes, y su regulación ha sido objeto de debates legales y constitucionales.
La Sentencia C-1172 de 2001 de la Corte Constitucional de Colombia estableció criterios sobre la naturaleza de las alocuciones: deben ser personales (dirigidas por el Presidente), urgentes, excepcionales y con delimitación temática. Esa sentencia ha sido un punto de referencia para jurisprudencia posterior.
Con el devenir del tiempo, los gobiernos comenzaron a usar estas alocuciones con más frecuencia, mezclando mensajes de gestión, propaganda política y posicionamientos partidistas. En el gobierno de Petro, se ha convertido en un recurso central de interlocución directa con la sociedad.
En octubre de 2025, la tensión escaló: el Consejo de Estado emitió un fallo que exige que las alocuciones presidenciales sean más cortas, solo en casos de emergencia, que se especifique la temática con anticipación y que no sean recurrentes, para evitar la monopolización del espacio mediático.
La CRC, a su vez, rechazó recientemente una solicitud de alocución presidencial alegando que no cumplía con criterios de urgencia ni tenía carácter excepcional.
Lo importante
Para desentrañar esta disputa comunicativa, conviene dividir el análisis en varias preguntas clave:
1. ¿Qué criterios exige el Consejo de Estado (y ahora la CRC) para autorizar alocuciones?
Urgencia: la intervención debe responder a un asunto de inmediatez o estado de emergencia nacional. El Consejo advierte que no todos los temas, aunque relevantes, califican como urgentes.
Excepcionalidad y no recurrencia: no puede hacerse con frecuencia sistemática; se busca evitar que el mandatario use esta figura como mecanismo permanente de comunicación.
Delimitación temática y temporal: la Presidencia debe informar de antemano el tema a tratar y la duración prevista para que la CRC verifique su pertinencia.
Estos criterios son el intento jurídico por garantizar el pluralismo informativo: que las cadenas obligatorias no apaguen otras voces ni impongan un monólogo de Estado.
2. ¿Petro tiene razón cuando afirma que lo que ocurre es «golpe de Estado» o censura?
Petro sostiene que:
- La CRC y el Consejo de Estado le están limitando su derecho a dirigirse al país.
- Que los canales privados usan el espectro público y, por tanto, deben obedecerle cuando él quiera usarlo.
- Que no se le ha permitido nombrar delegados en la CRC y que estos organismos se han convertido en un «club cerrado» que actúa con criterios sesgados contra su gobierno.
Pero esas afirmaciones deben ser contrastadas con elementos institucionales:
- El Consejo de Estado no cuestiona el contenido de las alocuciones, sino el uso desmedido que puede vulnerar la pluralidad de medios.
- El fallo judicial pone límites, no prohíbe el derecho a hablar del presidente; establece condiciones para su ejercicio responsable.
- La CRC alega que su objeción responde a criterios objetivos de urgencia y proporcionalidad, no a censura directa.
- En el precedente colombiano, ya ha habido límites a comunicaciones estatales que monopolizan espacios nacionales, por ejemplo, la prohibición de transmitir Consejos de Ministros en canales privados.
Si bien es legítimo que un presidente aspire a comunicarse directamente, la acusación de «golpe de Estado» —un término extremo— debe calibrarse. No hay quiebre institucional evidente, pero sí un choque de poderes sobre quién regula los discursos públicos.
3. ¿Por qué el pluralismo informativo importa más que nunca?
En sociedades con alta polarización política y medios concentrados, la televisión abierta sigue siendo el canal con mayor alcance para muchas poblaciones vulnerables. Si un jefe de Estado ocupa sistemáticamente ese espacio, interrumpe otras voces, reduce la oferta informativa y compite desigualmente por atención pública.
El Consejo de Estado advierte que un uso ilimitado de alocuciones puede «monopolizar la información hasta reducir o anular la posibilidad de que se expresen puntos de vista contrarios».
La CRC, como ente regulador, tiene el mandato de proteger los derechos de los usuarios del espectro público y garantizar que no haya abusos de poder comunicativo.
4. Tensiones psicológicas y comunicacionales en esta disputa
Estrategia del mártir: al denunciar que lo censuran, Petro adopta un rol de víctima del sistema; eso puede movilizar a sus seguidores y polarizar la opinión pública.
Efecto intimidatorio: la acusación de golpe de Estado tiene un peso simbólico considerable, que puede presionar a jueces, reguladores o medios a autolimitaciones para evitar represalias.
Desconfianza institucional: su afirmación de que no puede nombrar delegados en la CRC busca deslegitimar a esos organismos ante la opinión pública, erosionando su autoridad.
La paradoja del mensaje urgente: si el presidente sostiene que casi todo es urgente, reduce el sentido mismo de la urgencia, y puede perder credibilidad.
Diferencias conceptuales clave
Aquí una tabla comparativa breve entre lo que puede calificarse como censura o abuso y lo que es una regulación legítima:
| Elemento | Regulación legítima | Censura / abuso |
|---|---|---|
| Base legal | Normas constitucionales y jurisprudencia | Arbitrariedad sin sustento jurídico |
| Alcance del control | Revisión ex ante de condiciones objetivas (urgencia, duración) | Intervención previa sobre el contenido subjetivo o político |
| Frecuencia permitida | Eventual, excepcional, no recurrente | Uso sistemático y frecuente para promocionar discurso oficial |
| Transparencia | Reglas claras, publicadas, con mecanismos de control | Regulaciones opacas o discrecionales |
| Pluralismo informativo | Respeto a otras voces en medios privados y públicos | Uso del espacio mediático para acaparar audiencia |
Reflexión crítica
Hagamos una pausa para que el lector (tú) reflexione:
¿Cuántas veces has sentido que un líder usa los medios para monopolizar la agenda, en lugar de invitar al diálogo plural?
¿Cuántas noticias has rechazado porque parecían discursos de Estado más que información?
¿Puedes recordar ocasiones en que tu percepción política fue moldeada más por la repetición mediática que por argumentos propios?
Romper creencias es necesario: no todo discurso directo del gobernante es digno de recibir sin filtro; del mismo modo, no toda restricción es censura. El equilibrio entre la comunicación presidencial y el pluralismo no es una concesión, es una exigencia democrática.
El problema central ya no es si Petro debe hablar, sino cuánto espacio puede ocupar sin alienar otros discursos.
Cuando un presidente acusa «golpe de Estado» por regulaciones comunicacionales, pone en juego no solo su narrativa, sino la legitimidad institucional que sostuvo la democracia colombiana.
¿Ahora que sabes esto, apoyarás que el poder se autorregule, o exigirás que también los límites sean parte de la libertad?
Lo que debes recordar
- El término «golpe de Estado» evoca un quiebre institucional, y su uso en una disputa comunicativa exige responsabilidad.
- Las alocuciones presidenciales en Colombia están sujetas a criterios constitucionales de urgencia, excepcionalidad y delimitación temática.
- El Consejo de Estado busca frenar el uso indiscriminado que monopoliza la narración pública.
- La CRC tiene el deber de salvaguardar el pluralismo informativo como garante del espectro público.
- Denunciar censura desde el poder sirve para polarizar y presionar el sistema judicial.
- La democracia no se fortalece cuando un solo discurso atrapa todas las pantallas.
- El verdadero poder está en equilibrar el derecho a hablar con el derecho a ser escuchado junto a otros.