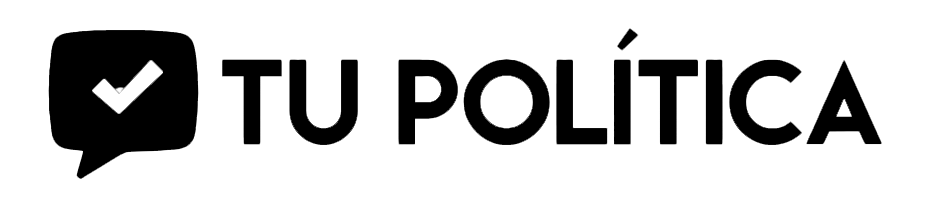El viernes 24 de octubre de 2025 se escribió una escena casi trivial en su desarrollo, pero reveladora en su significado. El exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes), Héctor Brands, abordó el vuelo CM226 de Copa Airlines en el Aeropuerto Internacional de Tocumen rumbo a Miami a las 8:07 de la mañana. Cuatro horas después, al descender en suelo estadounidense, las autoridades migratorias le notificaron que su visa había sido revocada. No pudo siquiera abandonar el aeropuerto. A las 6:29 de la tarde, Brands ocupaba un asiento en el vuelo CM227 de regreso a Panamá. Su intento de ingreso duró menos que el tiempo de espera en una sala de embarque.
La escena parece anecdótica. Sin embargo, condensa un fenómeno político y psicológico que atraviesa América Latina: la confusión estructural entre privilegios y derechos, entre lo que un Estado nos otorga discrecionalmente y lo que la ley nos garantiza inviolablemente. Cuando el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, declaró días después que «las visas son un privilegio, no un derecho», no estaba improvisando diplomacia. Estaba enunciando una doctrina jurídica que tiene raíces en el principio de soberanía nacional y que, sin embargo, muchos funcionarios latinoamericanos parecen haber olvidado o nunca comprendido plenamente.
¿Qué significa que algo sea un privilegio y no un derecho?
Para comprender el alcance real de esta distinción, debemos remontarnos a su origen conceptual.
En el sistema jurídico moderno, un derecho es una facultad reconocida por la Constitución o la ley que no puede ser suprimida sin causa legal ni debido proceso. Es universal, inherente al individuo y limitado únicamente por las leyes que regulan la convivencia.
Un privilegio, en cambio, es una concesión discrecional que depende de la voluntad del poder que lo otorga y puede revocarse sin obligación de justificarlo públicamente.
En el caso de las visas estadounidenses, la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) establece en sus secciones 205 y 221(g) que el Departamento de Estado puede revocar cualquier tipo de visa, en el momento que decida, por la razón que considere «consistente con el interés público». No se requiere explicación pública, ni proceso judicial, ni defensa posible. Solo la decisión, casi siempre irreversible, de un consulado o de una autoridad migratoria. La visa, entonces, no pertenece al titular. Es una llave prestada que el Estado puede recuperar cuando lo considere necesario.
David Arizmendi, vocero de la Embajada de Estados Unidos en México, fue explícito al respecto: «Cada país tiene la autoridad de decidir quién puede ingresar a su territorio. Las visas pueden ser canceladas a discreción del gobierno estadounidense cuando las circunstancias lo justifiquen. Este principio se aplica por igual a todos los ciudadanos extranjeros, sin importar si son particulares o funcionarios públicos». La frase subraya un concepto olvidado en América Latina: la soberanía nacional incluye el control total sobre quién ingresa a un territorio.
El poder discrecional como instrumento geopolítico
Estados Unidos no inventó el poder discrecional sobre visas, pero lo ha perfeccionado como herramienta de política exterior. Históricamente, la revocación de visas ha funcionado como señal diplomática antes que como sanción formal. No necesita acusación judicial, no requiere presentación de pruebas en tribunales, no se somete al escrutinio público. Opera en la penumbra de la seguridad nacional, ese espacio donde la razón de Estado prima sobre cualquier garantía individual.
En septiembre de 2025, el Departamento de Estado anunció una nueva política de restricción de visas a ciudadanos centroamericanos que actúan en nombre del Partido Comunista Chino, socavando el Estado de derecho en Centroamérica. La medida, aunque presentada como mecanismo de seguridad, responde a la competencia geopolítica entre Estados Unidos y China por la influencia en América Latina. En este contexto, la visa se transforma en un arma silenciosa: quien mantiene vínculos con Beijing puede perder el acceso a Washington sin necesidad de una sentencia, simplemente porque conviene a los intereses estadounidenses.
Este patrón no es nuevo. La Doctrina Monroe, formulada en 1823, estableció el principio de «América para los americanos», eufemismo que en realidad significaba: América Latina bajo la esfera de influencia estadounidense. Durante dos siglos, Washington ha utilizado esta doctrina para justificar intervenciones militares, golpes de Estado, bloqueos económicos y, ahora, revocaciones masivas de visas. La forma cambia; el fondo permanece. Lo que antes se lograba con marines, hoy se consigue con la negación de un sello en un pasaporte.
En octubre de 2025, la agencia Reuters reveló que el gobierno de Donald Trump revocó las visas de al menos 50 políticos mexicanos, en su mayoría del partido oficialista Morena, por presuntos vínculos con el crimen organizado. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, fue una de las afectadas. Aunque negó cualquier irregularidad, la revocación de su visa dañó irreversiblemente su imagen política. En América Latina, la cancelación de una visa estadounidense funciona como condena pública sin juicio previo. Es una marca que pocas carreras políticas sobreviven.
Brands y la ilusión de inmunidad
Héctor Brands representa un caso paradigmático de esta dinámica. Su trayectoria es reveladora. En 2011 ganó el programa «Héroes por Panamá» por su labor de promoción deportiva en barrios marginales. Una década después, en abril de 2021, fue ratificado por la Asamblea Nacional como director de Pandeportes bajo la administración del presidente Laurentino Cortizo. Durante su gestión, que se extendió hasta febrero de 2023, la institución adjudicó contratos y aprobó adendas que sumaron 601.5 millones de dólares.
El 1 de septiembre de 2025, el diario La Estrella de Panamá publicó una investigación que reveló 39 reportes de operaciones sospechosas emitidos por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), abarcando 38 cuentas bancarias y más de 28,000 transacciones ejecutadas entre enero de 2019 y junio de 2025. Los depósitos en las cuentas personales de Brands y en sociedades vinculadas a él alcanzaron los 27.9 millones de dólares. En algunos casos, las cuentas pasaron de tener 28 dólares a recibir depósitos de 10 millones sin justificación aparente.
La Unidad de Análisis Financiero de Panamá, creada bajo la Ley 23 de 2015, funciona como centro nacional para la recopilación y análisis de información financiera relacionada con blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos precedentes. Los sujetos obligados —bancos, financieras, empresas de leasing— deben reportar operaciones sospechosas a la UAF, que luego analiza la información y, si detecta indicios de delito, remite un informe al Ministerio Público.
El 3 de septiembre de 2025, el Procurador General de la Nación, Luis Carlos Gómez Rudy, confirmó que el Ministerio Público había abierto una investigación formal contra Brands por supuestas irregularidades financieras durante su gestión en Pandeportes. La investigación, sin embargo, avanzó lentamente. No se dictó impedimento de salida del país. No se solicitaron medidas cautelares. Brands mantuvo su libertad de tránsito completa. El sistema judicial panameño, caracterizado por su lentitud procesal y los altos niveles de impunidad en casos de corrupción, parecía funcionar con su ritmo habitual.
Brands, aparentemente confiado en que su visa estadounidense vigente era un salvoconducto permanente, decidió viajar a Miami el 24 de octubre. No contaba con que Washington opera bajo una lógica diferente a la del sistema judicial panameño. Mientras en Panamá se investiga, se demora, se archiva, Estados Unidos actúa. No espera sentencias. No requiere condenas. «No es necesario que exista una condena penal, basta con que haya información suficiente para considerar que mantener la visa va en contra de los intereses de Estados Unidos».
La psicología del privilegio confundido con derecho
El comportamiento de Brands evidencia un fenómeno psicológico recurrente en América Latina: la normalización del privilegio hasta el punto de percibirlo como derecho adquirido. Esta confusión no es casual. Se construye en sociedades donde los derechos se debilitan y los privilegios se multiplican, donde la justicia se vuelve selectiva, la moral pública se relativiza y la ley deja de ser común para todos.
El artículo 19 de la Constitución panameña lo establece sin ambigüedades: «No habrá fueros ni privilegios ni discriminación». Sin embargo, Panamá vive rodeada de excepciones que contradicen esa norma suprema. Funcionarios investigados que viajan libremente. Expedientes que se archivan sin explicación. Cuentas bancarias con movimientos sospechosos que tardan años en investigarse. Contratos millonarios adjudicados sin transparencia. En este contexto, la visa estadounidense se convierte en símbolo de estatus, en pasaporte a la impunidad percibida, en señal de que se pertenece a una clase protegida.
Cuando Brands regresó a Panamá aquella noche del 24 de octubre, le dijo al reportero de La Prensa que lo esperaba en Tocumen: «Ya tengo mi vida bastante complicada. Considérame un poquito». La frase revela el desconcierto de quien creyó que su posición lo protegería. El mismo desconcierto que experimentó Marina del Pilar Ávila cuando le revocaron su visa en mayo de 2025. O el expresidente de Colombia Ernesto Samper cuando en 1996 Estados Unidos le canceló su visado por presunto ingreso de dineros del Cártel de Cali a su campaña. O el expresidente de Panamá Ernesto Pérez Balladares por supuesta complicidad gubernamental en esquemas de corrupción. O el expresidente panameño Martín Torrijos cuando en junio de 2025 Washington revocó su visa tras pronunciarse contra acuerdos bilaterales entre ambos países.
La revocación de una visa funciona como espejo ético. Refleja cómo la confianza se gana con conducta, no con títulos ni cargos. Y revela una verdad incómoda: en América Latina, el acceso al poder se ha confundido con la inmunidad ante sus consecuencias.
La impunidad estructural y su costo democrático
El caso Brands no es aislado. Es síntoma de un mal regional. En América Latina, la corrupción ha dejado de ser la excepción para convertirse en característica estructural de los sistemas políticos. El lento crecimiento económico combinado con la percepción de un bajo nivel de transparencia ha erosionado la confianza en las instituciones. Los casos de gran corrupción —Odebrecht, los Panama Papers, los escándalos de Pandeportes— se multiplican sin que los sistemas judiciales puedan procesar a los responsables con celeridad.
La impunidad y la falta de independencia del poder judicial son preocupantes en muchos países de la región, amenazados por la clase política dominante y por la debilidad de los sistemas de pesos y contrapesos. Las entidades fiscalizadoras —contralorías, auditorías generales, unidades de análisis financiero— emiten informes, detectan irregularidades, envían alertas. Pero el proceso judicial se atasca. Los expedientes se archivan. Los funcionarios investigados siguen en libertad, viajando, administrando bienes, manteniendo cuentas bancarias activas.
En Panamá, el delito de enriquecimiento injustificado de funcionario público está tipificado desde 1982. El Código Penal vigente lo define en su artículo 385: quien no justifique la procedencia de un enriquecimiento patrimonial adquirido desde que asume el cargo público y hasta un año después de haber cesado en él será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Si la cuantía supera los 500,000 balboas, la pena aumenta a 4 a 10 años. El tipo penal existe. La normativa es clara. Sin embargo, su aplicación es escasa.
La Contraloría General de Panamá, en una auditoría realizada entre 2018 y 2023, determinó que Pandeportes entregó 38.8 millones de balboas a 137 organizaciones deportivas, de las cuales más de 13.2 millones no cumplían con lo establecido por la ley. El informe fue remitido al Ministerio Público para iniciar procesos penales. Años después, pocos resultados son visibles. En 2023, dos exdirectivos de Pandeportes fueron condenados por peculado culposo a 60 meses de prisión. Son las excepciones que confirman la regla: en América Latina, investigar es frecuente; condenar es raro; recuperar los fondos desviados es casi imposible.
El mensaje detrás de la revocación
La decisión de Estados Unidos de revocarle la visa a Brands, entonces, no es un acto de justicia internacional. Es un acto de política exterior. Washington no espera las conclusiones del Ministerio Público panameño. No requiere sentencias firmes. Opera bajo el principio de prevención: si hay información suficiente para considerar que mantener la visa no conviene a sus intereses, actúa.
El embajador Cabrera fue claro: «Estamos comprometidos con la protección de nuestra nación al mantener los más altos estándares de seguridad nacional a través de nuestro proceso de visas. Revocamos y negamos visas de acuerdo con nuestras leyes y regulaciones, sin importar la profesión o posición del individuo en el gobierno». La revocación envía tres mensajes simultáneos.
Primero, a Brands y a funcionarios panameños investigados: el acceso a Estados Unidos no es permanente ni está garantizado. La visa es un privilegio revocable en cualquier momento.
Segundo, al sistema judicial panameño: la lentitud procesal tiene consecuencias. Si Panamá no procesa a sus funcionarios corruptos con celeridad, otros actores tomarán medidas unilaterales. Abraham Adames, exfiscal contra el crimen organizado, advirtió tras la revocación de visa a Brands: «Estamos en una etapa muy incipiente de la investigación. En este momento no se ha llevado al exdiputado a una audiencia de imputación de cargos. Entonces, todavía no se le impuesta una medida cautelar. Eso quiere decir que él puede viajar a donde le dé la gana». La crítica implícita es evidente: el sistema panameño permite que un investigado por movimientos financieros sospechosos de casi 28 millones de dólares mantenga plena libertad de tránsito.
Tercero, a la opinión pública latinoamericana: la tolerancia hacia la corrupción tiene límites externos. Aunque los sistemas judiciales internos fallen, existen mecanismos extraterritoriales que funcionan como contrapeso. La visa revocada se convierte en estigma público, en señal de desconfianza institucional, en marca que daña reputaciones políticas de forma casi irreversible.
La desigualdad del poder discrecional
Sin embargo, esta lógica tiene un costo. El poder discrecional de Estados Unidos para revocar visas sin explicación pública genera asimetrías profundas. Funciona como condena extrajudicial que afecta tanto a culpables reales como a quienes Washington considera inconvenientes por razones políticas, ideológicas o geopolíticas.
En octubre de 2025, el presidente panameño José Raúl Mulino denunció que una funcionaria de la Embajada de Estados Unidos estaba «amenazando con quitar visas» a políticos y abogados panameños por sus vínculos con China. Mulino calificó esta conducta como «incoherente con una buena relación bilateral» y pidió a Washington «no arrastrar a Panamá a un conflicto que es suyo con China». La queja del mandatario panameño revela una tensión estructural: cuando un país depende del acceso al territorio estadounidense —para negocios, turismo, estudios, tratamientos médicos—, la visa se convierte en instrumento de presión política.
El problema no es que Estados Unidos revoque visas a funcionarios investigados por corrupción. El problema es que el mismo mecanismo puede usarse contra opositores políticos, periodistas incómodos, académicos críticos o empresarios que no se alinean con los intereses de Washington. Al operar sin transparencia, sin debido proceso, sin posibilidad de defensa, la revocación de visas se convierte en herramienta discrecional que puede aplicarse selectivamente según conveniencias diplomáticas.
En México, la administración de Donald Trump revocó las visas de al menos 50 políticos de Morena por presuntos vínculos con el crimen organizado. En Colombia, en septiembre de 2025, le revocaron la visa al presidente Gustavo Petro por sus declaraciones durante protestas a favor de Palestina en Nueva York: «Desde Nueva York, pido a todos los soldados del ejército estadounidense que no apunten sus fusiles contra la humanidad. Desobedezcan las órdenes de Trump, obedezcan las órdenes de la humanidad». La revocación fue justificada por «acciones imprudentes e incendiarias». En ambos casos, la línea entre combate a la corrupción y presión política se vuelve difusa.
¿Qué debe recordar el lector?
El caso de Héctor Brands es una lección de poder, privilegio y discrecionalidad. Resume las contradicciones de sistemas políticos donde los derechos se debilitan y los privilegios se normalizan hasta confundirse. Donde la justicia avanza lenta mientras los investigados viajan libres. Donde las instituciones internacionales actúan con firmeza que los sistemas judiciales locales no demuestran.
La revocación de una visa no es justicia. Es geopolítica. Pero funciona como espejo: refleja las fallas estructurales de sociedades que toleran la corrupción, normalizan la impunidad y protegen a funcionarios investigados hasta que actores externos intervienen. Refleja también el costo de la dependencia: cuando un país necesita el acceso a otro para mantener su economía, su diplomacia, su movilidad, ese acceso se convierte en instrumento de control.
Brands abordó un avión creyendo que su visa era un derecho adquirido. Descendió en Miami descubriendo que era un privilegio revocado. La distinción no es semántica. Es política. Y en América Latina, olvidarla sale caro.
Lo que debes recordar
- La visa como privilegio revocable: Una visa estadounidense no es un derecho adquirido, sino un privilegio discrecional que puede ser revocado en cualquier momento sin justificación pública, basándose en la soberanía nacional y en el interés de seguridad del Estado emisor.
- El poder discrecional como herramienta geopolítica: Estados Unidos utiliza la revocación de visas como instrumento de política exterior para presionar gobiernos, combatir la corrupción percibida y limitar la influencia de competidores geopolíticos como China en América Latina.
- La impunidad estructural en América Latina: Los sistemas judiciales de la región avanzan con lentitud en casos de corrupción, permitiendo que funcionarios investigados por movimientos financieros millonarios sospechosos mantengan plena libertad de tránsito mientras las investigaciones se prolongan sin resultados concretos.
- La confusión entre privilegio y derecho: En sociedades donde la justicia selectiva normaliza los privilegios de las élites políticas, los funcionarios confunden el acceso a beneficios discrecionales con derechos inalienables, generando una falsa sensación de inmunidad que colapsa ante actores externos.
- La revocación como condena extrajudicial: Aunque no es un acto de justicia formal, la revocación de una visa estadounidense funciona como estigma público que daña irreversiblemente reputaciones políticas, señalando desconfianza institucional sin necesidad de sentencias judiciales previas.
- La asimetría del poder discrecional: El mismo mecanismo que permite combatir la corrupción puede usarse selectivamente como herramienta de presión política contra opositores, periodistas, académicos o empresarios que no se alinean con los intereses de Washington, generando un sistema de control extraterritorial sin transparencia ni posibilidad de defensa.
- El costo de la dependencia regional: Cuando un país depende del acceso al territorio estadounidense para negocios, turismo, estudios y tratamientos médicos, la visa se transforma en instrumento de control que condiciona la autonomía de sus élites políticas y económicas, limitando la soberanía efectiva de las naciones latinoamericanas.