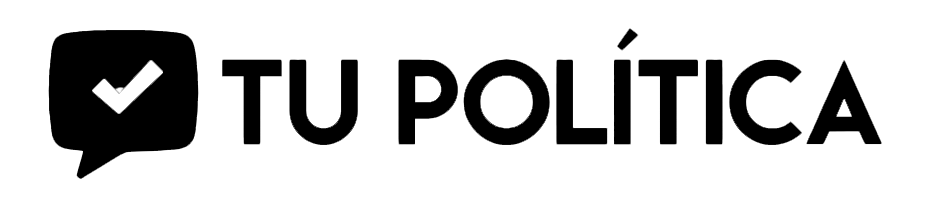Análisis del traslado de Ricardo Martinelli a Colombia
El expresidente panameño Ricardo Martinelli abandonó recientemente la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde permaneció refugiado bajo asilo diplomático por más de un año, y se trasladó a Colombia tras recibir asilo político del gobierno de Gustavo Petro. Este hecho, concretado la noche del 10 de mayo de 2025 mediante un salvoconducto otorgado por Panamá en cumplimiento de convenciones internacionales sobre asilo, marca un giro extraordinario en un caso que entrelaza procesos judiciales internos con consideraciones diplomáticas regionales.
A continuación, se presenta un análisis exhaustivo de lo ocurrido: qué sucedió, quiénes intervinieron, cuándo y dónde tuvo lugar, por qué se desarrolló de tal forma y cómo se llevó a cabo. Además, acompañado de una línea de tiempo clara de los eventos, así como un examen de las implicaciones jurídicas, los posibles beneficios políticos, las lagunas legales, las críticas al proceso y una biografía completa de Martinelli.
Este análisis contextualizado y fundamentado con fuentes oficiales busca ofrecer al lector una comprensión integral de los acontecimientos y su relevancia estratégica.
Contexto y línea de tiempo de los eventos recientes
Para entender la situación actual, es clave repasar cronológicamente los hechos que llevaron a Ricardo Martinelli de un asilo diplomático en territorio panameño a un asilo territorial en Colombia:
- Julio de 2023: Martinelli, de 73 años, fue condenado en Panamá a 10 años y 8 meses de prisión (más una multa de $19,2 millones) por el delito de blanqueo de capitales en el caso New Business, relacionado con la compra irregular de un conglomerado mediático con fondos públicos. Esta condena, que señaló el ocaso legal de su intención de competir nuevamente por la presidencia, quedó firme tras ser confirmada por un tribunal de apelaciones y por la Corte Suprema a inicios de 2024.
- 7 de febrero de 2024: Ante la inminente orden de captura emitida luego de la confirmación de su sentencia, Martinelli ingresó sorpresivamente como refugiado a la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, solicitando asilo por supuesta persecución política. El gobierno de Nicaragua, encabezado por Daniel Ortega, le concedió asilo diplomático ese mismo día, brindándole protección dentro de la sede diplomática nicaragüense.
- Febrero 2024 – Marzo 2025: Martinelli permaneció asilado en la Embajada de Nicaragua durante más de un año, eludiendo los intentos de las autoridades panameñas de hacer efectiva la condena. Durante su estadía, de manera inusual, mantuvo una activa presencia política y mediática, emitiendo comentarios sobre la política nacional pese a su estatus de asilado, en aparente contradicción con las normas internacionales que exigen neutralidad a los refugiados políticos. Este periodo estuvo marcado por tensiones diplomáticas: el gobierno panameño del presidente Laurentino Cortizo (2019-2024) se negó inicialmente a otorgar un salvoconducto para que Martinelli saliera del país, aludiendo a lo dispuesto en el Artículo 1 de la Convención de La Habana de 1928 y de la Convención de Montevideo de 1933 sobre asilo político, que limita la concesión de asilo en casos de delitos comunes.
- 27 de marzo de 2025: Ya bajo la nueva administración panameña del presidente José Raúl Mulino, aliado político de Martinelli, la Cancillería de Panamá anunció que concedía un salvoconducto “por razones estrictamente humanitarias” para que Martinelli pudiese abandonar la embajada y viajar a Managua, Nicaragua. Dicho salvoconducto tenía una vigencia improrrogable hasta la medianoche del lunes 31 de marzo, en aplicación de las obligaciones internacionales de Panamá como Estado parte de las convenciones interamericanas de asilo.
- 31 de marzo – 3 de abril de 2025: El traslado de Martinelli a Nicaragua, previsto inicialmente para el 31 de marzo en un vuelo privado desde la Base Aérea de Albrook, no se concretó. En el último momento, el régimen de Managua bloqueó la entrada de Martinelli a territorio nicaragüense, aduciendo que antes debían aclararse “incongruencias” relacionadas con una posible alerta roja de Interpol solicitada en Panamá. Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua, anunció que su país no recibiría al exmandatario hasta que Interpol confirmara la inexistencia de esa orden de captura internacional. En respuesta, las autoridades panameñas señalaron que ninguna alerta roja podía impedir el viaje de un asilado y que, en efecto, Interpol rechazó procesar la notificación contra Martinelli por contravenir sus normas (que prohíben emitir alertas rojas contra refugiados políticos). Ante la falta de “visto bueno” final de Managua, Panamá prorrogó 72 horas el salvoconducto, hasta el 3 de abril. Al vencer este plazo sin respuesta positiva de Nicaragua, el Gobierno panameño declaró expirado el salvoconducto, aunque dejó claro que ello no revocaba el asilo diplomático concedido a Martinelli, el cual Panamá seguiría respetando conforme al Derecho internacional. Martinelli continuó entonces refugiado en la embajada nicaragüense, mientras sus abogados buscaban alternativas.
- Abril de 2025: Fracasada la “opción Nicaragua”, surgieron negociaciones discretas para encontrar un tercer país dispuesto a recibir a Martinelli. Durante este lapso, en Panamá se avivó el debate político: aliados de Martinelli impulsaron un proyecto de ley de amnistía que lo perdonaría a él (y a otros exgobernantes, incluido Juan Carlos Varela) por casos de corrupción como New Business, Blue Apple y Odebrecht. Sin embargo, dicha iniciativa no prosperó al ser rechazada en comisión legislativa, generando críticas sobre intentos de asegurar impunidad.
- 10 de mayo de 2025: En un desenlace inesperado, el Gobierno de Colombia concedió asilo político a Ricardo Martinelli, desbloqueando la situación. El presidente colombiano Gustavo Petro envió una nota formal a su homólogo panameño, José Raúl Mulino, notificando la decisión humanitaria de otorgar asilo al exmandatario. Esa misma noche, Martinelli abandonó sigilosamente la Embajada de Nicaragua en Panamá y se dirigió, bajo custodia diplomática, al Aeropuerto Internacional Marcos A. Gelabert (Albrook). El Gobierno de Panamá, en consecuencia, extendió un nuevo salvoconducto para garantizar su “pronta y segura salida” hacia Colombia, esta vez cumpliendo con todos los requisitos formales coordinados con Bogotá. Aproximadamente a las 7:35 p.m., el avión privado que transportaba a Martinelli despegó de Panamá y alrededor de las 9:00 p.m. aterrizó en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá. Paralelamente, la Cancillería de Colombia confirmó públicamente a través de sus redes sociales la concesión del asilo al expresidente, enfatizando que la decisión se basa en el principio pro persona y en la tradición humanista colombiana de proteger a los perseguidos políticos.
- 11 de mayo de 2025 en adelante: Ya en territorio colombiano, Martinelli inicia una nueva etapa en calidad de asilado político. Su llegada marca el fin de un capítulo tenso entre Panamá y Nicaragua, a la vez que abre interrogantes sobre su futuro legal y político desde el exilio. Las reacciones en Panamá no se hicieron esperar: figuras de la oposición calificaron la resolución del caso como un “premio a la impunidad”, denunciando que la clase política se protege a sí misma y que la justicia panameña no trata igual a todos. Se ha exigido al gobierno panameño transparencia sobre “los méritos para otorgar un salvoconducto a un tercer Estado” como Colombia y bajo qué términos se negoció dicha salida, dado que originalmente solo se contemplaba el traslado a Nicaragua. Las cancillerías de Panamá y Colombia, por su parte, han defendido la legalidad de sus actos, enmarcándolos en las obligaciones internacionales y en consideraciones humanitarias.

¿Qué motivó la salida de Martinelli de la embajada nicaragüense y su arribo a Colombia?
La decisión de Ricardo Martinelli de dejar la Embajada de Nicaragua y aceptar el asilo en Colombia estuvo motivada por una combinación de factores legales, políticos y personales:
- Bloqueo de la opción nicaragüense: Si bien Nicaragua le había otorgado inicialmente asilo en febrero de 2024, el gobierno de Ortega dilató y finalmente impidió su traslado efectivo a Managua. Oficialmente, Nicaragua condicionó la recepción de Martinelli a que se aclarara su situación frente a Interpol, alegando preocupaciones de seguridad jurídica (la posible orden de captura internacional). A finales de marzo de 2025, Rosario Murillo anunció que “no es posible recibir al expresidente en Nicaragua” hasta nuevo aviso. Detrás de esta postura se vislumbraron también roces diplomáticos: Managua reprochó a Panamá una supuesta falta de apoyo en el marco del SICA (Sistema de Integración Centroamericana) para un candidato nicaragüense, lo que fue interpretado como un chantaje político vinculado al caso Martinelli. En la práctica, Ortega parecía haber perdido interés en albergar a Martinelli o lo utilizó como ficha de negociación, dejando al exgobernante varado en la embajada sin salida clara.
- Falta de garantías y preferencia personal: Desde el lado de Martinelli, todo indicaba que nunca tuvo verdadera intención de exiliarse en Nicaragua. De acuerdo con información revelada por la prensa panameña, en privado Martinelli habría solicitado al régimen Ortega-Murillo entorpecer el salvoconducto original, ya que su deseo era viajar a Italia y no quedarse en Nicaragua. Es decir, el exmandatario veía a Managua solo como refugio temporal, pero prefería un destino final diferente, posiblemente un país europeo donde reside parte de su familia o donde percibía mayor seguridad jurídica. Italia surgía como opción debido a sus vínculos personales o a la expectativa de evitar allí cualquier extradición; sin embargo, concretar un traslado a Italia resultaba complejo sin previamente salir de Panamá. Tras el portazo de Ortega, Martinelli enfrentaba la perspectiva de un asilo indefinido y estéril en la embajada –una situación insostenible en términos de calidad de vida y de influencia política–, por lo que necesitaba una nueva salida.
- Cambio de gobierno en Panamá y negociación con Colombia: La llegada al poder en julio de 2024 de José Raúl Mulino, antiguo ministro y aliado cercano de Martinelli, fue crucial. Mulino, quien ganó la presidencia tras la inhabilitación electoral de Martinelli, tenía incentivos para resolver la situación de su mentor político. Se iniciaron entonces discretas gestiones diplomáticas para hallar un tercer país que otorgara asilo y recibiera a Martinelli. Dado que el caso se había vuelto un impasse regional, la mirada se posó en Colombia, un país vecino con tradición de asilo y gobernado por Gustavo Petro, cuyo perfil ideológico de izquierda y su declarada política humanitaria podrían favorecer una respuesta positiva. Petro accedió a brindar asilo territorial a Martinelli en Colombia, presentándolo como un gesto humanitario y de respeto al derecho de asilo interamericano. Para Martinelli, esta oferta colombiana resultó atractiva y viable: Colombia le ofrecía garantías de protección, cercanía geográfica (facilitando eventualmente viajes futuros) y un entorno político quizás más favorable que Nicaragua, además de que contaba con la aprobación tácita del gobierno panameño aliado (lo que Italia u otros destinos no tenían en ese momento).
Martinelli salió de la embajada nicaragüense porque la vía de asilo en Nicaragua se cerró diplomáticamente y porque surgió una alternativa más conveniente en Colombia. La combinación de la negativa de Ortega de admitirlo, el cambio de actitud de Panamá con Mulino (dispuesto a darle salvoconducto a otro país) y la voluntad política de Petro para acogerlo, motivaron este movimiento. La transferencia del asilo de un país a otro, si bien inusual, fue la solución concertada para destrabar la situación: Petro notificó formalmente el otorgamiento de asilo; Mulino inmediatamente expidió el salvoconducto hacia Colombia; Martinelli aceptó las condiciones y partió esa misma noche. En esencia, Martinelli buscó maximizar su seguridad y libertad de acción, optando por Colombia ante la imposibilidad de llegar a Nicaragua y la ausencia de opciones europeas inmediatas. Todo el proceso se manejó con sigilo hasta consumarse el viaje, lo que evidencia un acuerdo diplomático cuidadosamente coordinado entre Panamá, Colombia e incluso la tácita aquiescencia de Nicaragua al dejarlo partir.
Implicaciones Jurídicas sobre su estatus legal en Panamá y en Colombia
El traslado de Martinelli a Colombia como asilado político acarrea importantes implicaciones jurídicas en dos dimensiones: su situación legal pendiente en Panamá y su nuevo estatus en Colombia.
En Panamá: Martinelli sigue siendo, ante la ley panameña, un ciudadano condenado por corrupción y con otros procesos en curso. La sentencia firme del caso New Business (10 años y 8 meses de prisión) permanece vigente, y su salida del país bajo asilo no la anula. En la práctica, Martinelli se ha colocado fuera del alcance de la justicia panameña, convirtiéndose en un prófugo de facto aunque amparado por el asilo internacional. Panamá, al concederle el salvoconducto, debió suspender temporalmente la ejecución de la pena en virtud de sus compromisos bajo las convenciones de asilo. No obstante, la obligación penal subyacente no desaparece: si Martinelli retornara a Panamá sin protección de asilo, podría ser arrestado para cumplir su condena. Asimismo, enfrenta otras causas judiciales pendientes, la más notable el caso Odebrecht (sobornos de la constructora brasileña), en el cual está llamado a juicio junto a otros 25 imputados. Dicho juicio, considerado el mayor proceso por corrupción en la historia panameña, estaba programado para 2023-2024 pero ha tenido múltiples reprogramaciones. La ausencia de Martinelli complicará esos procedimientos; aunque Panamá podría juzgarlo en rebeldía, cualquier sentencia adicional sería difícil de ejecutar mientras él permanezca asilado en el extranjero.
Un aspecto jurídico relevante es la cuestión de la extradición. Panamá y Colombia tienen un tratado bilateral de extradición vigente desde 1928, que normalmente obligaría a Colombia a entregar a prófugos requeridos por la justicia panameña. Sin embargo, la concesión de asilo político altera totalmente este escenario. Al darle asilo, Colombia implícitamente se niega a extraditar a Martinelli por considerar que su caso tiene connotación de persecución política. De hecho, Colombia invocó su tradición de proteger a perseguidos políticos, sugiriendo que ve las condenas contra Martinelli, al menos en parte, bajo una óptica política. Legalmente, un refugiado o asilado político goza de protección contra la devolución o entrega al país del que huyó (principio de no devolución). Así, Panamá difícilmente podría lograr la extradición de Martinelli desde Colombia mientras este conserve la condición de asilado. Las autoridades panameñas no han anunciado de momento ninguna solicitud de extradición; más bien, dieron su beneplácito al asilo, priorizando las obligaciones internacionales de asilo sobre la punición doméstica. Esto indica una aceptación tácita de que Martinelli, por ahora, no cumplirá su condena en Panamá. En términos formales, Panama podría mantener activa una orden de captura nacional e internacional (a través de Interpol) por la condena vigente. Sin embargo, Interpol ha confirmado que no emitirá alerta roja contra Martinelli, precisamente por su estatus de refugiado político reconocido, conforme a las normas que impiden usar notificaciones rojas en casos de asilo. Este hecho blinda aún más a Martinelli, pues significa que no será detenido en terceros países por la alerta de Interpol mientras Colombia le mantenga la condición de asilado.
Debe señalarse que esta situación crea una tensión jurídica: por un lado, el Estado panameño tiene una sentencia firme que teóricamente debe ejecutar; por otro, ese mismo Estado, al avalar el asilo y permitir la salida, ha pospuesto indefinidamente la ejecución. Algunos juristas critican que se estaría favoreciendo la impunidad, ya que un condenado por corrupción logra evadir la cárcel refugiándose bajo una figura concebida originalmente para perseguidos políticos. Los defensores de Martinelli alegan que sus procesos fueron politizados y que el asilo está justificado para garantizarle un juicio justo en el futuro, pero esa postura es rechazada por muchos sectores en Panamá. En síntesis, en territorio panameño Martinelli queda en condición de reo ausente: la condena y demás acusaciones siguen formalmente en pie, pero sin posibilidad práctica de hacerse efectivas mientras él permanezca protegido en el extranjero. Su estatus jurídico nacional es anómalo, pues no es un ciudadano libre de cargos (sigue siendo culpable condenado), pero tampoco está disponible para cumplir la pena.
En Colombia: Al ingresar al país con estatus de asilado político, Martinelli adquiere una protección legal conforme al Derecho internacional de refugio y la legislación colombiana. Colombia, a través de su Cancillería, confirmó que la medida se sustenta en el principio pro persona y en la tradición humanitaria del país de amparar a los perseguidos políticos. Esto implica que Martinelli es considerado en Colombia un perseguido político y no un delincuente común, dándole derecho a permanecer en ese territorio sin ser entregado a Panamá. Jurídicamente, se formalizará su condición mediante una resolución administrativa que le otorgue asilo o refugio, con los correspondientes documentos de identidad que le permitan residir, desplazarse y, en su caso, trabajar en Colombia. Es previsible que reciba una cédula de extranjero asilado o un estatus similar, válido inicialmente por un año prorrogable, según las normas colombianas.
Si bien el asilo le garantiza libertad personal (no estará detenido en Colombia, sino libre de moverse dentro del país), este beneficio viene con ciertas limitaciones legales y convenciones tácitas. Una de ellas es que el asilado debe abstenerse de realizar actividades políticas que afecten al país de origen, puesto que el asilo no debe ser utilizado como plataforma para injerir políticamente contra el gobierno del cual huyó. Esta regla, derivada de la Convención de Caracas de 1954 sobre asilo territorial (de la cual Colombia es parte), sugiere que Martinelli no podrá hacer activismo político público contra el gobierno panameño desde Colombia. En la práctica, suele pedirse a los asilados que mantengan un perfil discreto en cuanto a asuntos internos de su país, como parte del respeto mutuo entre Estados. Queda por ver si Martinelli acatará esto; cabe recordar que en la embajada nicaragüense rompió la norma de neutralidad al opinar frecuentemente sobre política panameña. En Colombia, al estar bajo la custodia del Estado colombiano, es posible que las autoridades le impongan condiciones más estrictas para evitar roces diplomáticos con Panamá.
Desde el punto de vista de protección legal, Martinelli en Colombia queda resguardado frente a cualquier intento externo de captura. Si hipotéticamente un tercer país lo detuviera por la orden panameña, bastaría acreditar su estatus de asilado en Colombia para frenar el proceso, dado que la propia Interpol reconoce ese estatus como impedimento para circulares rojas. Colombia, al aceptar ser país de asilo, asume la responsabilidad internacional de no devolver a Martinelli a un lugar donde alega ser perseguido (Panamá, en su afirmación). Así, la única forma en que Martinelli perdería este amparo es que renuncie voluntariamente al asilo o que cometa actos que lleven a Colombia a revocar esa protección (por ejemplo, si cometiera delitos en Colombia, lo cual cambiaría la situación; pero eso es hipotético y distinto de sus problemas en Panamá).
En cuanto a su estatus migratorio, el asilo político suele derivar en la concesión de la condición de refugiado. Colombia tiene una extensa tradición en materia de refugio, y es de prever que Martinelli gozará de derechos similares a los de un refugiado reconocido: derecho a residir, a la integridad personal, a la libertad de expresión (con los límites mencionados), etc. No sería simplemente un turista, sino que podrá residir indefinidamente mientras subsistan las causas de su asilo. También puede solicitar la reunificación familiar, de modo que su esposa e hijos (si así lo quisieran y no enfrentan prohibiciones) podrían unirse a él en Colombia bajo protección. Cabe anotar que dos de sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli, ya cumplieron penas de prisión en Estados Unidos por el caso Odebrecht y se encuentran en Panamá enfrentando procesos; no está claro si ellos buscarían sumarse al asilo, pero legalmente no están cubiertos por el asilo otorgado a su padre.
Finalmente, un detalle a monitorear es qué ocurre con la condición de asilado diplomático que Martinelli tenía de Nicaragua. Técnicamente, al salir de la embajada nicaragüense, ese asilo diplomático cesó (pues ya no está en territorio nicaragüense). Nicaragua le había prometido asilo territorial en su país, pero al no concretarse y al Martinelli aceptar el asilo colombiano, es presumible que Nicaragua levantó o transfirió su ofrecimiento. No hay reportes de que Managua le haya retirado formalmente el asilo, pero de facto ha quedado sustituido por el de Colombia. Es un caso peculiar de “cambio de protección” que las normas no contemplan explícitamente, pero que en la práctica se resolvió con la anuencia de todas las partes. Ahora Martinelli es responsabilidad legal de Colombia, que deberá garantizar su seguridad y trato digno conforme al derecho internacional de los derechos humanos.
En síntesis, las implicaciones jurídicas son que Panamá ve frustrada, al menos temporalmente, la ejecución de las penas contra Martinelli, entrando el caso en una suspensión de hecho; mientras que Colombia asume el rol de Estado protector, habilitando a Martinelli a vivir libre en su territorio aunque con las salvaguardias y deberes propios de un asilado político. Esta situación podrá prolongarse mientras Martinelli conserve el asilo o hasta que ocurra un cambio significativo (por ejemplo, una eventual amnistía en Panamá, una prescripción de los delitos –que tardaría años–, o una decisión de Martinelli de trasladarse a otro país si obtiene oferta de refugio). Por ahora, el estatus legal binacional queda definido: prófugo condenado en Panamá, refugiado político en Colombia.
Beneficios políticos o estratégicos para el presidente Gustavo Petro y Colombia
La decisión del gobierno colombiano de Gustavo Petro de conceder asilo a Ricardo Martinelli no solo tuvo un fundamento humanitario, sino que también conlleva posibles beneficios políticos y estratégicos para Petro y el Estado colombiano, tanto a nivel interno como en la arena internacional:
- Reafirmación del liderazgo regional en materia de derechos humanos: Al otorgar asilo a un exmandatario extranjero alegando persecución política, Petro proyecta a Colombia como un país comprometido con la defensa de los derechos humanos y el derecho de asilo. La Cancillería colombiana enmarcó públicamente su decisión en la “tradición humanista” del país para proteger a personas perseguidas. Este gesto refuerza la imagen de Colombia como un actor regional solidario, siguiendo los pasos históricos de la diplomacia latinoamericana que ha amparado a exiliados de distintas naciones. Para Petro –un presidente de izquierda que en su juventud también enfrentó persecución–, brindar asilo a Martinelli puede reivindicar un principio político: Colombia acoge a perseguidos independientemente de su signo ideológico. Martinelli es un político de derecha y antaño cercano a Washington, pero Petro muestra que el asilo trasciende diferencias, lo que eleva el perfil ético de su administración. En foros internacionales, este caso permite a Petro argumentar coherencia con su discurso de respeto a los oprimidos y perseguidos, mejorando su capital diplomático.
- Fortalecimiento de relaciones con Panamá (gobierno de Mulino): Aunque a primera vista sorprenda que Petro ayude a un exmandatario con cuentas pendientes, hay que considerar la dinámica política regional. El presidente panameño José Raúl Mulino, quien solicitó la ayuda de Petro mediante la nota diplomática, está políticamente aliado a Martinelli. Al acoger al protegido de Mulino, Petro forja un lazo de buena voluntad con la nueva administración panameña. Esto podría traducirse en cooperación bilateral más fluida en otros ámbitos (comercio, seguridad fronteriza, migración) y en apoyo diplomático mutuo. Petro capitaliza la oportunidad de estrechar vínculos con Panamá, mostrando deferencia a una petición sensible de su par. Dado que Panamá vivía tensiones con Nicaragua por este tema, Colombia aparece ante Panamá como un socio confiable que ayudó a resolver un problema espinoso sin exigir nada a cambio aparente. Este favor diplomático seguramente es bien valorado en el Palacio de las Garzas (sede del gobierno panameño) y podría generar simpatías hacia Petro en un gobierno centroamericano no alineado ideológicamente con él. En síntesis, Petro gana influencia y agradecimiento en Panamá, lo que en términos estratégicos aumenta el peso de Colombia en la región centroamericana.
- Posicionamiento geopolítico frente a Nicaragua: La jugada de Petro también puede interpretarse como un movimiento calculado en el ajedrez diplomático regional. Al resolver él lo que Ortega dejó en el aire, Petro ocupa un espacio de protagonismo. Colombia muestra capacidad para mediar o intervenir constructivamente donde Nicaragua generó un vacío. Esto envía un mensaje sutil: Bogotá asume responsabilidades humanitarias que otros gobiernos (como Managua) declinan. Para Petro, distanciarse de la imprevisibilidad de Ortega y presentarse como más confiable y principista mejora su standing internacional. Además, con este gesto Colombia evita que Martinelli terminase buscando asilo en países fuera del entorno latinoamericano (como Italia), lo que habría significado perder la oportunidad de que la región misma gestione el asunto. Petro convierte a Colombia en el destino final de este exilio, lo que tiene un valor estratégico en términos de centralidad regional.
- Discurso interno de coherencia ideológica: Aunque pudiera parecer impopular dentro de ciertos sectores colombianos recibir a un político foráneo condenado por corrupción, Petro puede justificarlo internamente esgrimiendo coherencia con la política histórica de Colombia. Colombia dio asilo en el pasado a personalidades de diversos países (por ejemplo, a refugiados venezolanos opositores de Chávez/Maduro, a exiliados chilenos, argentinos en épocas de dictaduras, etc.). Petro, quien en su juventud fue miembro de un grupo insurgente que firmó la paz y entró en política, valora la idea de segundas oportunidades y la protección frente a la persecución. Él mismo se benefició del asilo mexicano brevemente en los 1990s tras amenazas en Colombia. Por tanto, en el plano doméstico, puede argumentar que Colombia es fiel a sí misma manteniendo las puertas abiertas al asilo. Esto puede sumar puntos entre sus bases más progresistas y entre académicos o defensores de derechos humanos, que ven con buenos ojos la continuidad de esa política de Estado.
- Eventuales beneficios en información o cooperación: A nivel estratégico, no es descartable que la presencia de Martinelli en Colombia pueda rendir frutos en términos de información. Martinelli, habiendo sido presidente de Panamá (2009-2014) y figura clave en la política regional, posee conocimiento sobre dinámicas de poder, corrupción transnacional (Odebrecht operó en ambos países, por ejemplo) y redes políticas. Si Petro quisiera, podría informalmente obtener insumos de inteligencia o consejos de Martinelli sobre temas regionales. Aunque este no sea el motivo principal del asilo, resulta un efecto colateral: tener en suelo colombiano a alguien que estuvo al más alto nivel de otro país puede generar un intercambio de información valioso, incluso si es extraoficial. Petro, conocido por ser un político audaz, podría capitalizar ese acceso si le es útil para su agenda (por ejemplo, cooperación en investigar tramas de corrupción que toquen a empresas colombianas o panameñas, o entender mejor la política centroamericana).
- Mensaje político contra el “lawfare” o persecución judicial: Desde una óptica ideológica, Petro y su círculo podrían ver en el caso Martinelli una instancia más del fenómeno de lawfare, es decir, el uso de procesos judiciales para sacar de carrera a líderes políticos (como se ha denunciado en casos de Lula da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, etc.). Si bien Martinelli fue condenado por corrupción, sus partidarios alegan motivaciones políticas detrás de esos casos. Al brindarle asilo, Petro tacitamente se alinea con la idea de que podría haber persecución política vía tribunales, algo que resuena con las preocupaciones de la izquierda latinoamericana. De esta forma, se anota un punto discursivo: Colombia de Petro se opone a que la justicia se politice para destruir adversarios. Esto podría usarse retóricamente para reforzar su crítica general a prácticas similares en la región. Incluso si Petro no simpatiza personalmente con Martinelli, acogerlo le permite hacer énfasis en un principio político sobre la justicia imparcial, beneficiando su narrativa.
Gustavo Petro y Colombia obtienen varios réditos estratégicos con este asilo. Internacionalmente, se posicionan como campeones del derecho de asilo y ganan prestigio humanitario; regionalmente, fortalecen lazos con Panamá y asumen un rol de liderazgo contrastante con Nicaragua; internamente, Petro consolida la coherencia de su política exterior de principios y hasta obtiene margen para argumentar contra el uso político de la justicia. Si bien ha asumido también ciertos riesgos (como críticas por albergar a un político controversial), los beneficios en términos de soft power y diplomacia son palpables. Petro demuestra que Colombia puede ejercer diplomacia audaz y autónoma, fiel a su tradición pero también conveniente a sus intereses actuales, logrando simultáneamente ayudar a un aliado (Panamá), proyectar valores y ampliar su influencia.
Vacíos y temas no aclarados en Derecho Internacional, Diplomacia y Tratados Bilaterales
El caso Martinelli pone de relieve varias zonas grises y cuestiones no del todo aclaradas en el ámbito del derecho internacional y la diplomacia, especialmente en lo referente al asilo político y los tratados bilaterales:
- Alcance y límites del asilo diplomático vs. asilo territorial: La situación experimentada –un asilado diplomático en embajada que luego obtiene asilo territorial en otro país– no es común, y expone la falta de un procedimiento claramente establecido para transferir a un asilado de una legación diplomática a un tercer Estado. Las Convenciones de Asilo de 1928 y 1933, suscritas por Panamá, Nicaragua y Colombia, definen obligaciones para el país territorial (Panamá) de conceder salvoconducto, y para el país asilante (Nicaragua originalmente) de retirar al protegido de territorio panameño. Panamá invocó dichas convenciones al tanto de otorgar el salvoconducto hacia Colombia, afirmando que así cumplía plenamente sus obligaciones internacionales. Sin embargo, estas normas fueron pensadas para el caso tradicional de asilo bilateral (embajada -> país asilante). No contemplan expresamente un cambio de país asilante en medio del proceso. En la praxis diplomática latinoamericana, se han dado pocos ejemplos comparables. Este caso sienta un precedente interesante: ¿Puede un asilado “pasar” de la protección de un Estado a otro? En teoría nada lo prohíbe –el individuo es libre de solicitar asilo a un tercer país–, pero tampoco está reglamentado. Fue necesaria la coordinación política ad hoc entre las tres naciones para que Martinelli saliera. Se evidencia un vacío en el régimen interamericano de asilo respecto a la cooperación multilateral en casos de asilo. ¿Qué habría pasado si Panamá solo hubiera dado salvoconducto para Nicaragua pero Martinelli intentaba volar a Colombia? Seguramente habría surgido una controversia legal. Afortunadamente se hizo con consentimiento panameño, pero el vacío normativo persiste.
- Diferenciación entre perseguidos políticos y delincuentes comunes: Uno de los puntos más controvertidos es la naturaleza de los delitos imputados a Martinelli y si califican o no para asilo. Las convenciones citadas establecen que no se debe conceder asilo diplomático a personas procesadas por delitos comunes (Artículo 1). Panamá inicialmente se acogió a este principio para negar el salvoconducto bajo Cortizo, argumentando que Martinelli estaba condenado por corrupción –un delito común– y por tanto no era acreedor a asilo político. No obstante, tanto Nicaragua (que le dio asilo diplomático) como luego Colombia (asilo territorial) consideraron o pretendieron considerar que su situación tenía connotaciones políticas. Aquí hay un tema no resuelto de interpretación: ¿en qué momento un caso de corrupción puede verse como persecución política? ¿Quién decide eso? No existe un organismo internacional imparcial que certifique si un asilado realmente es un perseguido político o un delincuente común escudándose en lo político. Cada Estado ejerce su discreción. Este caso muestra interpretaciones opuestas: Cortizo lo vio como delincuente común (por eso negó salvoconducto, apoyándose en la letra de las convenciones), mientras Mulino/Petro lo trataron como perseguido político (otorgando salvoconducto y asilo, apoyándose en el espíritu humanitario de las mismas convenciones). El derecho internacional carece de un criterio objetivo para dirimir estas situaciones. Prevalece la decisión soberana y política de los Estados involucrados. Este vacío permite que la figura del asilo sea utilizada en casos polémicos –como el de Martinelli– y quede sujeta a la crítica de abuso o desviación de propósito (asilar a alguien que en realidad huye de la justicia penal ordinaria). Sin un árbitro internacional, la legitimidad de cada caso reposa en la narrativa política: Martinelli y sus aliados afirman que es víctima de “lawfare” o persecución selectiva, mientras sus opositores sostienen que es corrupción pura. La ambigüedad no se aclara jurídicamente, más allá de que los Estados han actuado dentro de sus facultades.
- Tratados de extradición vs. derecho de asilo: Existe una tensión clásica no resuelta entre el deber de extraditar a los delincuentes y el deber de proteger a los perseguidos políticos. Panamá y Colombia tienen un tratado de extradición desde 1928, que obliga a entregar personas buscadas por ciertos delitos. Sin embargo, Colombia priorizó los tratados de asilo (y su propia tradición) para no extraditar a Martinelli, sino otorgarle refugio. En ausencia de un foro internacional que concilie ambos compromisos, prima la jerarquía política que cada país asigne: Colombia puso el asilo por encima de la extradición. Panamá, por su lado, decidió no solicitar formalmente la extradición, respetando el asilo. Pero ¿qué primaría legalmente si Panamá exigiera su entrega amparada en el tratado bilateral? Normalmente, los tratados de extradición suelen exceptuar los delitos políticos; y aunque la corrupción no es delito político, Colombia claramente lo re-encuadró como perseguido político. No hay un mecanismo jurídico vinculante para obligar a un Estado asilante a reevaluar su asilo en favor de la extradición. Esto muestra un vacío: los regímenes jurídicos de extradición y de asilo operan en carriles paralelos, y cuando colisionan, la resolución es política, no jurídica. El caso Martinelli refuerza la necesidad (señalada por algunos expertos) de establecer directrices más claras sobre cuándo aplica una figura u otra. Por ahora, queda en mano de la realpolitik: Colombia no va a extraditarlo; Panamá no puede forzar la extradición sin romper con la práctica regional de asilo.
- Rol de los organismos internacionales: Durante la saga de Martinelli, un actor clave fue Interpol, pero su proceder planteó interrogantes. La juez panameña del caso envió una solicitud de alerta roja contra Martinelli, buscando su captura internacional. Interpol inicialmente la tramitó, pero luego la Policía panameña comunicó que Interpol rechazó la alerta porque contravenía sus reglas (no emitir alertas contra refugiados/asilares). Esto revela un aspecto poco conocido: Interpol tiene normas internas (desde 2014, reforzadas en 2017) que impiden ser usada para perseguir asilados. Si bien esta política es loable para evitar abusos, genera una situación delicada: ¿basta con que alguien se asile en una embajada para neutralizar las órdenes internacionales de captura en su contra? En la práctica, sí: Interpol detuvo la alerta en cuanto supo que Martinelli era asilado diplomático. Este hecho podría incentivar que otros buscados se refugien en legaciones para bloquear procesos. Aquí hay un claro vacío/choque: la justicia penal internacional vs. la institución del asilo. Interpol se alineó con el principio de asilo, pero ello deja desprotegido el cumplimiento de sentencias por delitos comunes internacionales (como el blanqueo, que usualmente justificaría cooperación policial). Este equilibrio entre no facilitar represalias políticas pero tampoco volverse herramienta de impunidad es complejo, y el caso presente lo exhibe. No hay indicios de que organismo alguno (ONU, OEA) haya intervenido para examinar si correspondía o no el asilo en este caso; simplemente se respetó la decisión soberana.
- Diplomacia triangular y comunicaciones oficiales poco transparentes: Otro tema no aclarado totalmente es cómo se coordinó exactamente la solución final. Las cancillerías de Panamá y Colombia publicaron comunicados casi simultáneos el 10 de mayo anunciando la concesión del asilo y salvoconducto, pero no se detallaron los acuerdos previos. Se desconoce, por ejemplo, el rol preciso de Nicaragua en la salida: ¿hubo un entendimiento para que liberaran a Martinelli de la embajada sin objeciones? Nicaragua guardó silencio al momento del traslado; pareciera que simplemente lo dejó ir. Este silencio plantea dudas sobre si existió un acuerdo trilateral o si, sencillamente, Panamá y Colombia procedieron y Nicaragua se apartó. Adicionalmente, en Panamá se criticó que la Cancillería subió y bajó un comunicado sobre el asilo a Colombia de forma confusa, sugiriendo cierta falta de transparencia inicial. La diplomacia de pasillos dominó sobre la información pública. Esto deja vacíos informativos: ¿Hubo concesiones políticas entre Panamá y Colombia a cambio del asilo? Oficialmente no se menciona ninguna, pero no es público si Panamá ofreció algo (por ejemplo, apoyo en foros internacionales) como agradecimiento. La ausencia de claridad al respecto alimenta especulaciones. Aunque es entendible la discreción por la sensibilidad del tema, desde el punto de vista del derecho internacional no hay un registro claro de este inusual convenio. Cada país dio sus razones legales generales, pero los detalles diplomáticos quedaron opacos.
- Cuestionamientos sobre la institución del asilo en el siglo XXI: Por último, este caso plantea un debate mayor no resuelto: el concepto de asilo diplomático es una institución regional latinoamericana no reconocida universalmente (países fuera de América Latina, en general, no aceptan que una embajada otorgue asilo y exija salvo conducto; recordemos el caso Julian Assange en Londres, donde el Reino Unido jamás concedió paso a pesar del asilo ecuatoriano). En América Latina sí existe esa tradición y tratados específicos. Sin embargo, la controversia radica en si esta práctica pudiera verse abusada para cobijar a figuras polémicas. Algunos críticos argumentan que el asilo diplomático es un anachronism que permite evadir la justicia (como lo señalan en Panamá llamándolo impunidad). Por otro lado, sus defensores lo consideran un baluarte frente a juicios políticos injustos. Este dilema no está zanjado. El caso Martinelli, con su alto perfil, reaviva preguntas: ¿Debería reformularse el alcance del asilo diplomático en eventuales actualizaciones del derecho interamericano? ¿Se necesitan protocolos más claros para evitar choques con obligaciones penales? Hasta ahora, la OEA no ha modernizado estas convenciones históricas, dejando un vacío normativo adaptativo. Si bien el caso se resolvió pacíficamente, deja cabos sueltos legales: Martinelli técnicamente incumple la ley panameña (no presentarse a cumplir condena), pero amparado por otra legalidad (el asilo). Estas zonas grises persisten sin aclaración definitiva.
El episodio evidenció lagunas y tensiones en el andamiaje jurídico internacional: desde cómo catalogar delitos en clave de asilo, pasando por la interacción entre asilo y extradición, hasta la coordinación diplomática multilateral en refugios políticos. Todo se solucionó mediante entendimientos políticos entre los Estados, más que por reglas predefinidas. Esto subraya la necesidad de mayor claridad y quizá actualización de las normas de asilo y cooperación judicial en la región, para evitar que casos futuros queden en la misma ambigüedad. Por ahora, las interrogantes sobre si hubo abuso de la figura de asilo o si se actuó al margen del “espíritu” de los tratados quedarán en el terreno del debate académico y político, pues jurídicamente cada país cumplió formalmente con sus compromisos seleccionando qué instrumento internacional aplicar en cada momento.
Análisis crítico del proceso: ¿Irregularidades o aspectos cuestionables?
El proceso que culminó con el exilio de Ricardo Martinelli en Colombia ha generado fuertes críticas en diversos sectores, algunos de los cuales señalan posibles irregularidades o actuaciones cuestionables en el manejo del caso. A continuación, se presenta una crítica argumentada de los aspectos más polémicos:
- ¿Asilo o impunidad encubierta? La crítica más resonante, especialmente dentro de Panamá, es que se ha premiado la impunidad. Desde la oposición panameña se afirmó que “una vez más, en Panamá se premia la impunidad” y que el caso demuestra que “la justicia en este país no es para todos, es para algunos”. Estas declaraciones reflejan la percepción de que Martinelli utilizó el asilo para evadir la justicia penal, convirtiendo un mecanismo de protección de perseguidos en un escudo para un condenado por corrupción. En efecto, visto crudamente, un expresidente sentenciado logró no pasar ni un solo día en prisión gracias a maniobras políticas y diplomáticas. Esto para muchos es perverso y mina la credibilidad del Estado de derecho panameño. La administración de José Raúl Mulino, sucesora de Cortizo, está bajo sospecha de haber colaborado activamente para favorecer a Martinelli por lealtad política, por encima del interés de justicia. Que el gobierno panameño aliado coordinara su salida segura en vez de buscar ejecutar la sentencia se tacha de conflicto de interés: Mulino le debe en gran parte su presidencia a Martinelli (quien lo impulsó como candidato tras ser él mismo inhabilitado), por lo que existía un incentivo político para liberarlo de las garras de la justicia. Esta situación donde el gobernante ayuda a su mentor condenado alimenta la narrativa de una “casta política” que se protege entre sí. Jurídicamente, Panamá puede argumentar que cumplía con tratados internacionales, pero moralmente queda la duda de si se buscó deliberadamente un vacío legal para no hacer cumplir la ley interna. También se cuestiona si Martinelli realmente califica como “perseguido político” o si Petro y Mulino forzaron esa etiqueta para encubrir un caso de corrupción. La línea entre protección y encubrimiento es borrosa aquí, y muchos consideran que se cruzó hacia lo segundo.
- Falta de transparencia y contradicciones oficiales: Otro aspecto criticado es cómo se manejó la comunicación oficial del caso. La cancillería panameña primero emitió un comunicado sobre el asilo a Colombia y luego lo retiró brevemente, generando confusión. Legisladores de oposición exigieron explicaciones de por qué “suben un comunicado, acto seguido lo bajan” y si hubo términos secretos en la concesión del salvoconducto a un tercer país. Esto sugiere improvisación o ocultamiento. En efecto, el proceso entero se negoció a puerta cerrada; las cancillerías no revelaron detalles de las conversaciones con Nicaragua o Colombia, más allá de enunciar el resultado. Tal opacidad abre la puerta a sospechas de acuerdos oscuros. ¿Hubo compromisos políticos de Panamá hacia Colombia (o viceversa) no revelados? ¿Prometió Panamá algo a Ortega para que “soltara” a Martinelli? Son preguntas sin respuesta pública. La crítica aquí es que un asunto de alto interés nacional –la fuga de un expresidente condenado– se resolvió entre gallos y medianoche sin informar plenamente a la ciudadanía ni al Órgano Judicial panameño. De hecho, no consta que la Corte Suprema de Panamá, que condenó a Martinelli, fuera consultada o siquiera notificada con antelación de que el Ejecutivo lo dejaría partir. Esto podría interpretarse como un desconocimiento a la separación de poderes y a la víctima abstracta (el Estado) en el proceso penal. En suma, la manera sigilosa y unilateral en que el Ejecutivo panameño actuó es vista como políticamente cuestionable.
- Uso político del asilo: Nicaragua vs. Colombia: Es pertinente también señalar irregularidades en la conducta de Nicaragua. Ortega concedió el asilo diplomático en 2024, lo cual algunos analistas interpretaron como un gesto político contra el gobierno panameño de entonces (Cortizo), con quien tenía tensiones. Luego, a última hora, Ortega negó la entrada de Martinelli invocando razones poco claras (Interpol, SICA). Esta instrumentalización del asilo –primero darlo para incomodar a Panamá y luego negarse a materializarlo por otro desacuerdo diplomático– es ciertamente cuestionable. Pareciera que Managua jugó con la figura de asilo según su conveniencia, sin consistencia. Si hablamos de irregularidades, el incumplimiento de Ortega de recibir a Martinelli tras haberle dado asilo podría verse como una suerte de mala fe diplomática. Sin embargo, debido a la naturaleza soberana del asilo, no hay mucho recurso contra ello. Al final, Martinelli “cambió” de protector en parte porque Nicaragua lo dejó en el aire. En contraste, Colombia se mostró más seria al ejecutar el asilo. Pero también aquí hay quien critica a Petro por doble rasero: en otros casos de corrupción, la izquierda suele apoyar la justicia, pero en este caso, por afinidad anti-impunidad o anti-lawfare, decidió asilar a un condenado. Algunos sectores en Colombia podrían ver contradicción en dar refugio a alguien sancionado por delitos que el propio Petro denuncia (corrupción). Sin embargo, esta crítica no ha sonado mucho aún en Colombia, quizás porque Martinelli no es figura conocida allá para el ciudadano común, pero podría emerger.
- Cuestionamiento jurídico a las decisiones panameñas: Desde el punto de vista del derecho interno panameño, cabe preguntarse si el Ejecutivo se extralimitó. La Convención de 1928 sobre Asilo (Art. 2) señala que el Estado territorial no está obligado a otorgar inmediatamente el salvoconducto si hay razones de orden público que lo impidan. Cortizo se aferró a la posibilidad de negar el salvoconducto amparado en que era un delito común. Mulino, en cambio, lo otorgó. ¿Pudo Mulino legalmente negarlo también? Posiblemente sí, pero eligió otra vía. Dado que otorgarlo fue una facultad discrecional, opositores sugieren que se debió litigar más la condición de Martinelli antes de dejarlo ir. Por ejemplo, se pudo insistir en que la condena era por delito común y no ceder, o condicionar el salvoconducto a que cumpliera alguna formalidad judicial. No se hizo. También sorprende que no medió alguna resolución judicial autorizando la entrega del preso (aunque Martinelli no estaba bajo custodia formal, su salida del país afecta una sentencia). En casos de extradición, suele haber fallos judiciales; en este asilo, todo quedó en manos del Ejecutivo. Esto puede interpretarse como falta de contrapesos y eventualmente podría ser objeto de análisis constitucional en Panamá: ¿viola el Ejecutivo los deberes de hacer cumplir las sentencias al facilitar la salida de un condenado? No hay precedente claro. Quizás nadie lo demande formalmente, pero es un punto discutible desde la teoría de frenos y contrapesos.
- Precedente peligroso: Varios observadores advierten que el caso sienta un precedente peligroso: altos funcionarios acusados o condenados en Panamá podrían verse tentados a imitar la estrategia de Martinelli –refugiarse en una embajada amiga– para escapar de la justicia. Si bien no cualquier caso generará tanto revuelo o apoyo internacional, el éxito de Martinelli podría incentivar a otros. Esto erosiona la confianza en la justicia local. Panamá podría enfrentarse a dificultades diplomáticas recurrentes si surge una percepción de que el país no puede castigar a sus exmandatarios corruptos porque siempre habrá un país vecino que los acoja. La crítica aquí es sistémica: se estaría legitimando una suerte de “escape dorado” para políticos poderosos. A futuro, esto tal vez provoque revisiones de cómo Panamá maneja solicitudes de asilo en embajadas extranjeras (aunque sus manos están atadas por los tratados vigentes, podría buscar renegociarlos). En todo caso, en la opinión pública ha quedado un sabor amargo de injusticia: la idea de que hay dos varas distintas, una para el ciudadano común (que cumple la pena) y otra para la élite (que encuentra resquicios diplomáticos para eludirla).
- Silencio de la comunidad internacional democrática: Un elemento notable es la ausencia de condena internacional al hecho de que un convicto por corrupción obtuviera asilo. Organismos como Transparencia Internacional o países que abanderan la lucha anticorrupción no se pronunciaron enérgicamente. Estados Unidos, que había sancionado a Martinelli por corrupción en 2023 prohibiéndole entrar a su territorio, no hizo comentarios públicos sobre su salida a Colombia. Esa pasividad ha sido criticada por activistas anticorrupción, pues se esperaría más solidaridad con que la justicia panameña cumpliera sus fallos. La Realpolitik prevaleció: la región respaldó el asilo o guardó silencio. Esto para algunos es decepcionante y envía un mal mensaje en la lucha contra la corrupción, indicando que los poderosos todavía encuentran formas de evadir las consecuencias. No es una “irregularidad” en sentido estricto, pero sí un aspecto cuestionable desde la óptica ética y de la gobernanza: el sistema internacional dejó pasar este episodio sin mucho comentario, quizás por tratarse de un arreglo entre gobiernos amigos.
Aunque formalmente no se violó ninguna norma escrita (los Estados usaron las facultades que les otorgan los tratados y su soberanía), el proceso aparece plagado de zonas éticamente grises y acciones políticamente debatibles. La imagen que queda es la de un trato privilegiado a un exmandatario: mientras el ciudadano de a pie no tendría escapatoria ante una condena, Martinelli contó con la complicidad de aliados y la venia de terceros países para eludirla. Las instituciones panameñas, en particular el Ejecutivo, quedan bajo la sombra de la duda por priorizar lealtades políticas sobre el imperio de la ley. Desde la perspectiva del derecho internacional, el caso muestra cómo se pueden torcer las figuras legales (asilo, salvoconducto) para obtener un resultado predeterminado. Esa flexibilidad, si bien legal, resulta inquietante para la equidad y la justicia. La mayor irregularidad quizás no sea jurídica sino moral: se explotó una noble institución (el asilo político) para resolver lo que muchos ven como un pacto de impunidad. Tal crítica seguramente acompañará el legado de este caso, y corresponde a los gobiernos involucrados –en especial al panameño y colombiano– justificar ante sus pueblos que actuaron con apego a principios y no a intereses particulares.
Biografía Completa de Ricardo Martinelli: Empresario, Presidente, Escándalos y Exilios
Ricardo Martinelli Berrocal (nacido en 1952, en la Ciudad de Panamá) es un prominente empresario y político panameño que ha tenido una vida pública marcada por el éxito empresarial, el ascenso al poder, y posteriormente numerosos escándalos y procesos judiciales que lo han llevado del Palacio Presidencial al exilio. A continuación, se detalla su trayectoria:
Formación y carrera empresarial: Martinelli proviene de una familia de origen italiano y logró amasar una considerable fortuna antes de incursionar de lleno en política. Es conocido como el propietario de la cadena de supermercados Super 99, una de las más grandes de Panamá, lo que le granjeó reputación de exitoso empresario. Graduado en Administración de Empresas en Estados Unidos, regresó a Panamá para expandir sus negocios. Su perfil de outsider millonario con lenguaje franco le dio popularidad entre sectores que veían en él a un gestor eficiente más que a un político tradicional.
Inicios en la función pública: Aunque ligado al mundo empresarial, Martinelli inició su carrera política ocupando cargos públicos técnicos. Durante el gobierno del presidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), del opositor PRD, Martinelli fue nombrado Director de la Caja de Seguro Social (CSS). También presidió la junta directiva del Canal de Panamá en esa época. Su gestión en la CSS, aunque breve, le dio visibilidad administrando una institución compleja. Sin embargo, discrepancias con Balladares lo llevaron a distanciarse del PRD. En 1998 fundó su propio partido, Cambio Democrático (CD), con una orientación centroderechista y pro-empresarial. En 1999, bajo la presidencia de Mireya Moscoso, fue nombrado Ministro del Canal de Panamá y Director de la Autoridad de la Región Interoceánica, fortaleciendo su imagen de tecnócrata capaz.
Ascenso político y presidencia (2009-2014): Martinelli compitió por primera vez por la Presidencia en 2004, sin éxito (quedó en un lejano tercer lugar). Pero aprendió de esa experiencia y para las elecciones de 2009 construyó una coalición amplia (la Alianza por el Cambio) uniendo a CD con otros partidos opositores. Con una campaña populista basada en su eslogan “Los Locos Somos Más” y promesas de “meter plata en el bolsillo del pueblo” mediante subsidios e infraestructura, arrasó en las urnas. Ganó la Presidencia con el 60% de los votos en mayo de 2009 –una de las victorias más contundentes en la historia reciente panameña–, capitalizando el hastío con los partidos tradicionales. Asumió como Presidente de la República el 1 de julio de 2009, cargo que ejercería hasta 2014 (un solo mandato, ya que la reelección inmediata está prohibida en Panamá).
Durante su mandato, Martinelli impulsó un modelo de gobierno empresarial: centralizó decisiones y ejecutó proyectos con velocidad, ganándose la fama de tener un “poder de ejecución” notable. Entre sus logros emblemáticos destacan grandes obras de infraestructura y modernización del país. Construyó la Línea 1 del Metro de Panamá, inaugurada en 2014, convirtiéndose en el primer metro de Centroamérica y en la joya de la corona de su administración. También impulsó la ampliación del Canal de Panamá (aunque la obra concluyó en 2016 bajo otro gobierno, Martinelli dejó encaminado el proyecto tras un referéndum exitoso). Su gobierno gozó de un periodo de alto crecimiento económico (promedio anual superior al 7%), apalancado en inversión pública, la expansión canalera y el boom inmobiliario. Se implementaron programas sociales populares, como la Beca Universal para estudiantes y la Red de Oportunidades para familias pobres, ganando apoyo en sectores humildes. Hacia afuera, Martinelli buscó atraer inversión extranjera y alineó a Panamá como aliado de EE.UU., firmando un tratado de libre comercio. En síntesis, su presidencia se recuerda por un ritmo acelerado de obras (cientos de kilómetros de nuevas carreteras, hospitales, aeropuertos regionales) y la modernización del transporte público (Metrobús, metro).
No obstante, esta etapa de progreso vino acompañada de serias acusaciones de corrupción y autoritarismo. Martinelli concentró mucho poder: cooptó otras instituciones mediante alianzas o presiones. Por ejemplo, logró influencia sobre la Corte Suprema al nombrar magistrados afines, y fue criticado por perseguir a opositores y a medios críticos. Hacia el final de su mandato estallaron numerosos señalamientos de irregularidades: sobrecostos en obras públicas, sobornos en contrataciones estatales y un escándalo mayúsculo de espionaje ilegal.
El caso “Pinchazos” (espionaje telefónico): Se reveló que bajo su administración se había montado un aparato de vigilancia clandestina desde el Consejo de Seguridad Nacional, que interceptó comunicaciones de al menos 150 personas (políticos opositores, periodistas, dirigentes sociales e incluso aliados). Este escándalo, conocido como el caso de los “pinchazos telefónicos”, llevó a investigaciones judiciales una vez Martinelli dejó el cargo. En 2015, la Corte Suprema lo imputó por estos hechos. Martinelli siempre negó haber ordenado espiar, pero varios de sus excolaboradores lo implicaron. Este caso se convirtió en el primer gran proceso penal contra él tras la presidencia.
Salida del poder y primer exilio (2015-2018): En 2014, Martinelli entregó la presidencia a Juan Carlos Varela, su exvicepresidente convertido en rival. Previendo vendavales judiciales, Martinelli huyó de Panamá en enero de 2015. Se ausentó del país inicialmente alegando un viaje para atender asuntos del Parlamento Centroamericano (Parlacen) –órgano del cual era miembro por derecho como expresidente–, pero realmente buscaba asilo político en Estados Unidos. Se instaló en Miami, Florida, desde donde denunció ser víctima de persecución por el nuevo gobierno de Varela. Panamá solicitó a EE.UU. su extradición por el caso de los pinchazos. Tras dos años de vivir libremente y agotar maniobras legales, Martinelli fue detenido en Miami en junio de 2017 por la policía estadounidense, atendiendo la petición panameña. Permaneció más de un año en una prisión federal en Miami mientras litigaba contra la extradición, alegando estatus de asilado (lo cual EE.UU. no reconoció). Finalmente, en junio de 2018, fue extraditado a Panamá, llegando esposado al país que dirigió. Pasó alrededor de un año preso preventivamente en el centro penitenciario El Renacer (el mismo donde estuvo Noriega), a la espera de juicio.
El juicio por los pinchazos se celebró en 2019. Para sorpresa de muchos, Martinelli resultó absuelto en agosto de 2019 por un tribunal de primera instancia, que consideró que no se probaron los cargos de interceptación ilegal y seguimiento sin autorización. El fallo fue polémico; luego un tribunal superior lo anuló ordenando repetir el juicio. En un segundo juicio culminado en noviembre de 2021, Martinelli fue absuelto nuevamente, con el tribunal alegando que el Ministerio Público no demostró su autoría en las escuchas. Esa absolución de 2021 puso fin al caso de los pinchazos (ya que la fiscalía no logró condena en dos intentos y la Corte cerró el proceso). Martinelli proclamó entonces que se le había hecho justicia tras “siete años” de calvario. Gracias a esta victoria legal, recuperó sus derechos políticos y se sintió vindicado ante sus seguidores, aunque la sombra de la duda quedó en amplios sectores que creyeron ver influencias indebidas en la justicia.
Retorno a la política y más escándalos: Liberado de los pinchazos, Martinelli retomó su actividad política en 2019. Se separó de su viejo partido CD (que quedó en manos de rivales internos) y fundó un nuevo partido, Realizando Metas (RM), en 2020, para impulsar sus aspiraciones de volver al poder. Siguió gozando de un núcleo duro de apoyo popular, sobre todo entre clases populares beneficiadas por sus programas sociales y que valoraban su estilo confrontativo contra las élites tradicionales. Martinelli anunció su candidatura presidencial para las elecciones de 2024 y llegó a encabezar encuestas durante 2022 y 2023, presentándose como un outsider-antiestablecimiento (pese a ser expresidente) y prometiendo replicar la bonanza de su primer gobierno.
Sin embargo, sus problemas legales no habían terminado. Paralelamente, avanzaban investigaciones por corrupción financiera durante su mandato. Dos casos principales lo acorralaron:
- El caso New Business (2017-2023): investigación sobre la compra en 2010 del grupo editorial EPASA (que publica Panamá América y Crítica) presuntamente con dinero público desviado a través de sociedades pantalla –lo que constituiría blanqueo de capitales. En este caso, tras largos procesos, Martinelli fue llevado a juicio y finalmente declarado culpable en julio de 2023. Se probó que cerca de $43 millones de fondos estatales acabaron financiando la transacción para adquirir dicho grupo de medios a favor de Martinelli, con el objetivo de influir en la línea editorial. El tribunal le impuso 128 meses de prisión (10 años y 8 meses) y una multa equivalente al doble de lo blanqueado. Martinelli apeló, pero en enero de 2024 el fallo condenatorio fue confirmado por el tribunal de apelaciones y poco después por la Corte Suprema, quedando en firme. Esta es la condena que lo llevó a buscar refugio en la embajada nicaragüense.
- El caso Odebrecht: Martinelli (junto con dos de sus hijos y decenas de exfuncionarios) fue imputado por los sobornos que la empresa brasileña Odebrecht repartió en Panamá a cambio de contratos de obras públicas. Bajo su gobierno, Odebrecht obtuvo lucrativos proyectos (línea 1 del metro, autopistas, etc.), y se alega que pagó más de $59 millones en coimas. El proceso Odebrecht estaba programado para juicio en 2023, pero sufrió aplazamientos, fijándose para julio de 2023 y luego enero de 2024. Para cuando Martinelli se asiló en febrero 2024, ese juicio aún no se había celebrado. Es decir, Martinelli salió de Panamá con otra posible condena en ciernes. De hecho, en septiembre de 2023 se reveló que Estados Unidos lo había sancionado bajo la Sección 7031(c) (restricción de visas por corrupción significativa), acusándolo de haber aceptado sobornos de Odebrecht durante su mandato. Esta sanción le prohibió a Martinelli y su familia inmediata ingresar a EE.UU., manchando aún más su imagen internacional. El juicio Odebrecht eventualmente inició en Panamá en 2023, pero se pospuso porque varios acusados (incluyendo Martinelli) presentaron recursos; a la fecha de su partida, estaba pendiente. Sus dos hijos sí fueron condenados por Odebrecht (en Estados Unidos se declararon culpables y cumplieron prisión 2021-2022), pero en Panamá también enfrentan acusaciones locales.
Otro caso, el Blue Apple, investigó una trama de sobornos en proyectos estatales mediante empresas fachada (diferente a Odebrecht). Martinelli fue mencionado pero no acusado formalmente en Blue Apple. Aun así, su gobierno quedó asociado a múltiples esquemas de corrupción sistémica.
Exilio en embajada y segunda huida (2024-2025): Tras su inhabilitación electoral en 2023 debido a la condena de New Business, Martinelli optó por refugiarse en la embajada nicaragüense en febrero de 2024 para evitar ser detenido. Ahí inicia el periplo diplomático ya detallado que culmina con su llegada a Colombia en mayo 2025. Cabe destacar que, al asilarse, Martinelli nuevamente se sustrae del alcance judicial, repitiendo en cierto modo el patrón de 2015 pero esta vez usando una legación diplomática en lugar de salir legalmente del país. Este segundo exilio fue aún más dramático que el primero, implicando a países vecinos y convulsionando la política panameña durante más de un año.
Situación actual (2025): Hoy, Ricardo Martinelli se encuentra en Colombia en calidad de asilado político. Su estatus actual es singular: es un expresidente condenado por la justicia de su país y al mismo tiempo un refugiado protegido por otra nación. En Panamá, su partido RM continúa activo en la política local (cuenta con una bancada de diputados significativa, incluyendo a figuras muy leales como su vocero Luis Camacho). Incluso en ausencia, Martinelli podría seguir influyendo en la política panameña a través de sus aliados y medios de comunicación afines (él mantiene la propiedad indirecta de diarios como Panamá América). Su posición frente a la opinión pública panameña está dividida: para sus seguidores es víctima de persecución y líder indiscutible de la oposición, para sus detractores es un prófugo culpable que se burló de la justicia.
En cuanto a su familia, está casado con Marta Linares, quien fue Primera Dama (2009-2014) y figura visible de su entorno. Tienen tres hijos. Dos de ellos, Ricardo Alberto y Luis Enrique, también enfrentaron problemas legales por recibir millonarios sobornos de Odebrecht; tras salir de prisión en EE.UU., retornaron a Panamá y han buscado volver a la vida normal, aunque con procesos pendientes. La familia Martinelli siente que fue objeto de “cacería” por el gobierno de Varela, y su narrativa es de reivindicación.
Perfil público y personalidad: Martinelli es conocido por su personalidad volátil, carismática y confrontativa. Durante su presidencia era común verlo en actos públicos usando lenguaje coloquial, a veces bromista y otras veces agresivo contra adversarios. Se autodenominaba “loco” en sentido positivo, como sinónimo de osado. Esa imagen populista le generó tanto fervientes seguidores como encendidos detractores. Su estilo de liderazgo se asemejó al de un empresario autoritario: centralizador, impaciente con la burocracia, privilegiando la lealtad personal. En el ocaso de su mandato, su cerrazón y ansia de control le granjearon enemistades (incluida la ruptura con su vicepresidente Varela, quien lo acusó de corrupción en 2011, marcando la brecha que luego llevaría a las investigaciones en su contra).
En la arena internacional, Martinelli durante su presidencia fue cercano a los gobiernos conservadores y distanciado de los del ALBA (Venezuela, Bolivia) –irónicamente, años después terminaría buscando auxilio justamente en Nicaragua, aliada al ALBA, lo que demuestra la cambiante realidad de la conveniencia política.
Resumiendo su biografía: Ricardo Martinelli pasó de ser un magnate supermercadista a ocupar la Presidencia de Panamá con estilo arrollador, dejando infraestructura importante pero también un legado de corrupción generalizada. Tras el poder, ha librado una década de batallas judiciales, saliendo airoso de unas (pinchazos) y condenado en otras (New Business), y protagonizando dos exilios. Es una figura polarizadora cuyo nombre queda asociado tanto a la bonanza de un Panamá en crecimiento como a escándalos de corrupción y abuso de poder. Actualmente, con 73 años, se encuentra en el exilio en Colombia, insistiendo en su inocencia y, según sus cercanos, sin abandonar el todo sus ambiciones políticas, aunque físicamente apartado de su país. Su trayectoria encarna las luces y sombras de la política latinoamericana contemporánea: mezcla de éxito empresarial, caudillismo político, populismo, desarrollo económico, redes de corrupción y capítulos de exilio.
Comportamiento público, estrategia mediática y libertad de movimiento y expresión en Colombia
Desde que salió de Panamá y durante todo el proceso de asilo, Ricardo Martinelli ha desplegado una cuidadosa estrategia mediática y de comportamiento público para influir en la opinión y preservar su imagen, algo que previsiblemente continuará ahora que se encuentra en Colombia, aunque con ciertos límites inherentes a su condición de asilado.
Durante su refugio en la embajada nicaragüense (2024-2025): Pese a estar “tras las rejas” diplomáticas, Martinelli no se mantuvo en silencio. Por el contrario, aprovechó cualquier oportunidad para hacer sentir su voz en la política panameña. Contra las normas tradicionales del asilo (que sugieren discreción), emitió comunicados, tuits y videos a través de sus portavoces y redes sociales, buscando influir en la agenda pública de Panamá. Un ejemplo notable fue el video difundido el 30 de marzo de 2025, previo al fallido viaje a Nicaragua, en el que aparecía recordando con nostalgia las obras de su gobierno (mostrando el Metro, sus logros, e incluso imágenes personales con su madre) y enviando un mensaje emotivo al pueblo: “Espero que me lleven en su corazón, como yo los llevo en el mío… siempre estaré cerca, caminando en los zapatos del pueblo”, exhortando a “no dejar de soñar en grande”. Este mensaje melodramático formó parte de su narrativa de victimización y esperanza, presentándose a sí mismo como un líder popular injustamente apartado pero que confía regresar. Asimismo, su equipo de comunicación (encabezado por Luis Eduardo Camacho) mantuvo informada a su base sobre su situación, enfatizando que Martinelli estaba fuerte, de buen ánimo y planeando su retorno triunfal. Cada vez que podía, Martinelli atacaba a sus adversarios (llamando “persecución” a los juicios) y buscaba mantenerse vigente en medios. Cabe señalar que contaba con la simpatía de algunos medios locales (particularmente los que él controla, como Panamá América), que difundían su postura. Incluso desde la embajada, según reportes, recibía visitas de políticos y aliados, y orquestaba estrategias –por ejemplo, se mencionó que escogió a su equipo legal para Nicaragua y manejaba el partido RM a distancia. Esta hiperactividad comunicacional fue en parte exitosa: su figura siguió dominando titulares y su narrativa caló en su electorado fiel, aunque le valió críticas por usar la tribuna de asilo con fines políticos.
Tras llegar a Colombia (futuro inmediato): Ahora, como asilado en Bogotá, Martinelli probablemente ajustará pero no abandonará su estrategia mediática. Por un lado, disfrutará de mucha mayor libertad física que en la embajada: podrá desplazarse dentro de Colombia, residir en el lugar de su elección (posiblemente Bogotá o alguna ciudad donde tenga conexiones), y comunicarse libremente con su entorno. Tendrá acceso sin restricciones a internet, teléfono, etc., lo que le permite continuar articulando mensajes. No obstante, es de esperar que tanto las autoridades colombianas como sus propios asesores le sugieran moderación en sus declaraciones públicas sobre la política panameña, para no poner en entredicho el carácter humanitario del asilo. Es decir, podría seguir expresando su defensa legal e insistiendo en su inocencia –eso está dentro de sus derechos de libre expresión–, pero tal vez evite incitar a sus seguidores o atacar frontalmente al gobierno panameño de turno (que irónicamente ahora es su aliado Mulino, así que menos motivo de ataque habría).
En Colombia, Martinelli gozará de libertad de movimiento interna. No enfrentará restricciones para viajar dentro del territorio colombiano; podrá reunirse con figuras locales (quizá empresarios o políticos colombianos interesados en conocerle, aunque dado su trasfondo de corrupción, tal vez mantengan distancia pública). Podría incluso involucrarse en la numerosa comunidad panameña en Colombia o la colonia de exiliados de otros países, compartiendo foros privados. Eso sí, su libertad de movimiento internacional estará limitada: si intenta viajar fuera de Colombia, perdería la protección del asilo en cuanto salga de territorio colombiano y se arriesgaría a ser detenido en otro país que no reconozca su estatus. Por tanto, es probable que permanezca en Colombia por tiempo indefinido, salvo que logre que otro país (como Italia) le reciba formalmente. Pero cualquier viaje tendría que ser coordinado cuidadosamente. Mientras tanto, dentro de Colombia podrá residir con bastante comodidad –posiblemente en alguna propiedad que adquiera o arriende en Bogotá o Medellín, etc.– y eventualmente su familia cercana podría visitarlo o acompañarlo, lo que le dará cierta apariencia de normalidad.
En términos de expresión y proyección pública, Martinelli seguirá intentando manejar su imagen. Es posible que busque dar entrevistas a medios internacionales para contar “su verdad” sobre la persecución política que alega. Por ejemplo, podría aparecer en algún momento en CNN en Español, BBC Mundo, o medios colombianos, presentándose como un exiliado injustamente condenado, comparando su caso con otros. También podría utilizar plataformas propias: redes sociales como Twitter, Facebook o YouTube, donde tiene presencia, para difundir mensajes a sus seguidores panameños. Dado que Twitter fue uno de sus canales favoritos, no sería sorprendente verlo tuitear opinando sobre la realidad panameña (aunque quizás con más cautela). Sus abogados igualmente seguirán activos mediáticamente, tanto en Panamá combatiendo legalmente sus casos, como internacionalmente haciendo lobby por su causa.
Un elemento a considerar es si Martinelli participará en la política panameña desde el exilio. Formalmente, al estar condenado, está inhabilitado para cargos públicos hasta cumplir su pena o ser indultado. Pero puede intentar seguir influyendo en su partido RM. ¿Tendrá “libertad” para dirigir su partido a distancia? Es factible que mediante videoconferencias o emisarios lo haga. Ya hay precedentes históricos de líderes en exilio que manejan partidos (ej: Timochenko de FARC en Cuba durante negociaciones, etc., salvando las diferencias). La dirigencia de RM le es leal, así que le consultarán decisiones estratégicas. Mientras no realice actos proselitistas públicos en territorio colombiano (lo cual caería en actividad política extranjera), internamente puede seguir moviendo los hilos. Por tanto, gozará de una libertad política parcial: con limitaciones formales, pero en la práctica su voz seguirá orientando a su movimiento.
Otro aspecto de su comportamiento público será seguramente intentar mejorar su imagen internacional. Martinelli sabe que cargar con la etiqueta de “corrupto condenado” afecta sus apoyos. Podría, una vez instalado en Colombia, iniciar una campaña para limpiar su nombre en tribunales internacionales. Tal vez recurra a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o a organismos similares alegando violación al debido proceso en Panamá, buscando alguna resolución que lo favorezca moralmente. Comunicar esos esfuerzos públicamente le serviría para argumentar que está peleando legalmente y no huyendo por culpabilidad sino por injusticia. Su equipo de relaciones públicas posiblemente enfatizará su condición de perseguido por enemigos políticos, intentando reencuadrar la narrativa de corrupción.
En cuanto a su vida cotidiana y libertad personal en Colombia, se espera que las autoridades colombianas no le impongan un régimen restrictivo (no estará bajo arresto domiciliario ni nada similar, pues el asilo no es pena sino protección). Podrá realizar actividades normales: abrir cuentas bancarias, emprender negocios si quisiera (aunque bajo la lupa, dado su perfil). Quizá incluso disfrutar de la vida social local; no sorprendería verlo en compañía de miembros de la comunidad panameña adinerada en Colombia o frecuentando restaurantes de lujo en Bogotá, dado su estilo de vida. Tales apariciones podrían generar cobertura mediática –imágenes de él libre en Colombia podrían indignar a panameños o ser utilizadas por sus adversarios para recordar que “está prófugo gozando la vida”. Martinelli quizás será consciente de eso y podría mantener cierta discreción pública inicial en Colombia para no avivar resentimientos.
Cabe resaltar que su libertad de expresión en Colombia está sujeta a la cortesía diplomática: si abusara del asilo para atacar políticamente a Panamá o generar inestabilidad, pondría en aprietos a Petro. Sin embargo, dado que el actual gobierno panameño es aliado de Martinelli, no se espera que él lo critique; más bien podría apoyarlo desde fuera. Un escenario a observar será la elección panameña de 2024 (pospuesta en parte por su caso). Si su partido o aliados participan, él podría intentar influir en campaña desde el exilio, lo que sería delicado. Tendrá que calibrar su participación para no violar la confianza de Colombia.
En resumen, Ricardo Martinelli en Colombia goza de libertad personal y comunicacional amplia, pero con autorrestricciones necesarias por su estatus de asilado. Seguirá seguramente una estrategia dual: mantener vivo su liderazgo político ante sus bases (aunque sea simbólicamente, como líder en el exilio) y simultáneamente proyectar moderación para cumplir las expectativas de su país anfitrión. Su comportamiento público buscará inspirar simpatía –mostrándose como un anciano líder exiliado luchador, incluso comparándose con otros exiliados célebres– y a la vez mantenerse relevante. Martinelli es un comunicador astuto; no será sorprendente que logre generar entrevistas de alto perfil o apariciones calculadas para narrar su versión. Su objetivo último podría ser obtener eventualmente alguna resolución de libertad total (ya sea un indulto en Panamá si su gente retorna al poder, o asilo permanente en otro país como Italia) y poder movilizarse libremente. Mientras eso llega, en Colombia tiene un refugio relativamente cómodo desde el cual, si bien no puede hacer política activa en plazas públicas, sí puede mover los hilos a distancia y expresarse dentro de márgenes razonables.
En cuanto a libertad de movimiento, insistiendo: dentro de Colombia es pleno; para salir, necesitaría permiso especial de Colombia y garantías del destino. Italia fue mencionada por él, y podría intentar obtener ciudadanía italiana si tiene derecho por sangre (dado su apellido y ancestros). De lograrla, quizá viajaría allí eventualmente. Pero son conjeturas. En el inmediato plazo, su vida estará en Colombia, donde podrá integrarse en cierta medida a la sociedad local. Es un exilio, pero no prisión: tendrá la oportunidad de vivir con bastante normalidad, salvo por la imposibilidad de retornar a su patria sin riesgo. Esa mezcla de libertad con destierro definirá su nueva cotidianeidad.
En conclusión, Martinelli previsiblemente seguirá con un perfil público activo pero prudente: continuará defendiendo su nombre y orientando a los suyos a través de medios y redes, adaptándose a la condición de asilado. Su libertad en Colombia le permite moverse y expresarse mucho más que en la embajada donde estaba confinado, aunque llevará consigo la responsabilidad de comportarse acorde a las expectativas del asilo otorgado. En la práctica, su voz no ha sido ni será callada; simplemente modulada a su nueva realidad.
Conclusión
El caso de Ricardo Martinelli, su salida de la embajada de Nicaragua en Panamá y su posterior traslado asilado a Colombia, ejemplifica de manera contundente la intersección entre la justicia penal, la diplomacia internacional y la política regional. Este análisis ha detallado qué ocurrió: un expresidente condenado por corrupción buscó refugio diplomático para evadir la cárcel y, tras negociaciones discretas, obtuvo asilo en un país vecino. Hemos identificado quiénes intervinieron: Martinelli y su círculo cercano; el gobierno panameño de José Raúl Mulino, facilitando el salvoconducto; el gobierno colombiano de Gustavo Petro, concediendo la protección por razones humanitarias; y el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega, primero amparando y luego entorpeciendo la situación. También establecimos cuándo y dónde: desde febrero de 2024 en la Embajada de Nicaragua en Ciudad de Panamá, hasta mayo de 2025 con su arribo al Aeropuerto El Dorado de Bogotá.
Hemos explorado por qué: motivado por su alegato de persecución política y el deseo de no cumplir una condena que él considera injusta, Martinelli aprovechó las fisuras del sistema de asilo interamericano; a su vez, Petro vio una oportunidad de reivindicar principios humanitarios y fortalecer lazos regionales, mientras Mulino encontró la salida diplomática menos dañina para un aliado poderoso. Y finalmente, cómo se realizó: mediante la invocación de tratados de asilo de 1928 y 1933, la emisión de salvoconductos oficiales por Panamá, y un operativo de traslado seguro en coordinación con diplomáticos nicaragüenses y colombianos, que permitió a Martinelli volar hacia la libertad en exilio.
Desde una perspectiva jurídica, el caso deja preguntas incómodas sobre el alcance de la figura del asilo y la equidad ante la ley –¿es la justicia igual para todos cuando un político encumbrado puede escapar a otro país?–, a la vez que reafirma los compromisos internacionales de Panamá, Colombia y Nicaragua con las convenciones de asilo, aunque interpretándolas de formas dispares. En lo diplomático, muestra la volatilidad de las relaciones: un Ortega desconfiado, un Petro acogedor, un Mulino protector –cada uno actuando según sus intereses y principios en un delicado equilibrio de soberanías.
La biografía de Martinelli, plasmada en este documento, permite entender que su presente situación no es fortuita sino resultado de años de eventos entrelazados: de dirigir Panamá con mano firme y obras fastuosas, pasó a enfrentar numerosos procesos por corrupción y a exiliarse dos veces para sobrevivir políticamente. Su figura reúne logros de desarrollo y acusaciones de abuso de poder, en un recorrido personal que refleja tanto el avance de Panamá como sus luchas contra la corrupción sistémica.
En la coyuntura actual, Martinelli disfruta en Colombia de una libertad relativa, mientras en Panamá su nombre aviva controversias y divide opiniones. El mensaje clave que emerge de este análisis es la confirmación de que el derecho de asilo, profundamente arraigado en la tradición latinoamericana, sigue siendo un recurso de enorme peso político. Ha permitido a un exjefe de Estado condenado esquivar la prisión, pero no sin costos: su destino quedó en manos de terceros países, su imagen interna se resintió ante acusaciones de impunidad, y las relaciones diplomáticas fueron puestas a prueba.
Para el lector, este análisis ofrece un valor informativo y estratégico significativo. Informativo, porque compila hechos verificables de fuentes oficiales –comunicados de cancillerías, resoluciones judiciales– y de prensa internacional, presentados en un hilo coherente que facilita comprender un asunto complejo de múltiples aristas. Estratégico, porque va más allá de la noticia: disecciona las implicaciones legales y diplomáticas, evalúa los beneficios y riesgos para los actores involucrados y critica constructivamente las posibles irregularidades, iluminando así las lecciones aprendidas. Por ejemplo, reconoce cómo se pueden usar los resquicios del orden jurídico internacional para fines políticos (una alerta para la comunidad regional), o cómo la diplomacia puede destrabar situaciones explosivas sin derramamiento de sangre.
En definitiva, el caso Martinelli nos recuerda que en Latinoamérica las fronteras entre justicia y política a veces se difuminan, pero también que existen mecanismos pacíficos –como el asilo– para resolver crisis humanitarias individuales, aunque con desafíos pendientes en su aplicación. Este análisis, al articular todos esos elementos, proporciona al lector una visión integral y crítica de un episodio que pasará a los anales tanto de la crónica judicial panameña como de la diplomacia regional. Al reafirmar el mensaje principal –la preeminencia del asilo político como salvoconducto de última instancia–, concluimos subrayando la importancia de fortalecer nuestras instituciones y tratados para que principios como la justicia y los derechos humanos se equilibren adecuadamente, evitando que unos opaquen a los otros. El valor estratégico radica en aprender de este precedente: Panamá, Colombia y la región encaran el reto de ajustar sus marcos legales para que la lucha contra la corrupción y la protección de perseguidos políticos no entren en contradicción, sino que ambas puedan convivir en un Estado de derecho pleno, transparente y justo para todos.
Fuentes: Los hechos y aseveraciones expuestos han sido respaldados con referencias a comunicados oficiales de la Cancillería panameña y colombiana, informes de agencias de noticias internacionales como Reuters, AP y EFE, así como coberturas de medios panameños (La Estrella, La Prensa) que documentaron paso a paso el desarrollo del caso. Estas fuentes permiten verificar la información y otorgan credibilidad a este análisis exhaustivo, cuyo propósito es brindar una comprensión profunda y contextualizada, más allá de los titulares, sobre un caso sin precedentes recientes en Panamá.