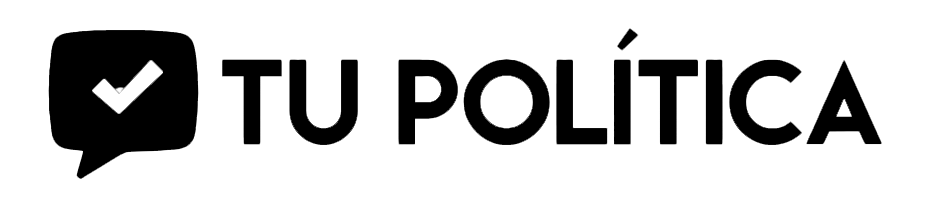En octubre de 2025, dos historias paralelas exponen el funcionamiento de un orden global atravesado por tensiones que rebasan lo comercial. Por un lado, Donald Trump y el presidente surcoreano Lee Jae-myung anunciaron el 29 de octubre en Gyeongju haber «prácticamente finalizado» un acuerdo comercial por 350.000 millones de dólares que, sobre el papel, debería reducir aranceles estadounidenses a productos surcoreanos del 25% al 15% y reforzar la cooperación bilateral en sectores como la industria naval. Por otro lado, mientras esos líderes intercambiaban sonrisas y réplicas de coronas de oro en banquetes protocolarios, el gobierno federal de Estados Unidos permanecía paralizado desde el 1 de octubre tras el fracaso del Congreso para aprobar el presupuesto fiscal 2026, dejando sin sueldo a casi 900.000 empleados públicos y afectando a millones que dependían de programas sociales como SNAP (cupones de alimentos).
¿Qué tienen en común ambas narrativas? Aparentemente nada. Pero bajo la superficie comparten una estructura idéntica: la política internacional y doméstica de Estados Unidos funcionan como un teatro donde el anuncio del éxito importa más que su sustancia. Y detrás de cada aplauso mediático hay millones de personas cuyo futuro depende de que esos titulares se conviertan en acuerdos reales, empleos permanentes y alimentos en la mesa.
Cuando un país no puede pagar sus propias cuentas y exige 350.000 millones a otro
El 1 de octubre de 2025 a las 00:01 horas, el gobierno federal estadounidense entró en «shutdown», el cierre presupuestario que paraliza instituciones y detiene servicios públicos cuando el Congreso no logra aprobar los fondos necesarios para mantener funcionando al Estado. No es la primera vez que sucede. De hecho, Estados Unidos vivió el cierre gubernamental más largo de su historia entre diciembre de 2018 y enero de 2019, con 35 días de paralización durante el primer mandato de Trump. Esta vez, sin embargo, el contexto es distinto: mientras el presidente viajaba por Asia para cerrar acuerdos comerciales multimillonarios, su propio país enfrentaba una crisis interna que amenazaba con extenderse por meses.
¿Por qué ocurre esto? La respuesta corta es que republicanos y demócratas no lograron consensuar los niveles de gasto federal, la extensión de subsidios de salud creados durante la era del Obamacare, y los recortes adicionales a agencias gubernamentales que Trump considera «no esenciales» o políticamente contrarias. Pero la respuesta larga es mucho más reveladora sobre el estado actual de la democracia estadounidense: ambos partidos ven beneficios políticos en mantener el cierre, aun cuando el costo humano y económico es enorme.
Los demócratas exigen que se renueven los subsidios federales de salud que ayudan a millones de familias a pagar seguros médicos, y se oponen a los recortes que Trump ha propuesto para programas como Medicaid, que asisten a personas de bajos ingresos, ancianos y discapacitados. Los republicanos, por su lado, argumentan que el cierre es una «oportunidad sin precedentes» para reducir permanentemente el tamaño del gobierno federal y despedir a miles de empleados que consideran innecesarios, muchos de ellos percibidos como afines a los demócratas. Trump incluso declaró públicamente: «Podemos hacer cosas durante el cierre que son irreversibles, que son malas para ellos… como despedir a una gran cantidad de personas».
Entre el 1 y el 10 de octubre, más de 4.100 trabajadores federales recibieron notificaciones de despido permanente en medio del cierre. El Departamento del Tesoro lideró con 1.446 despidos, seguido del Departamento de Salud y Servicios Humanos con aproximadamente 1.100, casi todos en los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), incluyendo personal de programas de enfermedades infecciosas. Agencias de ciberseguridad, educación, energía, vivienda y la Agencia de Protección Ambiental también fueron golpeadas.
Pero más allá de los empleados públicos, el impacto más brutal del cierre llegó el 1 de noviembre, cuando el Departamento de Agricultura anunció que no tenía fondos suficientes para pagar los 8.000 millones de dólares mensuales del programa SNAP, que entrega asistencia alimentaria a 42 millones de estadounidenses, uno de cada ocho habitantes del país. Estados como Pensilvania, Texas, Dakota del Norte, Nueva York, Nueva Jersey y Nevada notificaron a sus beneficiarios que los pagos de noviembre no llegarían. Para fines de octubre, al menos 25 estados habían comunicado a sus residentes que no recibirían cupones de alimentos en noviembre.
Kasey McBlais, madre soltera de 42 años que vive en Buckfield, Maine, y recibe 600 dólares mensuales en beneficios SNAP, expresó su angustia: «Ahora tendremos que priorizar qué facturas podemos pagar y cuáles pueden esperar. Mis hijos no pasarán hambre». George Matysik, director ejecutivo del Share Food Program, un banco de alimentos de Filadelfia, señaló: «La cantidad de ayuda que SNAP ha proporcionado es nueve veces mayor que todos los bancos de alimentos combinados. Pensar que nosotros solos podemos llenar este vacío por el fracaso del gobierno en este momento es muy irrazonable».
El precio económico del estancamiento político
Los cierres presupuestarios raramente han tenido consecuencias económicas devastadoras de largo plazo, pero eso no significa que sean inofensivos. Los economistas calculan que cada semana de cierre recorta entre 0,1 y 0,2 puntos porcentuales del crecimiento anualizado del Producto Interno Bruto (PIB) ajustado por inflación. Traducido en dinero real, eso equivale a pérdidas de aproximadamente 15.000 millones de dólares semanales. Oxford Economics estimó que unos 800 millones de dólares en contratos federales quedaban interrumpidos por cada día hábil que durara la paralización, con posibles efectos negativos en el mercado laboral de contratistas privados, que dependen completamente de los ingresos gubernamentales.
Durante el cierre de 34 días entre 2018 y 2019, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) calculó que el PIB real fue 0,1% menor en el cuarto trimestre de 2018 y 0,2% menor en el primer trimestre de 2019 de lo que hubiera sido sin el cierre. El costo total fue estimado en 11.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 millones se consideraron pérdidas permanentes.
Pero en 2025 hay factores nuevos. Trump amenazó con no restablecer el funcionamiento normal del gobierno ni restituir los salarios atrasados a todos los trabajadores suspendidos, rompiendo la práctica histórica de compensar retroactivamente a los empleados federales tras cada cierre. Además, ordenó despidos masivos permanentes en pleno cierre, lo que podría convertir el impacto económico temporal en una contracción duradera.
A casi un mes del inicio del cierre, los analistas advertían que si el estancamiento se extendía hasta finales de año, podría afectar gravemente las ventas navideñas de noviembre y diciembre, período que representa más del 30% de los ingresos anuales del comercio minorista estadounidense. El Fondo Monetario Internacional (FMI) proyectó en octubre de 2025 que el crecimiento global disminuiría de 3,3% en 2024 a 3,2% en 2025 y 3,1% en 2026, en parte debido a las tensiones comerciales y la incertidumbre generada por la política estadounidense, incluyendo el cierre presupuestario.
Trump en Asia: anuncios grandiosos, detalles pendientes
Mientras en Washington reinaba el caos fiscal, Trump aterrizó en Corea del Sur el 28 de octubre como parte de una gira asiática de seis días que incluyó Malasia, Japón y Corea del Sur. Su objetivo declarado: cerrar acuerdos comerciales que reduzcan los aranceles recíprocos impuestos por su administración en abril de 2025 y aseguren inversiones masivas en territorio estadounidense. La cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Gyeongju era el escenario perfecto para proyectar una imagen de estadista global, lejos de la tormenta política doméstica.
Tras reunirse con Lee Jae-myung en el museo de Gyeongju, Trump declaró ante periodistas durante una cena oficial: «Hemos llegado a un acuerdo, prácticamente lo finalizamos». Kim Yong-beom, jefe de gabinete presidencial de política de Corea del Sur, detalló minutos después que los dos países habían acordado la estructura de la inversión de 350.000 millones de dólares que Seúl prometió en julio para reducir los aranceles estadounidenses del 25% al 15%.
Según el acuerdo, 200.000 millones de dólares serían desembolsados en efectivo a lo largo de varios años, con un límite anual de 20.000 millones de dólares. Los 150.000 millones restantes irían a un programa de cooperación en construcción naval denominado «Make American Shipbuilding Great Again», liderado por empresas surcoreanas. Corea del Sur es el segundo mayor constructor naval del mundo, solo superado por China, y Estados Unidos busca revitalizar su propia industria de astilleros, diezmada tras décadas de desindustrialización.
Kim Yong-beom también confirmó que los aranceles a los automóviles surcoreanos bajarían del 25% al 15%, igualando la tasa que Japón consiguió en su acuerdo firmado en septiembre. Además, se estableció una cláusula que permitía a Corea del Sur solicitar ajustes al calendario de inversiones si enfrentaba dificultades financieras. Las ganancias de los proyectos se dividirían equitativamente entre ambos países hasta recuperar el capital inicial más intereses.
¿Un acuerdo real o un teatro diplomático?
El anuncio generó euforia en los mercados. El won surcoreano se apreció hasta un 0,9% frente al dólar inmediatamente después de la noticia. Las acciones de Hyundai Motor subieron, y los analistas celebraron que Corea del Sur hubiera evitado una desventaja competitiva frente a Japón, cuyo acuerdo comercial con Estados Unidos había entrado en vigor semanas antes con condiciones más duras.
Pero los detalles revelan una historia más compleja. Primero, Trump y Lee mantuvieron narrativas contradictorias hasta el último momento. Días antes de la cumbre, Lee había advertido públicamente que «superar todas las diferencias llevará tiempo» y que aún había «puntos conflictivos» sobre la modalidad de las inversiones, el cronograma, la distribución de riesgos y la división de beneficios. Funcionarios estadounidenses también habían minimizado privadamente las posibilidades de cerrar un acuerdo durante la visita de Trump.
Segundo, el acuerdo requiere que Corea del Sur apruebe legislación en su Asamblea Nacional para que los aranceles del 15% entren en vigor el primer día del mes siguiente a la presentación del proyecto de ley. Aunque el partido de Lee tiene mayoría en la Asamblea, el proceso legislativo podría enfrentar resistencia si sectores clave de la economía surcoreana consideran que el compromiso financiero es excesivo.
Tercero, el desembolso de 200.000 millones de dólares en efectivo no es inmediato ni automático. Los 20.000 millones anuales están sujetos al «progreso de los proyectos» y a la aprobación de un comité de inversión liderado por el Secretario de Comercio de Estados Unidos. En otras palabras, Corea del Sur no simplemente transfiere dinero: debe proponer proyectos que Washington considere «comercialmente viables» y alineados con las prioridades de la administración Trump. Eso otorga a Estados Unidos un poder de veto implícito sobre cada tramo de la inversión.
Cuarto, el acuerdo tiene vigencia hasta enero de 2029, coincidiendo con el fin del mandato presidencial de Trump si no se reelige. Eso genera incertidumbre sobre la continuidad de los términos si un nuevo presidente estadounidense asume en 2029 con prioridades distintas.
Andrew Yeo, investigador senior del Brookings Institution, describió el acuerdo como «un gran alivio» para el gobierno surcoreano y «un logro significativo de política exterior» para el recién electo Lee Jae-myung. Pero también señaló que Corea del Sur obtuvo condiciones más favorables que Japón, que se comprometió a 550.000 millones de dólares en inversiones, con el 90% de las ganancias futuras destinadas a Estados Unidos después de recuperar el capital inicial. En comparación, Seúl negoció una división equitativa de beneficios y un cronograma más flexible.
La guerra arancelaria como nuevo orden global
El acuerdo entre Trump y Lee no es un hecho aislado. Es parte de una estrategia comercial que Trump desplegó desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025: imponer «aranceles recíprocos» masivos a prácticamente todos los socios comerciales de Estados Unidos y luego ofrecer reducciones a cambio de compromisos de inversión y acceso privilegiado al mercado estadounidense.
En abril de 2025, Trump anunció tarifas arancelarias devastadoras: 145% a productos chinos, 49% a Camboya, 46% a Vietnam, 26% a India, 20% a la Unión Europea y 10% al Reino Unido. Esas tasas desencadenaron una caída bursátil global y represalias inmediatas de los socios comerciales afectados. China, en particular, respondió bloqueando las exportaciones de tierras raras y magnetos, materiales esenciales para la industria aeroespacial, de defensa, electrónica, vehículos eléctricos y robótica. Dado que China procesa más del 90% de las tierras raras del mundo y Estados Unidos opera solo una mina de estos minerales, el control de Pekín sobre ese mercado le otorga un poder de negociación formidable.
La guerra arancelaria también ha fragmentado las cadenas de suministro globales. Según el Fondo Monetario Internacional y la Organización Mundial del Comercio, el crecimiento del comercio internacional disminuyó en 2025 debido a la incertidumbre generada por las políticas proteccionistas de Trump. Analistas de J.P. Morgan y Oxford Economics advirtieron que si las tensiones comerciales persistían, el mundo enfrentaría una recesión inducida por la fragmentación económica, con países formando bloques comerciales regionales y evitando la interdependencia que caracterizó la globalización desde los años noventa.
Para Vietnam, cuyas exportaciones a Estados Unidos representan cerca del 30% de su PIB, el arancel del 46% impuesto por Trump amenazaba con desestabilizar su economía. Para la Unión Europea, el arancel del 20% representaba una ruptura con décadas de alianza transatlántica y ponía en riesgo millones de empleos en sectores como la automoción, la química y la tecnología.
Pero Trump no ha actuado de forma arbitraria. Su estrategia responde a una percepción de que Estados Unidos ha sido «explotado» durante décadas por socios comerciales que mantienen barreras proteccionistas mientras acceden libremente al mercado estadounidense. Durante su discurso en la cumbre de APEC en Gyeongju, Trump afirmó que el sistema de comercio mundial estaba «roto» y necesitaba una reforma urgente, enfatizando que «la seguridad económica es seguridad nacional».
La sombra de China: tierras raras, semiconductores y construcción naval
El acuerdo con Corea del Sur no puede entenderse sin considerar la rivalidad geopolítica entre Estados Unidos y China. Aunque Trump y el presidente chino Xi Jinping estaban programados para reunirse el 30 de octubre en Busan (Corea del Sur), las tensiones seguían siendo altas.
En octubre, China amplió sus controles sobre la exportación de tierras raras, añadiendo nuevos elementos a su lista de restricciones y aumentando la supervisión sobre entidades extranjeras que dependen de recursos chinos. Esa decisión llegó justo después de que Estados Unidos extendiera drásticamente sus restricciones de exportación a miles de empresas chinas, prohibiéndoles acceder a tecnología estadounidense.
Trump había amenazado con imponer un arancel adicional del 100% a las importaciones chinas si Pekín no retiraba las restricciones sobre tierras raras antes del 1 de noviembre. Pero según funcionarios estadounidenses, un marco preliminar de acuerdo alcanzado el 27 de octubre suspendía temporalmente tanto el arancel estadounidense como los controles chinos, al menos hasta la cumbre entre Trump y Xi.
Zongyuan Zoe Liu, investigadora senior del Council on Foreign Relations, explicó: «Las tierras raras son ahora la palanca efectiva que China puede usar. El resto del mundo carece de capacidad productiva accesible o rentable». Abigail Hunter, directora ejecutiva del Center at Securing America’s Future Energy, agregó: «Solo somos tan fuertes como el eslabón más débil de nuestra cadena de suministro».
En ese contexto, el acuerdo de cooperación naval con Corea del Sur cobra sentido estratégico. Corea del Sur es líder mundial en construcción de buques comerciales y militares, sectores donde China también domina. Al invertir 150.000 millones de dólares en revitalizar los astilleros estadounidenses con tecnología y conocimiento surcoreano, Trump busca reducir la dependencia de China en un sector clave para la proyección de poder naval en el Pacífico e Índico.
De hecho, días antes de la cumbre de APEC, HD Hyundai de Corea del Sur y Huntington Ingalls Industries de Estados Unidos firmaron un memorando de entendimiento para construir conjuntamente buques auxiliares de nueva generación para la Marina estadounidense, el primer acuerdo entre ambas naciones en construcción naval militar. El pacto incluye compartir conocimientos técnicos para mejorar rentabilidad, reducir riesgos de retrasos en construcción y posibles inversiones conjuntas en astilleros estadounidenses.
Similarmente, Corea del Sur es el segundo mayor productor mundial de semiconductores avanzados, después de Taiwán, y Estados Unidos busca asegurar cadenas de suministro independientes de China para chips esenciales en defensa, inteligencia artificial y electrónica de consumo.
Trump y Xi: el encuentro que podría cambiar el mundo (o no)
La reunión entre Trump y Xi Jinping el 30 de octubre era, sin duda, el evento más esperado de la cumbre de APEC. Sería su primer encuentro cara a cara desde 2019, cuando se reunieron en Osaka durante la cumbre del G20, justo antes del colapso de las negociaciones comerciales en 2020.
Desde entonces, las relaciones entre Washington y Pekín se deterioraron dramáticamente. La pandemia de COVID-19, los aranceles mutuos, las restricciones tecnológicas, las tensiones sobre Taiwán, el control de tierras raras y la guerra comercial abierta en 2025 convirtieron a ambas potencias en rivales estratégicos totales.
Trump abordó Air Force One hacia Corea del Sur el 28 de octubre expresando optimismo sobre la reunión con Xi: «Vamos a tener un gran resultado para nuestro país y para el mundo. Creo que habrá un resultado positivo». También sugirió que esperaba reducir los aranceles impuestos a China relacionados con el fentanilo, el opioide sintético que ha causado más de 100.000 muertes anuales en Estados Unidos y cuya producción depende en gran medida de precursores químicos fabricados en China.
Funcionarios estadounidenses filtraron a la prensa que el acuerdo preliminar incluiría una suspensión de los controles chinos sobre tierras raras y del arancel del 100% anunciado por Trump, a cambio de que China aumentara sus compras de productos agrícolas estadounidenses y tomara medidas contra la producción de precursores de fentanilo.
Pero las expectativas eran modestas. Deborah Elms, directora de política de la Fundación Hinrich en Singapur, declaró: «Tengo expectativas modestas para esta reunión. Creo que, independientemente de lo que suceda esta semana, las tensiones económicas, las amenazas arancelarias, los controles de exportación y las restricciones continuarán».
Zichen Wang, investigador del Center for China and Globalization en Pekín, señaló que China buscaba «básicamente una relación económica y comercial más estable y más conducente», pero que las tácticas inconsistentes de Trump chocaban con el deseo de estabilidad de Pekín. Wang también advirtió: «La mayoría de los países no quieren ver a China y Estados Unidos pelear otra guerra comercial porque son las dos economías y potencias militares más grandes del mundo. Cuando los elefantes pelean, es el pasto el que sufre».
Polarización extrema: cuando el estancamiento es la estrategia
Volvamos a Washington. ¿Por qué el Congreso estadounidense no ha podido aprobar un presupuesto federal en casi tres décadas sin recurrir a cierres gubernamentales periódicos? La respuesta tiene poco que ver con la complejidad técnica de las finanzas públicas y mucho con la polarización extrema de la política estadounidense.
Según encuestas del Pew Research Center, en 2022 el 72% de los republicanos y el 63% de los demócratas consideraban al partido opositor como «más inmoral que otros estadounidenses», cifras que en 2016 eran del 47% y 35% respectivamente. Esa percepción de inmoralidad mutua ha erosionado cualquier incentivo para negociar compromisos bipartidistas, porque hacerlo es percibido por las bases electorales como traición o debilidad.
Johanna Dunaway, directora de investigación del Instituto para la Democracia, Periodismo y Ciudadanía de la Universidad de Syracuse, explicó: «Gran parte de la polarización que se intensificó en décadas recientes fue impulsada en gran medida por percepciones erróneas que la gente tiene sobre los partidarios ordinarios del otro lado… Los líderes políticos que reciben mayor atención mediática suelen ser los miembros más extremos de su partido, de izquierda o derecha. Como resultado, la gente tiende a asumir que los partidarios ordinarios tienen las mismas opiniones que los líderes de su partido. Esto rara vez es el caso, excepto entre los votantes más extremos».
El resultado es un Congreso paralizado por diseño. Para aprobar una ley en Estados Unidos se requiere acuerdo entre la Cámara de Representantes y el Senado, además de la firma del presidente (o una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anular un veto presidencial). En el Senado, para evitar la táctica dilatoria del «filibuster», se necesitan 60 votos de 100 para aprobar proyectos de ley presupuestarios.
Actualmente, los republicanos tienen mayorías estrechas en ambas cámaras, pero no alcanzan los 60 votos en el Senado. Eso otorga a los demócratas poder de veto de facto. Y ambos partidos están aprovechando ese bloqueo para avanzar objetivos políticos incompatibles: los demócratas quieren proteger programas sociales y limitar el poder ejecutivo de Trump para recortar fondos aprobados por el Congreso; los republicanos quieren reducir permanentemente el tamaño del gobierno y usar el cierre para despedir empleados públicos.
Lee Miringoff, director del Instituto Marist para la Opinión Pública, resumió la situación: «Esto es una receta para un bloqueo significativo. No hay ganadores en este escenario. Políticamente, los legisladores parecen intentar maniobrar hacia una posición donde puedan reclamar una victoria, incluso si es hueca».
Una encuesta de PBS News, NPR y Marist realizada en septiembre de 2025 reveló que el 38% de los estadounidenses culpaba a los republicanos por el cierre inminente, el 27% culpaba a los demócratas y el 31% creía que ambos partidos compartían la responsabilidad por igual. Entre los votantes independientes, el 41% consideraba que ambos lados eran igualmente culpables, pero el 36% culpaba a los republicanos, significativamente más que el 19% que culpaba a los demócratas.
Lo que está realmente en juego
Más allá de los titulares optimistas sobre acuerdos comerciales y reuniones diplomáticas, lo que está en juego en octubre de 2025 es algo mucho más profundo: la capacidad de las democracias occidentales para funcionar efectivamente en un mundo multipolar donde China y otras potencias desafían el orden liberal que Estados Unidos lideró durante setenta años.
El cierre presupuestario estadounidense no es solo una disfunción administrativa. Es una señal de que el sistema político estadounidense está tan fracturado internamente que no puede cumplir funciones básicas de gobernanza, como aprobar un presupuesto anual o garantizar que millones de ciudadanos reciban alimentos. Esa debilidad doméstica socava la credibilidad global de Estados Unidos como garante del orden internacional.
Los acuerdos comerciales que Trump firmó en Asia son, en el mejor de los casos, parches temporales que reducen aranceles a cambio de inversiones masivas que tardarán años en materializarse (si es que lo hacen). En el peor de los casos, son promesas vacías diseñadas para consumo mediático, sin mecanismos de cumplimiento efectivos ni garantías de que sobrevivirán cambios de administración en Washington o Seúl.
La guerra arancelaria que Trump inició en 2025 ha fragmentado las cadenas de suministro globales, aumentado la inflación, desacelerado el crecimiento económico mundial y generado incertidumbre que desalienta la inversión privada. Las tierras raras, los semiconductores y la construcción naval son sectores donde China domina y Estados Unidos depende críticamente de socios como Corea del Sur, Japón y Australia para contrarrestar esa dependencia. Pero construir cadenas de suministro alternativas lleva décadas, no años.
Mientras tanto, 42 millones de estadounidenses perdieron acceso a cupones de alimentos en noviembre de 2025 porque su gobierno no pudo aprobar un presupuesto. Casi 900.000 empleados públicos trabajaron sin sueldo o fueron suspendidos indefinidamente. Miles fueron despedidos permanentemente en medio del cierre. Agencias críticas como los CDC, la FDA, los Institutos Nacionales de Salud y la Agencia de Protección Ambiental operaron con personal mínimo o cerraron completamente.
El costo económico directo del cierre se estimó en 15.000 millones de dólares semanales. Pero el costo indirecto (pérdida de confianza del consumidor, retrasos en contratos federales, suspensión de investigación científica, interrupción de servicios de salud pública) es incalculable.
¿Qué harás ahora que lo sabes?
Vivimos en una era donde los gobiernos anuncian triunfos mientras sus ciudadanos pierden acceso a servicios básicos. Donde los líderes cierran acuerdos multimillonarios en banquetes de gala mientras millones de personas no saben cómo alimentar a sus hijos el próximo mes. Donde la polarización política es tan extrema que ambos bandos prefieren el colapso del Estado antes que ceder un milímetro en sus posiciones ideológicas.
El acuerdo entre Trump y Corea del Sur puede verse como un logro diplomático o como un teatro vacío, dependiendo de si esos 350.000 millones de dólares alguna vez se materializan en empleos, fábricas y tecnología. El cierre presupuestario estadounidense puede interpretarse como una crisis temporal o como el síntoma de una democracia en desintegración, dependiendo de si el Congreso eventualmente aprueba un presupuesto o si el estancamiento se convierte en la nueva normalidad.
Pero lo que no puede discutirse es esto: cuando un país no puede pagar sus propias cuentas pero exige cientos de miles de millones a otros; cuando un gobierno anuncia acuerdos comerciales en el extranjero mientras suspende la asistencia alimentaria a sus ciudadanos más vulnerables en casa; cuando la política doméstica y la diplomacia internacional operan en universos paralelos desconectados de la realidad cotidiana de la gente común, algo fundamental se ha roto.
¿Estás preparado para vivir en un mundo donde los titulares importan más que los hechos, donde los anuncios sustituyen a los resultados, y donde el espectáculo político es más real que las consecuencias humanas de las decisiones gubernamentales? Porque ese mundo ya llegó. La pregunta no es si puedes verlo, sino qué vas a hacer al respecto.
Lo que debes recordar
- El 29 de octubre de 2025, Trump y Lee Jae-myung anunciaron un acuerdo comercial de 350.000 millones de dólares que reduce aranceles estadounidenses a productos surcoreanos del 25% al 15%, pero los detalles revelan un cronograma largo, desembolsos condicionados a la aprobación de proyectos y un poder de veto implícito de Washington sobre cada tramo de inversión.
- Mientras Trump cerraba acuerdos en Asia, el gobierno federal estadounidense permanecía paralizado desde el 1 de octubre tras el fracaso del Congreso para aprobar el presupuesto fiscal 2026, afectando a 900.000 empleados públicos y suspendiendo programas sociales críticos como SNAP, que dejó sin alimentos a 42 millones de estadounidenses en noviembre.
- El cierre presupuestario no es un accidente técnico: es una estrategia política deliberada donde ambos partidos ven beneficios en mantener la parálisis, con republicanos buscando recortes permanentes al gobierno federal y demócratas defendiendo programas sociales y limitando el poder ejecutivo de Trump.
- La guerra arancelaria de Trump en 2025 (145% a China, 46% a Vietnam, 26% a India, 20% a la UE) fragmentó las cadenas de suministro globales, generó represalias inmediatas, desaceleró el crecimiento económico mundial y convirtió las tierras raras en arma geopolítica, con China controlando el 90% del procesamiento mundial.
- El acuerdo con Corea del Sur es parte de una estrategia más amplia de Trump para reducir la dependencia de China en sectores clave como construcción naval, semiconductores y tierras raras, pero construir cadenas de suministro alternativas tomará décadas y requiere inversiones masivas sin garantía de éxito.
- La polarización política extrema en Estados Unidos (72% de republicanos y 63% de demócratas consideran al partido opositor «inmoral») ha erosionado la capacidad del Congreso para aprobar presupuestos o legislación sin recurrir a cierres gubernamentales, revelando una democracia en crisis estructural profunda.
- El costo económico directo del cierre gubernamental se estima en 15.000 millones de dólares semanales, pero el costo indirecto (pérdida de confianza, retrasos en contratos, suspensión de investigación, interrupción de salud pública) es mucho mayor y potencialmente irreversible si el estancamiento se prolonga.
requiere inversiones masivas sin garantía de éxito.
- La polarización política extrema en Estados Unidos (72% de republicanos y 63% de demócratas consideran al partido opositor «inmoral») ha erosionado la capacidad del Congreso para aprobar presupuestos o legislación sin recurrir a cierres gubernamentales, revelando una democracia en crisis estructural profunda.
- El costo económico directo del cierre gubernamental se estima en 15.000 millones de dólares semanales, pero el costo indirecto (pérdida de confianza, retrasos en contratos, suspensión de investigación, interrupción de salud pública) es mucho mayor y potencialmente irreversible si el estancamiento se prolonga.
Epílogo: Las preguntas que nadie quiere hacer
Hay una pregunta que atraviesa todo este análisis pero que rara vez se formula explícitamente: ¿Qué significa «ganar» en la política del siglo XXI?
Para Trump, ganar parece significar anunciar acuerdos comerciales espectaculares que generen titulares favorables, independientemente de si esos acuerdos se materializan o benefician realmente a los trabajadores estadounidenses. Para los republicanos del Congreso, ganar significa reducir permanentemente el tamaño del gobierno federal, incluso si eso implica dejar a millones sin alimentos. Para los demócratas, ganar significa bloquear esos recortes y proteger programas sociales, incluso si eso prolonga indefinidamente la parálisis presupuestaria.
Pero para Kasey McBlais, la madre soltera de Maine que no sabe cómo alimentará a sus hijos el próximo mes, ninguno de esos bandos está ganando. Para los 4.100 empleados federales despedidos permanentemente durante el cierre, la victoria política de algún legislador en Washington es su pesadilla personal. Para las empresas surcoreanas que deberán invertir 350.000 millones de dólares sin garantías de que el próximo presidente estadounidense respetará el acuerdo, el triunfo diplomático de Trump es un riesgo existencial.
La paradoja del poder en 2025 es que los líderes políticos pueden declarar victorias mientras sus sociedades se desintegran. Pueden firmar acuerdos mientras sus ciudadanos pierden empleos. Pueden proyectar fuerza en el escenario internacional mientras sus instituciones domésticas colapsan. Y lo más inquietante: pueden hacer todo esto sin pagar ningún costo político inmediato, porque el sistema mediático contemporáneo premia los anuncios espectaculares y castiga la paciencia analítica.
La trampa del cortoplacismo
Existe una trampa invisible en la política democrática moderna: el ciclo electoral incentiva el pensamiento a corto plazo, pero los problemas más graves de nuestro tiempo (fragmentación de cadenas de suministro, polarización extrema, dependencia de recursos críticos controlados por adversarios geopolíticos) solo pueden resolverse a largo plazo.
Trump tiene hasta enero de 2029 para demostrar que su estrategia arancelaria funciona. Pero construir una industria naval estadounidense competitiva tomará al menos una década. Desarrollar fuentes alternativas de tierras raras requiere entre 15 y 20 años de inversión sostenida en minería, procesamiento y desarrollo tecnológico. Restaurar la capacidad manufacturera estadounidense en semiconductores avanzados demanda generaciones de ingenieros formados, miles de millones en infraestructura y políticas industriales coherentes que trasciendan administraciones.
Ninguno de estos objetivos puede alcanzarse en un ciclo presidencial. Y si cada nueva administración deshace las políticas de la anterior, el resultado neto es estancamiento permanente disfrazado de cambio constante.
El cierre presupuestario de 2025 ilustra perfectamente esta trampa. Los republicanos saben que reducir permanentemente el tamaño del gobierno requiere más que un cierre temporal: necesitan cambios legislativos duraderos que sobrevivan cambios de control del Congreso. Pero carecen de las mayorías necesarias para aprobar esas reformas. Entonces, en lugar de negociar compromisos graduales que podrían avanzar hacia sus objetivos a largo plazo, optan por la confrontación dramática que genera titulares pero no produce resultados sostenibles.
Los demócratas, por su parte, saben que defender programas sociales requiere más que bloquear recortes: necesitan reformar esos programas para hacerlos fiscalmente sostenibles en un contexto de envejecimiento poblacional y crecientes costos de salud. Pero cualquier reforma que implique ajustes o reducciones sería políticamente suicida entre su base electoral. Entonces, en lugar de proponer alternativas viables, optan por la resistencia absoluta que protege el statu quo pero no garantiza su supervivencia futura.
El resultado: dos partidos atrapados en un juego de suma cero donde nadie puede ganar, pero ambos temen perder más de lo que desean cooperar.
El mundo que heredamos
Mientras Washington y Seúl negocian acuerdos comerciales y Beijing acumula control sobre recursos críticos, hay una realidad que nadie discute públicamente: estamos viviendo el colapso del orden internacional liberal que emergió tras la Segunda Guerra Mundial.
Ese orden se basaba en premisas que ya no son ciertas:
- Estados Unidos como garante benevolente: Durante setenta años, Estados Unidos mantuvo abiertos los mercados globales, protegió rutas comerciales, proveyó seguridad a aliados y absorbió déficits comerciales masivos a cambio de influencia geopolítica. Pero Trump ha declarado explícitamente que ese modelo es insostenible y debe ser reemplazado por relaciones transaccionales donde cada país paga por los beneficios que recibe.
- Interdependencia económica como garantía de paz: La globalización se vendió con la promesa de que países económicamente integrados no irían a la guerra porque tendrían demasiado que perder. Pero China ha demostrado que la interdependencia puede convertirse en arma: quien controla los nodos críticos de las cadenas de suministro (tierras raras, semiconductores, manufactura avanzada) puede coaccionar a otros sin disparar un solo tiro.
- Instituciones multilaterales como foros de resolución de conflictos: La Organización Mundial del Comercio, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y otras instituciones diseñadas para mediar disputas y establecer reglas comunes han perdido credibilidad. Trump las considera obsoletas, China las usa selectivamente cuando le conviene, y potencias medias las ignoran cuando obstaculizan sus intereses.
- Democracias liberales como modelo superior: Durante décadas se asumió que las democracias eran más estables, prósperas y eficientes que las autocracias. Pero el cierre presupuestario estadounidense de 2025, junto con la parálisis legislativa, el colapso de consensos bipartidistas y la erosión de normas institucionales, ha demostrado que las democracias pueden autodestruirse cuando la polarización supera cierto umbral.
Lo que estamos presenciando en 2025 no es una crisis temporal que se resolverá cuando Trump deje el poder o cuando el Congreso apruebe un presupuesto. Es la transición hacia un nuevo orden global cuyas reglas aún no están escritas, donde ningún país tiene hegemonía indiscutible, y donde la cooperación es opcional, no obligatoria.
El verdadero costo del teatro político
Volvamos una última vez a la imagen con la que comenzamos: Trump y Lee Jae-myung sonriendo ante las cámaras en Gyeongju, anunciando un acuerdo de 350.000 millones de dólares mientras en Washington casi un millón de empleados públicos no reciben salarios y 42 millones de estadounidenses pierden acceso a alimentos.
Esa imagen no es una contradicción. Es una síntesis perfecta de cómo funciona el poder en 2025.
Los líderes políticos han descubierto que pueden gobernar mediante narrativas sin necesidad de resultados tangibles. Pueden anunciar victorias que nunca se materializan, firmar acuerdos que nunca se cumplen, prometer cambios que nunca ocurren, y aun así mantener (e incluso aumentar) su popularidad, siempre que controlen el ciclo mediático y ofrezcan a sus seguidores enemigos claros contra quienes dirigir su frustración.
Trump no necesita que el acuerdo con Corea del Sur funcione. Solo necesita que parezca que funciona el tiempo suficiente para ganar las próximas elecciones. Los republicanos no necesitan resolver el cierre presupuestario. Solo necesitan convencer a su base de que están luchando contra un gobierno federal corrupto y sobrecargado. Los demócratas no necesitan proponer reformas viables a los programas sociales. Solo necesitan posicionarse como defensores de los vulnerables contra los recortes republicanos.
El problema es que mientras los políticos juegan este juego, las consecuencias son devastadoramente reales para millones de personas. Los empleados federales despedidos no recuperarán sus trabajos cuando termine el ciclo electoral. Las familias que pasaron hambre en noviembre de 2025 no serán compensadas retroactivamente. Las empresas que quebraron debido a la incertidumbre arancelaria no resucitarán cuando se firme un acuerdo comercial.
Y a nivel sistémico, cada ciclo de este teatro político erosiona un poco más la capacidad del Estado para funcionar, la confianza de los ciudadanos en las instituciones, y la credibilidad internacional de las democracias.
¿Hay salida?
La pregunta inevitable es: ¿Puede revertirse esta dinámica?
La respuesta honesta es: probablemente no, al menos no pronto.
Para salir de la trampa del teatro político se necesitarían varias cosas simultáneamente:
- Reformas electorales que reduzcan la polarización al eliminar distritos manipulados, implementar sistemas de votación por ranking, y reducir la influencia del dinero en las campañas. Pero esas reformas requieren que legisladores voten contra sus propios intereses, algo históricamente poco probable.
- Cambios en el ecosistema mediático que premien el análisis profundo sobre los titulares sensacionalistas, y que creen incentivos para el periodismo de investigación a largo plazo. Pero en un mercado donde la atención es el recurso más escaso, los medios que adopten esos estándares probablemente sean derrotados por aquellos que ofrecen dopamina instantánea.
- Evolución cultural donde los ciudadanos valoren la competencia sobre la lealtad tribal, la complejidad sobre la simplicidad, y los resultados a largo plazo sobre las victorias simbólicas inmediatas. Pero esa evolución requiere educación cívica robusta, tiempo de deliberación que pocos tienen, y disposición a tolerar la incertidumbre, algo cada vez más raro en sociedades adictas a la certeza instantánea.
- Liderazgo excepcional dispuesto a sacrificar victorias electorales a corto plazo por el bien colectivo a largo plazo. Pero los sistemas políticos contemporáneos filtran sistemáticamente a ese tipo de líderes, porque sobrevivir en política moderna requiere priorizar la reelección sobre todo lo demás.
Entonces, ¿estamos condenados?
No necesariamente. Pero la salida no vendrá de arriba hacia abajo. No vendrá de que Trump de repente se convierta en estadista responsable, o de que el Congreso milagrosamente recupere la capacidad de negociar compromisos bipartidistas, o de que los medios decidan priorizar la verdad sobre los clics.
La salida, si existe, tendrá que venir de abajo hacia arriba: ciudadanos que exijan más que titulares, que verifiquen afirmaciones antes de compartirlas, que voten basándose en historiales reales en lugar de promesas vacías, que apoyen medios de calidad aunque sea menos entretenido, que participen en política local donde sus acciones pueden tener impacto directo, y que construyan redes de solidaridad comunitaria que funcionen independientemente de lo que haga o deje de hacer el gobierno federal.
No es una solución glamorosa. No generará titulares. No se resolverá en un ciclo electoral. Pero es lo único que históricamente ha funcionado cuando las instituciones fallan: gente común haciendo cosas extraordinarias sin esperar permiso ni reconocimiento.
Última reflexión
El 29 de octubre de 2025, mientras Trump y Lee posaban para las fotos en Gyeongju, y mientras millones de estadounidenses buscaban desesperadamente comida en bancos de alimentos, el mundo no terminó. El sol salió al día siguiente. Los mercados financieros siguieron operando. La gente fue a trabajar (cuando tenía trabajo). La vida continuó.
Y esa es quizás la lección más perturbadora de todo esto: podemos normalizar casi cualquier nivel de disfunción si sucede lo suficientemente gradual. Podemos acostumbrarnos a que el gobierno federal se cierre cada año. Podemos aceptar que millones pierdan acceso a alimentos como parte rutinaria del ciclo político. Podemos asumir que los acuerdos internacionales son meras declaraciones simbólicas. Podemos integrar el caos como la nueva normalidad.
Pero normalización no es lo mismo que sostenibilidad. Y tarde o temprano, sistemas que funcionan mediante crisis perpetuas dejan de funcionar del todo.
La pregunta no es si ese momento llegará. La pregunta es qué estarás haciendo cuando llegue.