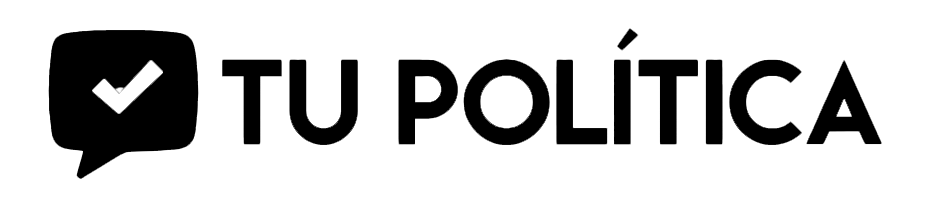En 1989, tras la invasión estadounidense, Panamá comenzó una lenta transición hacia la democracia. En ese mismo momento, algo más empezó a consolidarse: una opacidad corporativa que convertiría al país en un refugio perfecto para ocultar fortunas, esquivar impuestos y, eventualmente, corromper desde las sombras cada rincón de su propia administración pública. Durante décadas, los panameños han visto desfilar mega contratos millonarios para hospitales, líneas de metro, autopistas y plataformas digitales, sin poder saber nunca quiénes son los dueños reales de las empresas que reciben ese dinero. Sociedades anónimas con acciones al portador, fideicomisos privados y estructuras corporativas enredadas han funcionado como cortinas de humo que blindan identidades y blindan también la impunidad.?
Hoy, esa cortina podría comenzar a correrse. La diputada Janine Prado, desde su curul en el circuito 9-1 de Santiago de Veraguas, presentó un proyecto de ley que busca obligar a todas las empresas que contraten con el Estado a revelar públicamente quiénes son sus beneficiarios finales: las personas de carne y hueso que están detrás de las sociedades. La propuesta, prohijada por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional en octubre de 2025, modificaría la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas para que la Dirección General de Contrataciones Públicas publique esta información en su página web. Pero hay un problema de tiempo: las sesiones ordinarias del Legislativo concluyen en diez días desde que se presentó la iniciativa, y su avance dependerá del ritmo de trabajo de los diputados.?
¿Por qué esta propuesta llega ahora? ¿Y por qué genera tanta resistencia? La respuesta tiene nombres propios y cifras alarmantes: Odebrecht, Blue Apple, FCC. Estos tres casos de corrupción dejaron un agujero de más de 2,000 millones de dólares en sobrecostos y sobornos, y la justicia panameña apenas ha recuperado una fracción. Más importante aún: estos escándalos fueron posibles porque nadie sabía quiénes eran los verdaderos dueños de las empresas involucradas hasta que ya era demasiado tarde.?
Cómo funciona el anonimato corporativo en Panamá
Para entender por qué esta propuesta de ley es un terremoto político, hay que entender primero cómo Panamá construyó su reputación como paraíso de opacidad corporativa. La Ley 32 de 1927 sobre sociedades anónimas permitió durante casi un siglo que cualquier persona, sin importar su nacionalidad o residencia, pudiera crear una empresa panameña sin revelar su identidad. Estas sociedades podían emitir acciones al portador: certificados físicos que, literalmente, convertían al poseedor del papel en el dueño legal de la empresa, sin necesidad de registrar ningún nombre en ningún lado.?
Hasta 2013, estos certificados podían guardarse en una caja fuerte en cualquier parte del mundo. La Ley 48 de 2013 obligó a inmovilizarlos con un custodio autorizado, pero la confidencialidad se mantuvo intacta. Incluso las acciones nominativas, donde sí aparece el nombre del dueño, no requerían registro público: solo constaban en documentos privados resguardados por el agente residente de la empresa.?
Este sistema creó un escenario perfecto para dos cosas: la planificación patrimonial legítima y el lavado de dinero a gran escala. Los Panama Papers de 2016 destaparon cómo 214,488 entidades offshore creadas por el bufete Mossack Fonseca ocultaban desde fortunas de dictadores hasta financiamiento de redes terroristas. La filtración reveló que Europol encontró 3,469 coincidencias probables entre sus propios expedientes criminales y los Panama Papers, 116 de las cuales tenían que ver con terrorismo islámico.?
La presión internacional obligó a Panamá a moverse. En marzo de 2020, el país aprobó la Ley 129, que creó el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales. Este registro, administrado por la Superintendencia de Sujetos No Financieros, obliga a todas las personas jurídicas constituidas en Panamá —sociedades, fundaciones, fideicomisos— a registrar a sus beneficiarios finales: las personas naturales que poseen, controlan o ejercen influencia significativa sobre la entidad.?
Pero hay un detalle clave: el registro es privado. Solo tienen acceso el Ministerio Público, las autoridades de investigación penal, la Unidad de Análisis Financiero, los tribunales panameños y sus homólogos extranjeros mediante solicitudes formales. Ningún ciudadano, periodista u organización civil puede consultar quién está detrás de las empresas que operan en el país. Y, lo más importante para esta historia, las empresas que contratan con el Estado tampoco están obligadas a revelar esta información públicamente.?
Qué cambia con la propuesta de Janine Prado
La iniciativa de la diputada Prado rompe con décadas de secretismo al proponer una distinción simple pero revolucionaria: las empresas privadas pueden mantener su confidencialidad, pero las que hacen negocios con dinero público deben aceptar un nivel más alto de escrutinio.?
El proyecto modifica los artículos 23 y 41 de la Ley 22 de 2006 sobre contrataciones públicas para establecer cuatro obligaciones concretas:?
Primero, toda persona jurídica que resulte contratista del Estado deberá entregar a la Dirección General de Contrataciones Públicas la lista completa de las personas naturales que sean sus beneficiarios finales. No basta con listar a los directores o representantes legales: hay que identificar a los verdaderos dueños, aquellos que poseen directa o indirectamente al menos el 10% del capital accionario o ejercen control efectivo sobre la empresa.?
Segundo, la DGCP deberá publicar esa información en su página web, accesible para cualquier ciudadano. Esto convierte un dato clasificado como «restringido» en información pública por defecto.?
Tercero, las empresas deberán reportar cualquier cambio en su estructura accionaria. Si un beneficiario final vende sus acciones o transfiere el control, eso debe notificarse y actualizarse en el sistema público.?
Cuarto, las sociedades anónimas que contraten con el Estado deberán contar con acciones nominativas. Esto elimina la posibilidad de usar acciones al portador para mantener el anonimato en contrataciones públicas.?
La sanción por incumplimiento es directa: las entidades contratantes estarán impedidas de desembolsar los fondos del contrato. No hay multa administrativa ni proceso judicial extenso. Si la empresa no revela sus beneficiarios finales o no actualiza la información, simplemente no cobra.?
Janine Prado, enfermera, abogada y empresaria del sector inmobiliario en Veraguas, argumenta que esta medida no es una intromisión arbitraria en la privacidad empresarial, sino un requisito proporcional al privilegio de recibir fondos públicos. «El uso y recepción de fondos públicos implica necesariamente un mayor nivel de escrutinio ciudadano. Las empresas que deciden participar en licitaciones, contratos o convenios con el Estado lo hacen de forma voluntaria, por lo que deben aceptar condiciones de transparencia más estrictas», explicó en la exposición de motivos.?
La propuesta cuenta con el respaldo de otros diputados del movimiento Vamos y de Patsy Lee, del Partido Popular. Lee, ingeniera en sistemas y también diputada de La Chorrera, se autodefine como independiente y ha construido su imagen política en la lucha contra el clientelismo y la corrupción.?
La Corte Suprema dijo «no» a la transparencia
Para entender por qué esta propuesta representa un cambio radical, hay que retroceder a 2021, cuando la Corte Suprema de Justicia emitió un fallo que cerró las puertas de la transparencia en contrataciones públicas.?
Antes de esa decisión judicial, la Dirección General de Contrataciones Públicas publicaba la información de los beneficiarios finales de las empresas participantes en licitaciones superiores a 500,000 dólares. Esa práctica, aunque no estaba consagrada en ley, permitía a periodistas, auditores y ciudadanos verificar posibles conflictos de interés o vínculos entre competidores. Por ejemplo, se podía detectar si varias empresas que aparentemente competían en una misma licitación pertenecían en realidad al mismo grupo económico, lo cual constituye colusión.?
En 2021, la Corte Suprema consideró que la información de los beneficiarios finales era de carácter «comercial y restringida». Ese fallo, sin establecer una clasificación formal en Gaceta Oficial como exige la Ley de Transparencia, bastó para que la DGCP dejara de publicar esos datos. Desde entonces, el portal PanamáCompra solo muestra los nombres de las empresas que entregaron la declaración jurada de beneficiarios finales, pero no revela quiénes son esas personas naturales.?
La diputada Prado calificó esa decisión judicial como «una mala práctica y una equivocación que atenta contra los valores democráticos». Carlos Barsallo, abogado y expresidente de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana —capítulo panameño de Transparencia Internacional—, señaló que la falta de acceso a esa información impide conocer si los participantes en una licitación pertenecen al mismo grupo económico y facilita el tráfico de influencias.?
En agosto de 2025, meses antes de que Prado presentara su iniciativa, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) emitió un pronunciamiento contundente: «La opacidad en las contrataciones públicas pone en riesgo la lucha contra la corrupción y debilita la confianza en las instituciones». El gremio empresarial alertó que el velo de secreto sobre los beneficiarios finales «abre la puerta a negocios entre amigos, tráfico de influencias y uso indebido de fondos públicos».?
Apede vinculó esa opacidad con el bajo desempeño de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024, donde el país obtuvo apenas 33 puntos sobre 100. Ese resultado coloca a Panamá en la mitad inferior del ranking global y afecta la atracción de inversiones, el empleo y la competitividad regional.?
Odebrecht, Blue Apple y FCC
Si alguien duda de la importancia de saber quién está detrás de las empresas que contratan con el Estado, solo necesita revisar tres casos que sangraron las arcas panameñas en la última década.
Odebrecht pagó más de 59 millones de dólares en sobornos en Panamá entre 2009 y 2014 para asegurar contratos de obras públicas. Los proyectos emblemáticos de las administraciones de Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela —Metro Línea 1 y 2, Cinta Costera fases II y III, Autopista Madden-Colón, Terminal 2 del Aeropuerto de Tocumen— acumularon contratos por más de 9,200 millones de dólares. El esquema operó a través de una red de empresas y cuentas offshore que ocultaban la identidad de los beneficiarios finales: altos funcionarios, amigos y familiares de expresidentes.?
Los sobrecostos superaron los 2,000 millones de dólares, suficiente para financiar el embalse de Río Indio para el Canal de Panamá o hasta siete hospitales de 300 millones cada uno. La justicia panameña impuso a Odebrecht una multa de 220 millones de dólares —nueve veces menor que la cantidad defraudada— y hasta octubre de 2025 apenas había recuperado unos 130 millones.?
Blue Apple reveló una red donde constructoras locales pagaban comisiones ilegales del 5% al 10% del valor de los contratos estatales a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda entre 2011 y 2012. Para canalizar los sobornos, se creó la sociedad Blue Apple Services S.A., que operó como empresa fachada. El Ministerio Público estimó que se blanquearon más de 78 millones de dólares mediante este esquema. Al menos siete constructoras panameñas participaron, incluyendo Constructora Meco, Bagatrac, Rodsa, Conalvías y Conceptos y Espacios.?
Jorge «El Churro» Ruiz, exdirector de Administración de Contratos del MOP, actuó como testaferro de Ricardo Martinelli Linares, hijo del expresidente. Las investigaciones revelaron que Ruiz era «como un asistente del ministro [Federico Suárez]… Siempre aparecía en las reuniones que teníamos en el ministerio», recordó un ejecutivo de FCC. Hasta 2025, el Ministerio Público había recuperado 81 millones a través de acuerdos de colaboración, decomisos y repatriación de fondos.?
FCC, la constructora española, pagó al menos 178 millones de dólares entre 2010 y 2014 en sobornos para obtener contratos en Panamá y otros países latinoamericanos. Los pagos se realizaron a través de cuentas en Andorra, utilizando sociedades instrumentales para ocultar la identidad de los beneficiarios. FCC fue beneficiada con al menos siete proyectos en Panamá que totalizaron más de 4,000 millones de dólares, incluyendo la Línea 1 y 2 del Metro (en consorcio con Odebrecht), la Ciudad de la Salud y el Hospital Luis «Chicho» Fábrega.?
El esquema implementó una sobre facturación de materiales, pagos a través de sociedades offshore y contratación del abogado panameño-español Mauricio Cort, quien actuó como intermediario y recibió al menos 6.5 millones en comisiones ilícitas.?
Estos tres casos comparten un patrón: el uso de empresas ficticias, sociedades offshore y testaferros para ocultar la identidad de los verdaderos beneficiarios de los contratos públicos. Carlos Barsallo señaló que «no contar con una legislación robusta e instituciones que permitan conocer los beneficiarios finales de las empresas es una válvula de escape a la corrupción».?
Los registros de beneficiarios finales
Panamá no está solo en esta encrucijada. Desde los Panama Papers de 2016, la transparencia sobre beneficiarios finales se convirtió en un estándar global promovido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).?
El GAFI, creado en 1989 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, emitió 40 recomendaciones que los países deben implementar para evitar ser incluidos en listas de vigilancia. La Recomendación 24 establece que los países deben asegurar que exista información adecuada, precisa y actualizada sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas, y que las autoridades competentes tengan acceso oportuno a ella.?
En junio de 2019, el GAFI incluyó a Panamá en su lista gris de jurisdicciones bajo mayor control debido a deficiencias estratégicas en su sistema de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Las evaluaciones identificaron que Panamá no garantizaba la disponibilidad de información adecuada, precisa y actualizada sobre beneficiarios finales, y que existían problemas con el uso indebido de accionistas y directores nominales.?
La presión fue inmediata. Estar en la lista gris del GAFI genera consecuencias económicas: los bancos internacionales aplican mayor debida diligencia a las transacciones con ese país, lo que encarece y ralentiza las operaciones financieras. Las inversiones extranjeras se retraen y la reputación internacional se deteriora.?
Panamá implementó un plan de acción y salió de la lista gris en octubre de 2023, tras completar sustancialmente las reformas exigidas. Uno de los elementos clave fue la creación del Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales mediante la Ley 129 de 2020, posteriormente modificada por la Ley 254 de 2021.?
Sin embargo, otros países fueron más allá. El Reino Unido, por ejemplo, lanzó en 2016 un registro público de beneficiarios finales administrado por Companies House. Cualquier persona puede consultar en línea quiénes son los dueños reales de las empresas registradas en territorio británico. Este registro cubre no solo sociedades anónimas, sino también sociedades de responsabilidad limitada y, desde 2017, Limited Partnerships (LP) y Scottish Limited Partnerships (SLP).?
El registro británico impone sanciones concretas: las empresas pueden recibir multas por no solicitar información sobre los posibles beneficiarios finales o no brindarla al registro central. Los beneficiarios finales pueden ser sancionados por no responder a los pedidos de información o por hacer deliberadamente una declaración falsa, con penas de hasta 12 meses de prisión, una multa o ambas. Companies House tiene la facultad de suspender a cualquier empresa que no cumpla con su obligación de informar al registro.?
Ucrania siguió el mismo camino. En mayo de 2017, se convirtió en el primer país en integrar su Registro Estatal Unificado de beneficiarios finales con el OpenOwnership Register, una plataforma global de datos abiertos. La publicación de esta información permitió a empresas ucranianas como YouControl desarrollar sistemas analíticos que cruzan datos de 87 registros gubernamentales para ofrecer perfiles de empresas con alertas sobre impuestos no pagados, juicios pendientes e incumplimientos.?
En América Latina, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Paraguay han implementado registros de beneficiarios finales con distintos grados de apertura. Argentina y Colombia, por ejemplo, requieren que las empresas cotizadas en bolsa y los fondos de inversión también registren sus beneficiarios finales, cerrando lagunas legales que otros países mantienen abiertas.?
Un informe de 2025 de Global Financial Integrity sobre registros de beneficiarios finales en América Latina y el Caribe señaló que «la integración de los registros de beneficiarios finales en los sistemas de contratación pública podría mejorar significativamente la transparencia en la contratación estatal y reducir el riesgo de conflictos de interés». Colombia, mediante una guía de Transparencia por Colombia publicada en febrero de 2025, propuso tres modalidades de implementación de esta integración, todas basadas en exigir que licitantes y adjudicatarios proporcionen información básica y de beneficiario final directa o indirectamente a las autoridades competentes en contratación pública.?
Lo privado contamina lo público
La transparencia sobre beneficiarios finales en contrataciones públicas no es solo una cuestión de curiosidad ciudadana o control fiscal. Es una herramienta para detectar y prevenir conflictos de intereses, un fenómeno que erosiona la democracia desde dentro.
Un conflicto de intereses ocurre cuando el interés personal de un funcionario público o de una empresa participante en un proceso de contratación interfiere con el interés público. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) lo define como «un conflicto entre el deber y los intereses privados de un empleado público cuando el empleado tiene a título particular intereses que podrían influir indebidamente en la forma correcta de ejercicio de sus funciones y responsabilidades oficiales».?
En contrataciones públicas, el conflicto de intereses puede manifestarse de múltiples formas. El caso más evidente: un funcionario que participa en la evaluación de ofertas y que tiene un interés financiero, directo o indirecto, en una de las empresas licitantes. Por ejemplo, si el director de contrataciones posee acciones de una constructora que presenta una oferta, o si su cónyuge es beneficiario final de esa empresa, existe un conflicto de intereses real que compromete la imparcialidad del proceso.?
Pero hay formas más sofisticadas. Cuando varias empresas que aparentemente compiten en una licitación pertenecen en realidad al mismo grupo económico —porque comparten beneficiarios finales—, estamos ante colusión: un acuerdo secreto para manipular los precios o repartirse los contratos. Sin acceso a la información de beneficiarios finales, es imposible detectar estas estructuras.?
Los casos de corrupción en Panamá ilustran cómo funcionan estos mecanismos. En el caso Blue Apple, constructoras que competían en licitaciones públicas estaban coordinadas a través de la misma red de sobornos. Jorge «El Churro» Ruiz, como testaferro de Ricardo Martinelli Linares, tenía interés directo en que ciertos contratos se adjudicaran a empresas específicas, pero ese interés permanecía oculto detrás de sociedades anónimas.?
La Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo sobre contratación pública define el conflicto de intereses como cualquier situación en la que «los miembros del personal del poder adjudicador o de un proveedor de servicios de contratación que actúe en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratación o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un interés financiero, económico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratación».?
La transparencia sobre beneficiarios finales permite identificar esos intereses antes de que contaminen el proceso. Si el público puede ver que el ministro de Obras Públicas tiene un familiar como beneficiario final de una empresa contratista, la presión ciudadana y mediática actúa como mecanismo de control.
Quién gana con el secreto y quién pierde
Toda propuesta de transparencia enfrenta resistencias. En el caso de la revelación de beneficiarios finales en contrataciones públicas, las objeciones provienen de dos frentes: uno legítimo y otro espurio.
El frente legítimo argumenta que la publicación de beneficiarios finales puede vulnerar derechos de privacidad y exponer a empresarios a riesgos de seguridad. En países con altos índices de violencia, secuestros o extorsiones, revelar públicamente que una persona posee el 50% de una empresa que ganó un contrato de 20 millones de dólares puede convertirla en objetivo criminal. Armenia, por ejemplo, expresó preocupaciones sobre que la divulgación de beneficiarios finales en empresas de medios pudiera facilitar la injerencia política y limitar la libertad de prensa.?
Esta objeción, sin embargo, no aplica con la misma fuerza en el contexto de contrataciones públicas. La diputada Prado subraya que las empresas no están obligadas a participar en licitaciones estatales: es una decisión voluntaria. Si un empresario considera que la revelación de su identidad representa un riesgo inaceptable, simplemente puede optar por no contratar con el Estado. El sector privado que no depende de fondos públicos puede mantener su confidencialidad intacta bajo el sistema actual del registro privado de beneficiarios finales.?
El frente espurio, aunque rara vez se articula abiertamente, es el más poderoso: la opacidad beneficia a quienes trafican influencias, estructuran esquemas de corrupción o buscan evadir responsabilidades. Carlos Barsallo señaló que «el sistema de contratación pública flexibilizado para permitir licitaciones públicas con un solo proponente y en un corto periodo de tiempo, aumenta el riesgo de corrupción» y que «no contar con una legislación robusta e instituciones que permitan conocer los beneficiarios finales de las empresas es una válvula de escape a la corrupción».?
La experiencia internacional muestra que los mayores opositores a los registros públicos de beneficiarios finales no son las empresas legítimas, sino las industrias de servicios corporativos y financieros que lucran con la opacidad. En Panamá, el sector de servicios legales y fiduciarios —heredero de Mossack Fonseca— tiene un interés económico directo en mantener la confidencialidad como ventaja competitiva.?
También hay resistencias burocráticas. La Corte Suprema de Justicia, al emitir su fallo de 2021 clasificando la información como «comercial y restringida», optó por proteger los intereses empresariales por encima del derecho ciudadano a la información. Esa decisión, que la diputada Prado califica como error, refleja una concepción patrimonialista del Estado donde los datos públicos se tratan como propiedad privada.?
¿Quiénes ganan con la transparencia? Primero, los ciudadanos, que pueden ejercer control social sobre cómo se gastan sus impuestos. Segundo, las empresas honestas, que compiten en igualdad de condiciones sin que estructuras corruptas les quiten licitaciones mediante sobornos. Tercero, los fiscales e investigadores, que pueden detectar conflictos de interés y redes de corrupción antes de que se consoliden. Cuarto, los medios de comunicación y organizaciones de sociedad civil, que pueden realizar periodismo de investigación con datos verificables.
El Reino Unido documentó que la publicación de su registro de beneficiarios finales generó innovaciones en el sector privado: empresas como Global Witness y DataKind UK analizaron más de 10 millones de registros corporativos y desarrollaron algoritmos para identificar incorporaciones sospechosas y erróneas. Ese análisis reveló que miles de empresas habían ingresado entradas que parecían no cumplir con las normas, incluyendo métodos para evitar la divulgación de los verdaderos titulares, como nombrar a una empresa extranjera como beneficiario final o crear estructuras circulares de titularidad.?
En Ucrania, la publicación del registro permitió a YouControl crear un sistema analítico que ayuda al sector privado a identificar empresas con impuestos no pagados, juicios pendientes o incumplimientos antes de hacer negocios con ellas. La transparencia no solo combate la corrupción: también reduce costos de debida diligencia para el sector privado y mejora la eficiencia del mercado.?
Diez días para cambiar un siglo de opacidad
La propuesta de la diputada Janine Prado fue prohijada por la Comisión de Economía de la Asamblea Nacional la semana pasada. Ahora debe ser discutida en primer debate en la Comisión de Comercio antes de pasar al pleno para su aprobación en segundo y tercer debate. Pero hay un obstáculo insalvable: las sesiones ordinarias del Legislativo concluyen en diez días, y el avance del proyecto dependerá del ritmo de trabajo de los diputados.?
En la práctica, esto significa que la iniciativa tiene dos destinos posibles: aprobación exprés o archivo. El reglamento de la Asamblea establece que los proyectos pendientes en comisiones que no hayan sido aprobados en primer debate al finalizar un periodo constitucional serán archivados. Si la Comisión de Comercio no actúa con rapidez, la propuesta morirá antes de nacer.?
¿Por qué esta urgencia legislativa? El calendario político de Panamá es inflexible. Las sesiones ordinarias del Legislativo se dividen en dos periodos anuales: el primero del 1 de enero al 30 de abril, y el segundo del 1 de julio al 31 de octubre. Fuera de esos periodos, la Asamblea solo puede reunirse en sesiones extraordinarias convocadas por el Órgano Ejecutivo para temas específicos.?
El 1 de julio de 2025, el pleno legislativo renovó su junta directiva y entró en el segundo periodo de sesiones ordinarias. En las semanas siguientes, las comisiones prohijaron decenas de anteproyectos de ley. La propuesta de Prado fue una de las últimas en ser acogida por la Comisión de Economía, lo que la coloca en una carrera contra el reloj.?
La diputada cuenta con respaldos importantes. Su bancada, el movimiento Vamos, tiene presencia significativa en el Legislativo. Patsy Lee, del Partido Popular, también apoya la iniciativa. Lee, quien se autodefine como independiente a pesar de su postulación por el PP, ha construido su imagen política en la lucha contra el clientelismo y la corrupción.?
Pero los respaldos políticos no garantizan la aprobación. El proyecto de ley toca intereses poderosos: empresas que históricamente han contratado con el Estado sin revelar sus beneficiarios finales, bufetes de abogados que administran sociedades anónimas, y posiblemente funcionarios públicos o sus familiares que tienen participación oculta en empresas contratistas.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) podría ser un aliado estratégico. En agosto de 2025, el gremio empresarial emitió un pronunciamiento respaldando la transparencia en contrataciones públicas y valorando positivamente el proyecto de ley del Procurador General Luis Gómez Rudy sobre reformas anticorrupción. Si Apede respalda públicamente la propuesta de Prado, podría neutralizar objeciones del sector privado.?
La Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional, también ha señalado la urgencia de estas reformas. Carlos Barsallo, su expresidente, ha advertido reiteradamente que la falta de acceso a información de beneficiarios finales facilita la corrupción.?
Democracia versus patrimonialismo
Esta discusión legislativa trasciende un proyecto de ley específico. Es un enfrentamiento entre dos concepciones del Estado.
Por un lado, la concepción patrimonialista: el Estado y sus recursos son patrimonio de quienes lo controlan temporalmente. Los funcionarios públicos, en esta visión, pueden gestionar contratos, adjudicar obras y desembolsar fondos con mínima rendición de cuentas, porque el poder les otorga discreción. La información sobre quién recibe dinero público es «comercial y restringida», como dictaminó la Corte Suprema en 2021.?
Por otro lado, la concepción democrática del Estado de derecho: el Estado es un agente fiduciario de la ciudadanía. Los funcionarios públicos son administradores temporales de recursos que no les pertenecen, sujetos a máxima transparencia y rendición de cuentas. El dinero público exige escrutinio público, porque la democracia exige que el uso del dinero público sea claro, accesible y sujeto a control ciudadano.?
La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que «el principio de legalidad, las instituciones democráticas y el Estado de Derecho son inseparables». En cualquier sociedad democrática, los derechos y libertades de las personas, así como sus garantías y el propio Estado de Derecho, se definen y adquieren sentido en función de los otros. La transparencia no es un accesorio administrativo: es un pilar del fortalecimiento democrático.?
Las Naciones Unidas definen el Estado de derecho como «un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos». Entre esos principios se encuentra la transparencia procesal y legal.?
Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100 en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024. Ese resultado no es producto del azar: es consecuencia directa de décadas de opacidad institucionalizada. Mientras los beneficiarios finales de las empresas que reciben contratos millonarios permanezcan ocultos, la corrupción tiene campo fértil.?
Un análisis de 452 fallos por blanqueo de capitales y delitos contra la administración pública emitidos entre 2019 y 2024 reveló que en promedio, la lesión patrimonial determinada por los tribunales no supera la tercera parte de las sumas involucradas, y lo que el Estado recupera no llega ni a la mitad de esa lesión. Peor aún: solo se logró determinar una cifra en un tercio de los fallos. La opacidad no solo facilita el robo: también impide la recuperación.?
La transparencia sobre beneficiarios finales, integrada en los sistemas de contratación pública, puede apoyar objetivos de interés público más amplios. Un informe de Global Financial Integrity de 2025 señaló que «al esclarecer quién controla realmente las empresas y activos, los registros de beneficiarios finales pueden apoyar los esfuerzos para prevenir delitos ambientales, la trata de personas y el uso indebido de fondos públicos».?
Lecciones de quienes ya caminaron este camino
¿Funciona la transparencia sobre beneficiarios finales? La evidencia internacional es contundente.
El Reino Unido, tras lanzar su registro público en 2016, documentó múltiples beneficios. La Comisión del Impuesto sobre el Patrimonio creada en 2020 utilizó los datos sobre beneficiarios finales para analizar en profundidad la distribución de la riqueza y formular políticas fiscales más efectivas. El gobierno británico propuso incorporar los datos sobre beneficiarios finales en su nuevo sistema de adquisición pública, lo que permitirá a la autoridad de contratación utilizar estos datos sin necesidad de establecer una nueva base jurídica.?
Ucrania, al publicar su Registro Estatal Unificado, redujo la corrupción en el sector empresarial y facilitó la inteligencia empresarial. YouControl, empresa ucraniana comprometida con la transparencia empresarial, extrae datos de 87 registros gubernamentales para ofrecer perfiles de empresas con información sobre impuestos no pagados, juicios pendientes e incumplimientos. La empresa cobra al sector privado por sus servicios, pero brinda información gratuita a organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y universidades.?
En América Latina, Colombia está implementando la identificación de beneficiarios finales en procesos de contratación pública. Una guía de Transparencia por Colombia publicada en febrero de 2025 propuso tres modalidades: exigir que licitantes y adjudicatarios proporcionen la información directamente a las autoridades de contratación pública, permitir a las autoridades públicas acceder a la información contenida en un registro central, o combinar ambos mecanismos.?
La Conferencia de los Estados Parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción acordó en 2023 la primera resolución dedicada a la contratación pública, que describe los principios clave de la contratación abierta para la lucha contra la corrupción. Más de 180 gobiernos en todo el mundo respaldaron esa resolución.?
Los tres pilares de la contratación abierta son: un marco legislativo y regulatorio sólido, divulgación proactiva de datos abiertos a lo largo de todo el ciclo de la contratación pública, y monitoreo y mecanismos de retroalimentación del gobierno, auditores, ciudadanos, medios de comunicación y empresas. La propuesta de Janine Prado se alinea con estos tres pilares.?
La pregunta que nadie quiere responder
Si la transparencia sobre beneficiarios finales es tan efectiva para combatir la corrupción, ¿por qué genera tanta resistencia en Panamá?
La respuesta incómoda es que muchos actores del sistema político y empresarial panameño se benefician de la opacidad. No necesariamente porque sean criminales, sino porque la opacidad reduce riesgos reputacionales, facilita estructuras de negocios complejas y permite flexibilidad que la transparencia elimina.
Un empresario legítimo que posee el 30% de una constructora puede preferir que esa información no sea pública para evitar que competidores sepan su estrategia de inversión. Pero ese mismo empresario no tiene derecho a mantener ese secreto si su constructora recibe contratos estatales financiados con impuestos de todos los panameños.
Un funcionario público que tiene un familiar como beneficiario final de una empresa proveedora del Estado puede argumentar que no existe conflicto de interés si él no participa directamente en la adjudicación del contrato. Pero la ciudadanía tiene derecho a conocer esa relación y juzgar por sí misma si existe apariencia de conflicto.
Un abogado que administra sociedades anónimas como agente residente puede defender la confidencialidad como derecho de sus clientes. Pero ese derecho no puede prevalecer sobre el interés público cuando esas sociedades contratan con el Estado.
La propuesta de Prado no elimina la confidencialidad en el sector privado. Mantiene intacto el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales para todas las empresas que no contratan con el Estado. Solo establece una condición adicional para quienes quieren acceder a fondos públicos: transparencia?.
¿Es eso razonable? Todos los países democráticos del mundo responden que sí. Las empresas que contratan con el Estado en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Canadá y Australia deben revelar información sobre su propiedad y control. Panamá no estaría inventando nada: estaría uniéndose al estándar global.?
¿Qué haces ahora que lo sabes?
El 31 de octubre de 2025, a las 12:00 del mediodía, el pleno de la Asamblea Nacional cerrará el segundo periodo de sesiones ordinarias. Si el proyecto de ley de Janine Prado no ha sido aprobado en primer debate por la Comisión de Comercio para esa fecha, se archivará automáticamente.?
Eso significa que hay una ventana de diez días —quizás menos para cuando leas esto— para que la propuesta sobreviva. Diez días para decidir si Panamá sigue siendo un país donde puedes robarle millones al Estado sin que nadie sepa quién eres, o si finalmente se corre el telón.
No hay neutralidad posible en esta discusión. O defiendes el derecho ciudadano a saber quién recibe dinero público, o defiendes el privilegio empresarial de mantener el anonimato mientras cobras del erario. O crees que la democracia exige transparencia, o crees que el Estado es patrimonio de quienes temporalmente lo controlan.
Los casos Odebrecht, Blue Apple y FCC dejaron claro el costo del secreto: más de 2,000 millones de dólares en sobrecostos, cientos de millones en sobornos, hospitales sin terminar, infraestructuras con defectos, y una ciudadanía que perdió la confianza en sus instituciones. Y todo eso fue posible porque nadie sabía quiénes eran los verdaderos dueños de las empresas contratistas hasta que ya era demasiado tarde.?
La diputada Prado escribió en la exposición de motivos de su proyecto: «La democracia exige que el uso del dinero público sea claro, accesible y sujeto a control ciudadano. La publicación de los beneficiarios finales no es una medida discrecional, sino un imperativo democrático, constitucional y ético».?
Tiene razón. Pero el imperativo democrático no se cumple solo. Necesita ciudadanos que exijan, medios que denuncien, organizaciones que presionen y diputados que voten. Necesita que alguien llame a su diputado y le pregunte: ¿vas a apoyar esta ley o vas a proteger el anonimato de quienes se roban nuestros impuestos?
La batalla por ver quién está detrás del telón acaba de comenzar. Y solo tiene diez días para definirse.
Lo que debes recordar
- La opacidad corporativa en Panamá permitió durante décadas que empresas contratistas del Estado ocultaran a sus verdaderos dueños, facilitando esquemas de corrupción como Odebrecht, Blue Apple y FCC que costaron más de 2,000 millones de dólares en sobrecostos y sobornos.
- La diputada Janine Prado presentó un proyecto de ley que obliga a las empresas que contratan con el Estado a revelar públicamente sus beneficiarios finales, rompiendo con un fallo de la Corte Suprema de 2021 que clasificó esa información como «comercial y restringida».
- El proyecto tiene solo diez días para ser aprobado en primer debate antes de que las sesiones ordinarias del Legislativo concluyan el 31 de octubre de 2025; si no avanza, se archivará automáticamente.
- La transparencia sobre beneficiarios finales en contrataciones públicas es un estándar global promovido por el GAFI; países como Reino Unido, Ucrania y Colombia ya implementaron registros públicos o mecanismos de divulgación que redujeron la corrupción y mejoraron la competencia empresarial.
- El conflicto de intereses en contrataciones públicas ocurre cuando funcionarios o empresas participantes tienen intereses privados que comprometen su imparcialidad; sin conocer los beneficiarios finales, es imposible detectar colusión, tráfico de influencias o vínculos ocultos.
- La propuesta no elimina la confidencialidad en el sector privado: mantiene el registro privado de beneficiarios finales para empresas que no contratan con el Estado, estableciendo solo una condición adicional para quienes quieren acceder a fondos públicos.
- Esta discusión trasciende un proyecto de ley: es un enfrentamiento entre la concepción patrimonialista del Estado, donde la opacidad protege privilegios, y la concepción democrática del Estado de derecho, donde la transparencia es un imperativo constitucional y ético que permite el control ciudadano sobre el uso del dinero público.